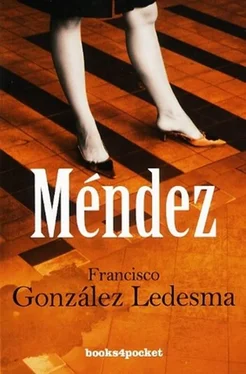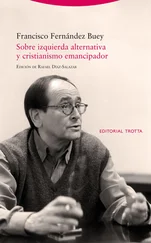Francisco Ledesma - Méndez
Здесь есть возможность читать онлайн «Francisco Ledesma - Méndez» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Триллер, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Méndez
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Méndez: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Méndez»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
¿Acaso es necesario presentar al inspector Méndez
Méndez — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Méndez», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
También el segundo preso lloró de gratitud y de paz. Méndez volvió satisfecho a Barcelona, abrió el suplemento dominical del periódico y se encontró con la pequeña crónica de Néstor, la crónica que podía haber sido tan grande. «Elisenda Pons», decía Néstor, «la habilísima y buscadísima estafadora, tan maestra en su oficio, acababa de morir de un cáncer de garganta. Durante los últimos días de su vida, a causa de las complicaciones, había estado completamente muda».
Méndez fue a su lugar de trabajo, a lo más profundo de lo que fue el barrio perdido. Con expresión plañidera, se sentó al otro lado de la mesa de su jefe.
– Señor Comisario -dijo, tras calcular las fechas en que saldrían a la calle los dos presos-, ¿no tiene alguna misión especial para mí? ¿Una misión, por ejemplo, en la antigua Yugoslavia?
LAS MIGAS DE PAN
La importante señorita Bermúdez había sido, en sus mejores años, una putita de la buena sociedad. Méndez, a quien nunca se le despintaba una cara, recordaba haberla visto en esas «revistas del corazón» que hablan de adulterios de famosos, separaciones de banqueros, noviazgos de maricones y bautizos de niños que todavía han de nacer. Esas revistas no las compraba Méndez, pero las llevaban encima todas las cortesanas de la calle cuando se presentaban para denunciar que el vecino de arriba les había hecho perder la virginidad y encima les había robado el bolso.
Pues bien: las putitas de buena sociedad suelen tener más suerte que las putitas de la calle. Ahora la señorita Bermúdez tenía un piso de lujo en los barrios altos, un gran vestuario, un coche deportivo y un peluquero casi exclusivo que de vez en cuando la traicionaba dando hora a otras mujeres de la competencia. Tenía también una suegra quisquillosa y un marido que antes fue play-boy de buena casa, esbelto y audaz, y que ahora no podía atravesar las puertas no porque hubiese engordado, sino por su amplia cornamenta. En cambio las mujeres de la calle, amigas de Méndez, no tenían más que una habitación sin vistas, un marido fugitivo y el retrato de un hijo pequeño que ahora, de mayor, no las miraba a la cara excepto cuando venía a pedirles dinero.
La señorita Bermúdez-Méndez la llamaba así, y no «señora», porque la recordaba de los viejos tiempos- había estado siempre delgada, pero ahora se le podían numerar todos los huesos porque aún aspiraba a ser modelo de lencería y llevaba años pasando hambre. Su dietista, de gran fama, era conocido como «doctor Auschwitz», pero gracias a ello algunas revistas del corazón aún fotografiaban a miss Bermúdez elogiando su esbeltez, su elegancia y su figura más bien sinuosa, que según un pie de foto «estaba dotada con todas las maravillas de la ingravidez». En otra revista del ramo se defendía a la Bermúdez de las insinuaciones de infidelidad, diciendo que el marido podía estar tranquilo, «porque una dama de tal esbeltez sólo puede meterse en cama con un ángel».
Esta mañana, sin embargo, la importante señorita y su importante suegra estaban furiosas. Acababan de robarles tres esmeraldas de gran valor, parte esencial de la fortuna de la familia, y no se explicaban cómo. Méndez fue enviado a investigar el caso no porque este correspondiera a su barrio, sino porque había sido trasladado interinamente al departamento de Policía Científica.
En efecto, si alguien conocía las técnicas del robo con escalo era Méndez. Si alguien estaba al tanto de todos los trucos de las cerraduras era Méndez. Y era Méndez, por supuesto, quien sabía de memoria todos los embustes de las damas que fingen un robo, sobre todo si no le inspiraban ninguna pasión, por estar demasiado delgaditas.
Lo primero que hizo Méndez fue examinar la cerradura de seguridad.
– Está intacta -dijo-. Si alguien entró por la puerta, es porque tenía la llave.
– Imposible. Las llaves no se han separado de nosotras ni un momento.
– Pero su marido trabaja fuera y pudo tener un descuido…
– Imposible. Mi marido es la persona más cuidadosa del mundo. Tiene las llaves junto a la de la caja fuerte del Banco, y no las suelta ni para ir al baño.
– Ahora que menciona lo de la caja fuerte del Banco… ¿Por qué no guardaban las esmeraldas allí?
– Las acabábamos de sacar provisionalmente para ir a una boda. Teníamos que devolverlas, pero al día siguiente nos las robaron.
– Entonces, sintiéndolo mucho, tengo que insistir en lo de la llave duplicada -dijo Méndez.
– A ver si lo entiende de una vez, inspector. Teniendo la llave hubieran podido vaciar la casa. Mire, mire… En dos joyeros del dormitorio encontrará alhajas de alto valor, de esas de uso 'frecuente, aunque no pueden ser comparadas con las esmeraldas. Bueno, pues siguen ahí. ¿Usted cree que un ladrón las hubiera despreciado? En el armario hay varios abrigos de piel que no ha tocado nadie. Y en esa pared tiene colgada una pequeña obra de Dalí, muy fácil de llevar. Dígame quién desprecia todo eso. Y encima no hay ni un cajón revuelto. El malparido que fuese vino por las esmeraldas, aunque no entiendo cómo las vio.
– ¿Estaban muy escondidas?
– Muy escondidas. Imposible que las vieran.
Méndez hizo un gesto de duda, porque él tampoco entendía nada. Examinó las ventanas, los accesos a la terraza, los seguros de las diversas puertas, y llegó a la conclusión de que era imposible que alguien hubiese entrado por el aire.
– Es que no queda ni un resquicio… -reconoció-. En algún robo, los delincuentes han utilizado niños pequeños para entrar por sitios muy angostos, pero aquí no ha podido ser. Tal como lo tienen, no pasaría ni una serpiente.
– Pues alguien ha entrado, eso es evidente. Y a ver si espabila, porque con las influencias de mi marido, aquí se le va a caer el pelo a alguien.
– Revisaré los archivos de los «ladrones-artistas» -dijo Méndez humildemente, tocándose la cabeza para resguardarla-. Los hay.
Pero de los archivos no revisó nada, porque ladrones tan artistas no existen. Lo que hizo fue plantearle sus dudas elegantemente al jefe.
– Esos Bermúdez son unos cabrones -dijo.
– Lo son.
– Se han robado ellos mismos las joyas, porque de otro modo no puede ser. Quieren cobrar el seguro.
– Méndez, un hombre de su experiencia sabe, aunque esté bebido, que en esos casos el falsario revuelve el piso y deja alguna pista para que el robo se haga evidente.
– Es verdad. Eso tampoco cuadra.
– Encima, me acaba de telefonear el marido para amenazarme con sus influencias. A la fuerza ha de tenerlas, porque su mujer se ha acostado con más de un ministro. Pero me ha dicho también que la familia no tenía aseguradas las joyas.
Méndez pestañeó, confundido. Cada vez lo entendía menos.
– Quizá las esmeraldas no existen -susurró, en el colmo de la duda-. Lo que esa gente quiere es un buen escándalo.
– ¿Y para qué?
– Para vender la exclusiva.
– Sería una buena razón, Méndez, pero tampoco sirve. La tía esa, la Bermúdez, ha lucido las joyas en más de una recepción. Es de esas que cobran por la asistencia, y el contrato dice que tiene que llevarlas.
– Pues este es el misterio de las pirámides, jefe.
– Yo tampoco entiendo nada, pero hay que seguir como sea. Aparte de que las esmeraldas valen un pastón, el escándalo social está servido. Todas las revistas del corazón hablarán de esto la semana que viene, diciendo que la Bermúdez puede haber quedado casi arruinada. Ya lo está en parte, créame, aunque la gente no lo sepa, pero eso a mí me importa poco. A esa tía que le den, si encuentran algún sitio por donde darle. Pero lo que me importa es el escándalo.
Méndez, quizá por primera vez en su vida, no sabía adonde acudir. Lo primero que pensó fue dimitir de su recién estrenada Policía Científica, pero no le iban a admitir la renuncia. Lo segundo que pensó fue pedir un permiso por enfermedad, pero ahora, casualmente, Méndez tenía un aspecto sano y presentable. Lo tercero que pensó fue hablar con un moro amigo suyo para fugarse en una patera.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Méndez»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Méndez» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Méndez» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.