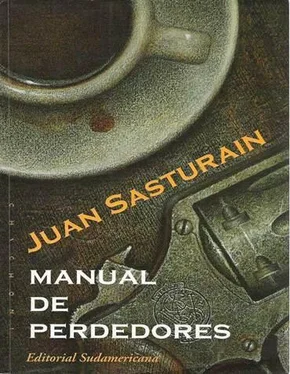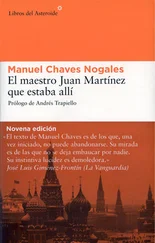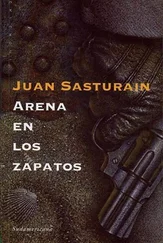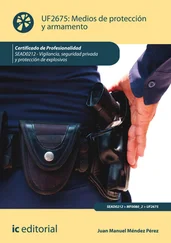Doblaron a la derecha con todo el vigor que el Plymouth se podía permitir, a las dos cuadras viraron a la izquierda, otra vez a la derecha y recién entonces el veterano levantó la pata del acelerador, miró el espejito y lo vio vacío de azules o marrones que se agrandaran.
– Gracias -dijo ella.
Sin decir una palabra, Etchenaik comenzó un rodeo largo y silencioso que los dejó otra vez en Avenida Mitre, plena Avellaneda, pero lejos, al dos mil y pico. Detuvo el auto. Sin dejar de mirar para adelante agarró la valija liviana con la mano libre y la puso junto a ella.
– Tomá -dijo-. Sacá la peluca de la guantera.
Cora no se apresuró. Se la puso mirándose en el espejito. Quedaba más fea.
– No juegues a los disfrazados, piba.
– ¿Qué te pasó? ¿Te asustaste?
Se dio vuelta como para darle el sopapo. Pero ella sonreía muy limpito, sin trampas.
– Los muchachos se equivocaron con vos.
– Si fuera solamente conmigo no sería nada.
La mano de Etchenaik pasó por encima del regazo de ella y abrió la puerta.
– No me jodan. Cuidate.
Y la devolvió a la noche como se tira un pescadito al agua después de tenerlo un rato boqueando en la escollera.
Ella cruzó la avenida corriendo y tomó el colectivo que pasaba, uno cualquiera según Etchenaik.
Después que cruzó el puente, empedrado de patrulleros y carros de asalto llenos de gente con cara de enojada, el veterano supo que no sabía muy bien adonde iba. Eran las nueve cuando se bajó en Montes de Oca y California y entró a un bar. Recién después de la segunda ginebra comprendió que había entrado para emborracharse. Ahí se detuvo. Fue al teléfono y llamó a Alicia.
– Hijita mía, necesito abrigo y alimento.
– Y yo muebles nuevos. -Ya sé.
– ¿Venís a cenar?
– Voy.
Media hora después llegaba al departamento de Sarmiento y Riobamba precedido de un poderoso aliento ginebrero.
– ¿Qué te pasó? -dijo Alicia en medio del baldío del living.
– Después te cuento.
Se aflojó la ropa de a tirones, tiró el saco en una silla y se dejó caer en el sillón cortajeado como quien se arroja al mar o sobre una mujer.
– Necesito apoliyar. Estoy medio borracho… Despertame en un rato, por favor.
El último gesto, antes de cerrar los ojos, fue señalar el saco y decir:
– Ahí hay guita, Alicia. Eso es tuyo por todo este despelote.
Cuando se despertó estaba solo en la oscuridad del living. Le dolía el cuello de dormir torcido y tuvo repentinas ganas de fumar. Se sentó y vio que Alicia fumaba cerca de él, en otro sillón. El humo blanqueaba en la negrura.
– ¿Qué hacés ahí?
– Nada. Pienso. Estoy segura de que así descanso más que vos en todo ese rato que dormiste.
– ¿Qué hora es?
– Más de las diez. ¿Cómo te sentís? -Etchenaik hizo un gesto en la oscuridad que Alicia no vio-. Hiciste un lío durante el sueño… Te movías, hablabas; habrás soñado como loco.
– Sí, algo me acuerdo -dijo encendiendo su cigarrillo-. Debo haber estado bastante inquieto.
– Ronroneabas… Después me diste un susto bárbaro porque pegaste unos gritos…
– Era en el Plymouth… Soñé que me pisaban.
Alicia lo miró con un poquito de ironía.
– Soñar que te pisan…
– Pero no era un gallo gigante, nena. Todo pasaba en el Plymouth. No sé cómo pero estaba con una mina -iba a decir Cora, pero lo contuvo la necesidad de hacer aclaraciones-. Yo había estacionado en una gran avenida arbolada, de día. La mina se ponía mimosa, yo le apoyaba la mano en la rodilla y empezaba a subir. Pero en eso sonaban como bocinazos fuertes y me daba vuelta. Eran dos tanques de guerra que avanzaban. La mina abría la puerta y rajaba pero yo no podía y los tipos de los tanques me apretaban. Era como si me pellizcaran el Plymouth desde atrás, me lo fueran apretando de a poco. Yo me ponía de espaldas contra el parabrisas, parado, y lo veía al tanquista que desde arriba me meaba y se reía.
– ¿Así que era pelirroja la mina?
– ¿Eso también lo deschavé?
Alicia se rió con ganas.
– No, un pelo en el saco. ¿Pasó algo, viejito?
– Nada de eso, no me pinches… Otras cosas, sí.
La hija no hizo una sola pregunta que interrumpiera el relato de un día larguísimo que terminaba en una borrachera inexplicable.
– Ahora se acabó -dijo Alicia como quien pone una tapa.
– Sí, claro.
Ella lo miró sin decir nada, sin creerlo.
– Llamó Tony. Suponía que estabas acá. Dijo que te hiciera acordar de lo que le prometiste para esta noche.
– Ah.
Encendió la luz y los dos se miraron como si comenzara el intervalo de una función de cine.
– Esperemos que la segunda sea mejor, porque con la primera película me dormí -dijo Etchenaik, restregándose los ojos.
– ¿Querés comer?
– Ahora sí. Me lavo primero.
Fue al baño, se refrescó golpeándose la cara con manotazos de agua fría. Resopló como un caballo. Regresó al living y llamó a Tony.
– Por fin -dijo el gallego-. ¿Dónde anduviste?
– Por todos lados. Pero no me olvidé lo que te prometí. ¿Vamos?
– Vamos.
– Te espero en casa de Alicia en una hora.
– Hecho. Llevo la ferretería.
– Traela.
A las once en punto sonó el portero eléctrico y Etchenaik se despidió con un beso. Tenía la barriga llena de pizza casera, su condición física era deplorable, pero tenía muchas ganas de pegar piñas y eso era lo único importante.
– Vamos a dárselas a esos dos que laburan para Huergo, los Fretes. El que yo cacé en la oficina y el hijo de puta que te hizo esto.
– Parece medio imbécil -dijo Alicia-. Pero tené cuidado, mira que la próxima vez me rompen a mí. Acá ya no queda nada.
– No abras a nadie.
El gallego lo esperaba en la puerta. Cambiaron pocas palabras. Etchenaik contó los pormenores durante el viaje mientras Tony se iba enardeciendo como quien llena una botella.
– Con los Fretes déjame moverme a mí. Son petisos -concluyó Etchenaik.
Estacionaron sobre Beruti y caminaron por la cortada hasta la casa del portón y el corralón bajo. En la puerta había un cartel de chapa con letras temblorosas: Fletes Fretes.
Una señal de Etchenaik y Tony se acercó a la puerta. Golpeó. El veterano se apoyó en la pared unos metros más lejos. Después de unos segundos el gallego volvió a golpear. Con el ruido de la puerta que se abría se soltó algo de música.
Hubo un golpeteo de chancletas, el girar de una mirilla.
– ¿Quién es?
Aunque Tony no veía quién estaba detrás de la mirilla supo poner el tono casual necesario, la impostación justa:
– Necesito una mudanza para mañana temprano -dijo.
Hubo ruidos de nuevo, la puerta se entreabrió y Tony vio la cara achatada de un hombre que no alcanzó a hablar.
En el camino hacia la nariz de Fretes, el puño de Etchenaik rozó el brazo del gallego. Detrás del puño pasó el veterano, detrás Tony. La puerta se cerró a sus espaldas.
– ¿Qué tal, don Fretes? -dijo Etchenaik apretándole la cabeza con el pie contra una maceta.
Era un patio oloroso de plantas, lleno de flores. Había una hamaca de pibe, un triciclo; al fondo, la galería y una puerta abierta que tiraba luz amarilla sobre el patio, iluminando un camino de baldosas rojas y blancas muy gastadas.
– ¿Qué tal, don Fretes? ¿Cómo anda? -repitió Etchenaik apretando.
– Aaaag -dijo el otro y pataleaba.
La luz se interrumpió, se movieron las sombras.
– Tío -dijo una nena de piernas flaquitas desde la puerta iluminada.
Читать дальше