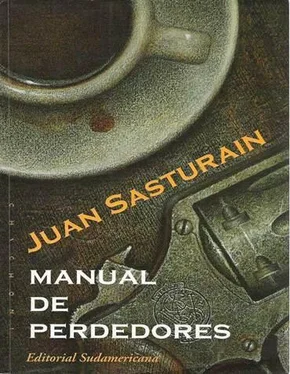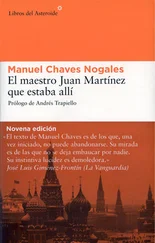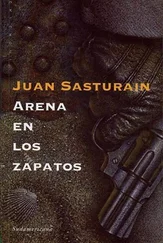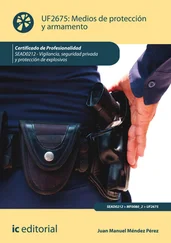El veterano dobló a la derecha y aminoró la velocidad. Separó una mano del volante.
– Te pregunté si te estabas mudando.
– Algo así.
– Si venías a dejar cosas jodidas o comprometedoras, yo no confiaría. Esa mujer lee libros encuadernados en tela… -la miró de reojo y luego volvió al camino-. Alguien así no es de fiar.
– Llevo ropa sucia -dijo ella-. Mi tía me mimó siempre.
Etchenaik se volvió, se pasó la mano por el pelo, por el hígado todavía dolorido. Sonrió tristemente.
– Mejor terminamos el verso. Esto no es un levante.
Y paró el auto.
Un Plymouth del cuarenta y pico, pintarrajeado con parches color ladrillo y una pareja despareja adentro, detenido bajo los árboles de la avenida Espora en Adrogué. Pongamos atardecer, violines al gusto, finales de febrero.
– Claro que no es un levante -dijo ella-. En ninguno de los dos sentidos, espero.
– Te llevo cuarenta años, nena. En todos los sentidos.
Pero no había tiempo ni ganas ni humor para las gentiles esgrimas. Etchenaik reventaba de soberbia impotencia, sentía que estallaría en cualquier momento y mejor que no fuera ahí.
– Quise parar el auto y el chamuyo. Es idiota hacernos los que no sabemos nada y perder tiempo.
– No hay nada que hablar -dijo ella burlona o resignada-. Deme las cosas que me voy.
Cora se inclinó hacia la guantera y Etchenaik le golpeó los dedos con el canto de la mano izquierda.
– No entendiste nada -dijo y se entreabrió el saco para que viera el revólver-. Lo de las preguntas va en serio. Ahora.
Ella se chupó los dedos doloridos.
– Usted hace literatura -dijo haciéndola ella.
– ¿Qué literatura?
– Policial: los desplantes, el auto, la canchereada. Usted no existe, Etchenique. Para que alguien crea lo que usted hace va a ser necesario que lo escriba. Con la realidad no alcanza. ¿Entiende?
Ella esperaba que el veterano se rayara por el tono explicativo, sobrador, tan de vuelta.
– No he visto nada más literario últimamente que esos pobres pendejos encapuchados con armas que les pesan en las manos.
– Es un problema de elección de vida.
– Cuanto mucho, un problema de modelos -se explayó Etchenaik-. Con tu amigo El Llanero Solitario cambiamos figuritas hace unos días, lástima que el diálogo no fue muy fluido. Pero en el fondo lo más literario es… bah. Lo que vale es lo que uno hace. Y yo tengo mucho que hacer. Me importa tres carajos si vos crees que me escriben los libretos.
Cerró de golpe la guantera, volvió a poner en marcha el auto y aceleró firme y sin bronca.
– ¿Adonde vamos? -dijo ella después de tres cuadras.
– A la mierda.
Quince minutos después, en un deshilachado bar de Lanús cercano a la estación, la conversación avanzaba entrecortada.
Etchenaik parecía haber perdido urgencia, tener todo el tiempo del mundo. Cada tanto volvía a las preguntas básicas, cada tanto Cora miraba el reloj y trataba de negociar la huida. No salían de eso y todo volvía a comenzar.
– O me contestás las dos o tres cosas que te pedí o nos ponemos a hablar de libros. Puedo pasarme horas con eso, de Fantomas a José Giovanni.
– No le voy a decir el lugar donde estuvo la semana pasada.
– Está bien -concedió Etchenaik sin apuro-. ¿Y el gordo?
Ella hizo un gesto de extrañeza.
– El gordo Berardi, el padre… ¿de qué juega, cómo es la mano con ustedes?
Cora se apoyó en el respaldo, puso la mejilla en su mano.
– ¿Trabaja para él?
– Te avisé que no trabajo para nadie ya. Mi tarea de investigador asalariado terminó hace unas horas. Ahora es algo puramente personal: quiero devolver trompadas y humillaciones recibidas en los últimos días. Reparación de daños y perjuicios materiales y morales.
– No le creo.
Etchenaik levantó las cejas y terminó de beber su vaso de agua.
– Jodete. Ésta es la vencida con ustedes: la primera me la dieron; la segunda, tuvieron que piantar. Ahora, mano a mano con vos ya no puede haber más equivocaciones.
Cora se puso violentamente de pie.
– No sé qué hace Berardi, a qué juega. Apenas lo vi dos veces.
– A mí me alcanzaron.
Una categórica soltura le permitió al veterano pasar al frente. La competencia no estaba clara ni en sus términos, pero existía. Ella lo corría con desplantes y paradojas, le quitaba espacio a sus sueños de detective, lo descalificaba para pegar bien duro. Etchenaik iba a los bifes: no tenía nada para ganar pero igualmente había perdido todo. Valían los gestos limpios entonces, puros y definitivos como ademán de estatua.
El veterano se quitó el saco y quedó como esos fulleros viejos de película de cowboys con su camisa a rayas.
Y parecía realmente que se estaba preparando para una mano brava.
– Hay tres cosas claras: ustedes tenían gente metida en la droga, husmeando ahí, y se la reventaron: la pobre Chola Benítez; ustedes se meten después con Berardi-Huergo y Cía., donde hay mucha guita, con Vicentito bien adentro de la cosa, tanto que papá y mamá se pelean por él… Y ustedes también, me parece. La tercera cuestión es por qué yo resulto ser el hilo conductor entre las dos historias. Paso de una a otra con ustedes: la diferencia está en que yo no sé de qué se trata. Explícame lo de Vicente y vos, por ejemplo.
– Es mi novio.
– Pero antes se fue de la casa, empezó a estudiar, los conoció a ustedes, se mudó hace tres meses y desapareció para el viejo.
– Si lo tiene él…
– Lo sabías, ¿eh?
– Lo supimos después: vos se lo marcaste cuando estaba con nosotros y el Negro Sayago se lo llevó. Está clarito que trabajabas para Berardi.
– Yo no marco ni señalo, piba.
– Dijiste que querías hechos; ahí tenés uno. Lo marcaste.
El tuteo se había convertido en un ida y vuelta fluido.
– ¿Lo querían apretar a Berardi con el pibe? ¿Se puede hablar de un autosecuestro o de un secuestro sentimental? No es nuevo eso.
Cora se aferró al borde de la mesa con la tozudez y la furia inútil de un náufrago.
– Dame la peluca y la valija. Te va a costar caro.
– Oíme, piba -dijo suavemente-. Ahora, si no me explicás todo, seguimos Pavón derecho hasta la cana. O ni siquiera eso: hay tanto milico en la calle que no va a ser necesario.
Ella se paró y apoyó las manos en el respaldo de la silla. Etchenaik vio cómo los nudillos se ponían blancos mientras la sangre huía despavorida de los dedos apretados contra la madera.
– Sentate -dijo.
Cora dio media vuelta y caminó vigorosamente entre las mesas hacia la salida. Los jeans y la melena pelirroja la llevaban fácil, como una correntada que busca el desagüe. Pero el veterano no la siguió. Dejó la propina, terminó el agua de su cafecito, se puso el saco.
Cuando salió a la noche creciente, a la vereda desmantelada, Cora estaba apoyada en el guardabarros del Plymouth con las piernas encimadas, los brazos cruzados sobre el pecho.
– ¿Subís? -dijo Etchenaik dando vuelta al auto y hablando por encima del techo.
– Las cosas -dijo ella girando la cabeza.
– Las cosas, no. Me las llevo.
El auto ya estaba en marcha cuando se decidió a subir.
Y no hablaron más. Etchenaik manejaba con soltura pero movía demasiado la lengua dentro de la boca. Ella se miraba las manos. Era el silencio tenso de una mano de fulleros, un vacío repleto de complicidades, certezas sin confesar.
Por eso cuando el Plymouth se detuvo pocas cuadras antes de Mitre, último en la fila que desembocaba en los dos patrulleros cruzados cien metros más allá, bastó una mirada de Cora para que el veterano metiera la marcha atrás, girara a contramano y se perdiera en la primera transversal pese a los silbatos y a la chapa que regalaba inconscientemente para inaugurar un prontuario.
Читать дальше