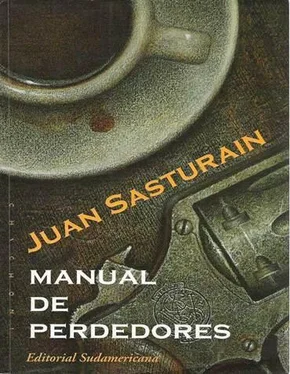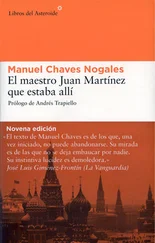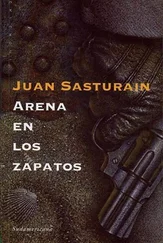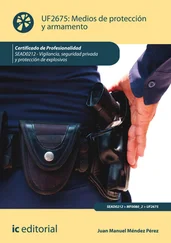– Sí, estaba.
– Marcial no vino más.
– Pero hace dos meses de eso.
– No vino más.
– ¿Y venía siempre?
El cantinero detuvo el movimiento en medio de un giro, se mojó los labios y lo miró, ahora sí, a los ojos.
– En el año cuarenta -dijo enfáticamente-. Fíjese lo que le digo: en el año cuarenta yo era mozo en el Marzoto. Quince guitas el café. Usted se pasaba dos, tres horas escuchando las mejores orquestas.
El enterriano se volvió hacia la estantería que estaba a sus espaldas y bajó la botella semillena de ginebra. Arrimó dos copitas.
– El calor no existe -dijo tajante y sirvió generosamente. Se formó un laguito al pie de las copas.
– Marcial cantaba ahí, en el Marzoto… -apuró Etchenaik.
– No. Todavía no le daba el cuero, como se dice. Cantaba en una orquestita de barrio, en los cafés de Villa Crespo: Armando Berreta y su Conjunto. Sí, Berreta, tal cual… En ese momento no se llamaba Marcial Díaz sino Juan Carlos Drago o Robles, uno de esos nombres cajetilla…
– Y usted lo conoce desde entonces…
– Va a ver… -el hombre se empinó la ginebra de un viaje y luego quedó pestañeando un momento-. Una noche, me acuerdo que estaba Pugliese actuando, y me toca atender una mesa del fondo. Era una pareja; ella me llamó la atención. No era una mujer hermosa pero tenía eso que hace que uno se dé vuelta cuando entra una mina como ella en un lugar. Estaba sentada como una estatua en un pedestal, en pose, apenas el culo apoyado en la punta de la silla. Él no la miraba. Tenía los ojos clavados en el escenario, movía las manos siguiendo la letra. Me acuerdo que terminó el tango y aplaudió apenas, sobrador y recién se dirigió a ella para codearla: «Mira si estuviera yo ahí arriba… Lo deshago al tango ése… Creo que era "Cafetín"… O no, ahora que me acuerdo no podía ser "Cafetín" porque el cantor era Chanel… Era "Rondando tu esquina". Eso es.»
Etchenaik apuró la ginebra ya desalentado, apoyó la cara en la palma y asintió gravemente.
– Es que en aquel entonces en cada muchacho había un cantor. Por eso no me extrañó lo que decía el pibe, y volví con la bandeja al mostrador. Pero cuando regresé con los cafés estaban discutiendo a los gritos. La mujer parecía que lo quería retener y hasta sospeché de algo preparado, un poco de aparato para que lo conocieran de prepo. Pero no. Yo no lo junaba todavía a Marcial y menos a la Loba.
– ¿La Loba?
– La Loba. Así le decían o al menos así le dijeron después. Uno de esos apodos que no necesitan explicación, ¿no?
– Claro, claro… ¿Y cantó esa noche Marcial?
– Ahora va a ver.
El entrerriano sonrió levemente. Inclinó otra vez el porrón y llenó las copitas. Tomó un sorbo y volvió a sonreír.
– ¿Usted dice si esa noche Marcial cantó?
Otro sorbito de ginebra. Era un narrador insoportable…
– Cantó en el baño, después de la batahola y con un ojo negro, pero con el mayor sentimiento que le escuché nunca.
– ¿Qué pasó?
– Muy simple. La discusión con la Loba siguió. Entró a cantar Chanel y la gente se daba vuelta para hacer callar a los revoltosos. Uno le tiró una cucharita; otro, el terroncito de azúcar. A los cinco minutos estaban a los tortazos. En una de ésas, Marcial va a parar debajo de una mesa. Cuando se levanta, ve que los de la orquesta han parado de tocar y se cagan de risa. Chanel se agarraba del micrófono para no caerse. Entonces Marcial se para y le grita: «Reíte vos, afónico, que cuando entre a cantar yo vos te quedás sin laburo». Dio media vuelta y se metió en el baño. El patrón me mandó a convencerlo de que se fuera. Fui. La escena que me esperaba ahí adentro no me la voy a olvidar nunca. Estaba apoyado en el lavatorio, sucio, lagrimeando de dolor y de bronca… y cantaba. Cantaba frente al espejo, con toda la voz, «Rondando tu esquina». Nunca nadie lo cantó mejor. Le juro, amigo. Nadie.
– ¿Y entonces?
– No me animé a interrumpirlo. Él no me veía y siguió, siguió… Entonces fue como en las novelas o en las películas. Siento que alguien entra al baño y se queda oyendo, detrás mío. Cuando el pibe termina se adelanta y dice: «Amigo, lo felicito. Usted canta muy bien. ¿Quiere venir conmigo?» Era Tanturi. A los quince días debutaba en el Marabú con él. ¿Qué me cuenta?
Etchenaik no le contó nada. Sólo lo miró.
– ¿Y en los treinta años restantes…?
– ¿Qué treinta años?
– Estamos en el cuarenta, según me dijo. Y lo que yo quiero saber es dónde vive Marcial ahora.
El tipo volvió a sonreír. Retomó el trapo.
– Ahora… Usted dice ahora… Yo quisiera saber qué hace ahora la Loba.
– ¿No está con él?
– Mire amigo, de Entre Ríos sale toda clase de gente: cantores, gente de río, algún poeta finito… Lo que no hay allá son alcahuetes y botones. Usted ha tomado dos ginebritas, tiene una anécdota para contar…
Etchenaik dio media vuelta.
– ¿Qué le pasa ahora?
– Es una lástima que Pugliese no haya tocado jamás en el Marzoto sino en el Nacional -dijo, volviéndose-. Pero una anécdota falsa más no le hace nada al tango. Tal vez sea cierto que no hay entrerrianos botones y me parece bien. Pero mentirosos, sí. Gracias por la ginebra.
– Espere. -Pocholo levantó la botella-. Queda bastante todavía y quién le dice que no me den ganas de hablar de los últimos treinta años.
– De los últimos meses… y te aviso que no hay un mango. Yo con esto no gano nada. Lo siento por Marcial y ojalá no te duela esta roñería.
El cantinero salió de atrás del mostrador y se vino entre las mesas haciendo sonar las alpargatas.
– Perdona -dijo poniéndole la mano en el hombro-. No es la guita. Tuve miedo por él. Sé que anda mal, que está jodido. Hace un mes que no lo veo y me tiene preocupado. ¿Qué pasa?
– No sé.
El otro suspiró.
– Es un buen muchacho. Otro día hablaremos de la Loba.
– Otro día.
El cantinero puso la palma en la espalda de Etchenaik, lo acompañó a la vereda.
– Alguna vez me tocó llevarlo, en pedo. No es demasiado cerca. ¿Conoces Fondo de la Legua?
Y el dedo fue dibujando el aire.
Había mucho cielo de todos los colores sobre las casitas dispersas. Etchenaik fue aminorando la marcha del Plymouth y se tiró a la derecha andando los últimos metros por la banquina. Dobló al llegar a la huella transversal y metió el auto por la calle que se perdía tres cuadras más allá. Estacionó cerca de la esquina.
Atardecía muy lentamente. El pasto crecido llenaba el aire de olores fuertes y ruido de bichos. Las vereditas estrechas se interrumpían cada tanto y los baldíos alternaban con los pequeños negocios, un bar, un kiosco, la farmacia en la esquina.
A mitad de cuadra estaba la casa, una construcción vulgar y recta en medio de un terreno largo y estrecho. Al frente, el jardín no omitía los enanos de cemento y la manguera que humedecía un césped prolijo y bien peinado. Contra la pared había un cartel blanco con letras azules de reborde rojo: Rogelio Brotto. Lotes, Casas, Propiedades, Hipotecas. Estaba sostenido por unos ganchos fuertes clavados en la pared y que ya tenían sus años. En la base de los clavos corría el óxido. Aunque las persianas estaban bajas, se notaba que la parte delantera de la casa estaba dedicada a la oficina inmobiliaria mientras atrás viviría la familia.
La casa dejaba un espacio de entrada para un auto que no estaba. El doble senderito de piedra terminaba en un cobertizo lateral. Y al fondo se veía la prefabricada que le había señalado Pocholo: ésa era la casa de Marcial Díaz.
Читать дальше