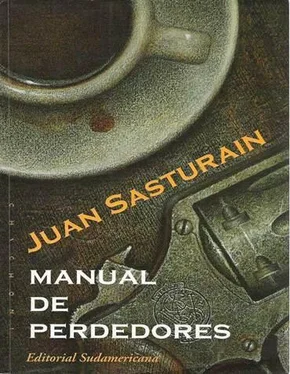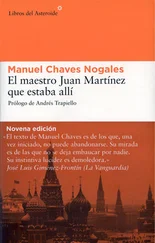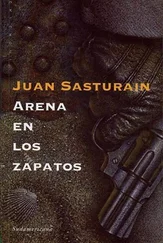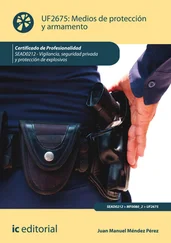Hubo una pausa del otro lado, demasiado larga.
– Después quiero decirte algunas cosas que estuve pensando… -dijo Tony.
Etchenaik se lo imaginó sentado en la silla, mirando su pata y temiendo futuras palizas o algún balazo.
– ¿Qué te pasa? ¿Vas a arrugar ahora?
– No, coño… No es eso -y se hizo otra pausa-. Quedate tranquilo que los llamo a ésos.
– De acuerdo. Hasta luego.
– Hasta luego.
Colgó. Tomó un café en el mostrador y salió a la calle. Caminó por Moreno hacia Entre Ríos y el Falcon dobló con él. En la esquina torció a la izquierda y el auto siguió derecho. Se apuró para llegar a Belgrano y se disponía a cruzar cuando un Fiat 128 que salió de detrás de un colectivo le mordió los zapatos y clavó los frenos a dos metros.
La mujer sacó la cabeza por la ventanilla.
– Venga, Etchenaik. Suba.
No la reconoció enseguida. Acaso el pelo recogido, los anteojos negros.
– No se quede ahí. Lo llevo.
Subió y se acomodó junto a ella. La mujer aceleró, se levantó los anteojos y los suspendió en su frente, como las antiparras de un corredor. Sonrió ampliamente y desnudó varias docenas de dientes.
– ¿No se acordaba de mí?
– Hilda Sanders, cantante internacional… -susurró Etchenaik-. Cántate algo, flaca.
La flaca agradeció el chistecito con una levísima reverencia de su barbilla y canturreó algo así como «Feeling».
Etchenaik metió bruscamente la mano en la guantera y agarró un portadocumentos. Ella hizo un gesto sin dejar de sonreír pero oí veterano la contuvo con su mano libre.
– Atendé al volante -dijo-. Y seguí cantando, seguí…
La oscura mujer que se llamaba Itala Sandretti en la cédula se parecía vagamente a la flaca rubia platinada que ahora tarareaba sin ganas a su lado, enfundada en una especie de mameluco verde de lujo, pegado a su cuerpo como la goma tensa de un globo barato de carnaval.
Etchenaik repuso el portadocumentos en su lugar. No dijo nada.
– ¿Sigo derecho? -preguntó la Hilda al llegar a la Nueve de Julio.
– No tengo apuro.
Tomó Bernardo de Irigoyen y avanzó hasta el semáforo de Avenida de Mayo.
– Quiero ayudarlo -dijo sacando cigarrillos obvios, largos y perfumados.
– Gracias.
– ¿Me cree?
– ¿Por qué no?
– Así vamos bien.
Metió la primera y sacó el autito en un viraje. Se mojó los labios con una lengua roja y estrecha que se abrió paso a duras penas entre la dentadura.
– Anda en dificultades -dijo.
– No soy el único.
– Claro que no. Pero a todos no se los puede ayudar. Yo, a usted, puedo.
Etchenaik puso los ojos como Robert Mitchum.
– No sea tonto, no me juzgue mal… Esto es lo que le quiero regalar. -Metió la mano en la cartera y sacó un largo sobre que puso en el asiento, a su lado-. Eran para mí pero no puedo ir. Ahora son para usted y su socio. Sé que no fueron de vacaciones.
Etchenaik abrió el sobre y vio los dos pasajes a Río. Estaba previsto también el regreso.
– Por el alojamiento no tiene que preocuparse. Le puedo dar las llaves de un departamento en Copacabana -las hizo tintinear con un golpecito en un bolsillo del mameluco-. Se queda el tiempo que quiera. Cuando regrese, las dificultades habrán pasado. Volverá a trabajar más tranquilo y un poco más tostado.
Le guiñó un ojo cómplice y atendió al tránsito que se adensó a la altura de Congreso. Sonreía, lo dejaba a solas con el regalo. Esperaba como una tía que acaba de llegar de visita y observa al sobrino deshacer el paquete.
Etchenaik dejó el sobre en el asiento y miró al frente.
– ¿A quién debo la atención?
– Ya le dije que el pasaje era mío.
Etchenaik suspiró.
– Dejémoslo así. Pero me preocupa pensar que soy muy barato.
Ella dobló por Rincón y fue dando la vuelta.
– No me contestó -dijo sin volverse.
– Dígales que Shangai o nada.
– ¿Cómo?
– Shangai o nada.
Ella quedó con la mirada fija al frente. Pasaron algunos segundos y sonrió tristemente.
– Qué tonto -dijo.
Habían llegado a la altura de Congreso por Yrigoyen. La Hilda fue aminorando la velocidad y detuvo el auto junto al cordón de la vereda de la plaza. Abrió la puerta y apoyó los pies en la calle.
– Lo siento en serio -dijo-. El sol de Copacabana le mejoraría las ideas.
– Shangai o nada. Tengo parientes ahí. Además, el clima…
El golpe de la puerta lo dejó monologando.
27. Comida para las palomas
La Hilda se inclinó hacia la ventanilla.
– Espere un momento, gilito… -dijo.
Después se alejó a grandes pasos con su disfraz de chaucha satinada, revoleando la carterita y haciendo ruido con las llaves del auto, del departamento en Copacabana, del Cielo también, probablemente.
Etchenaik se encontró otra vez solo, mirándola cruzar la plaza desde un auto ajeno y sin libreto. No entendía cómo seguía la historia.
De pronto vio que la flaca se detenía un instante apenas junto a un hombre que daba de comer a las palomas. Acaso le hacía un gesto dirigiéndose a él y seguía viaje.
El hombre, un inofensivo pelado de bigotito recortado, se levantó lentamente y se vino caminando, arrastrando los pies, hasta el auto. Tenía la bolsita de maíz en la mano y las palomas lo seguían. Llegó, se acodó a la ventanilla y metió la mano en la bolsita. Sacó una pequeña pistola y la puso debajo de la nariz de Etchenaik.
– Buenas tardes -dijo.
– Malas.
– ¿Te pasa algo a vos? -dijo el otro arqueando las cejas.
– Paseaba, tomaba sol.
Y Etchenaik sintió que todo era como en un sueño o en alguna de las miles de novelas que había leído. Ahí, en pleno Congreso, alguien apuntaba con una pistola y podía disparar y se acabaría todo y nadie haría nada. Sólo habría un revuelo de palomas.
– No te hagás el piola que te puedo amasijar ahora mismo, chabón. ¿Vos te crees que son giles los que están en esto?
– No. Claro que no.
El otro revoleó la pistola, movió el caño como si estuviera regando con una manguera sobre Etchenaik.
– Agarra lo que te ofrecen entonces.
El sobre estaba ahora otra vez sobre el asiento, como una carta tirada para que la diera vuelta y ganase.
– ¿Y? -el pelado parecía impaciente por volver a su banco a seguir alimentando a las palomas.
– Ando nervioso… El Falcon…
– ¿Qué Falcon?
– El de la cana. Nos siguen desde que salí de la Central.
El tipo hizo un levísimo giro de su cabeza. Fue suficiente. La izquierda de Etchenaik se apoderó de la muñeca que empuñaba el arma mientras la derecha golpeaba dos veces, corta y llena contra la mandíbula. Después dio un tirón hacia arriba con todas sus fuerzas y le estrelló la pelada contra el borde de la ventanilla. Una vez, dos, tres veces. Lo soltó. La pistola rodó por el asiento y el tipo se deslizó hasta quedar tendido junto al auto. Etchenaik recogió el arma y se bajó.
Nadie había advertido nada. Caminó rápidamente cruzando la plaza y se acercó a un Falcon verde estacionado. Los cuatro que estaban adentro lo miraron.
– Muchachos -dijo Etchenaik-. Hay uno para levantar allá, junto al Fiat 128. Apúrense o se lo van a comer las palomas.
Se vino caminando por Avenida de Mayo, serenito y bastante entero pese a todo. Era como si las cosas pasaran demasiado rápido y no pudiera pararse a pensar.
En el kiosco de la boca del subte, en Sáenz Peña, compró «Crónica» y «La Razón» quinta. Revisó las policiales y no encontró más que lo esperado. Con el título a doble columna de «Pichicata a la dinamarquesa», «Crónica» contaba por segundo día consecutivo su versión del crimen del For Export. No había nombres. «La Razón» le dedicaba un recuadro bajo el título «Tour fatal» y ahí se fantaseaba de lo lindo. Hasta se tiraban hipótesis sobre motivaciones y alguna extraña conexión «porno-droga» Copenhaguen-Buenos Aires.
Читать дальше