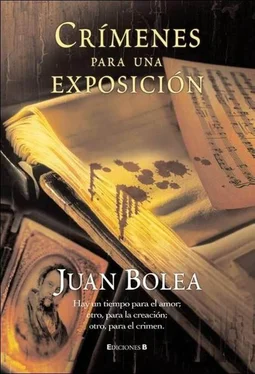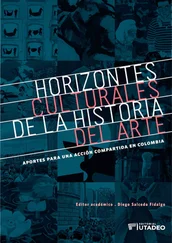Esmirna asintió, casi con cordialidad. Por un instante, una sensación de incongruencia afectó a Martina como un vértigo.
– Hacía mucho calor, pero aquel viaje resultó más grato -comenzó a relatar el anticuario, en un tono vacacional-. Por un capricho de los astros coincidimos en el avión a Providencia con ese narciso de Maurizio Amandi; di gracias al cielo por ayudarme así. Lo interpreté como un signo, créame. Yo también suelo caracterizarme al viajar; de manera que, días después, en Bolsean, Amandi no me reconoció… Ya nada podría detenerme. Vigilamos la mansión isleña del conde hasta que su hijo salió, y las mujeres del servicio tras él. Mi hermosa y salvaje pelirroja se deshizo a golpes del perro guardián, cuyo cadáver arrojamos por uno de los farallones que daban al mar, donde sería pasto de los tiburones, y yo, por mi parte, ahogué con mis propias manos a Alessandro Amandi en su pretenciosa piscina, sumergiéndole la cabeza una y otra vez para que me dijera dónde ocultaba su Swastika, extremo que se negó a revelar. ¡Hasta tal punto es capaz un coleccionista fanático de resistir el tormento!
– Es usted un pobre loco, Esmirna.
El anticuario protestó:
– ¿Cómo puede decir eso, subinspectora? ¡Hay grandeza en cuanto he hecho! ¿Acaso mi persistencia es diferente a la suya? ¿Sabe con qué dedicación, con qué encono lo intenté, desde la muerte de John Egmont? Siempre quise reunir a mis pequeñas, seguí su rastro por medio mundo, ahorré, intenté adquirirlas… ¡En vano, una y otra vez!
– En su juicio podrá descargar esos y otros argumentos. Ahora, deme las estilográficas.
– Antes, tendrá que matarme.
– Estoy segura de que las lleva encima.
– Por supuesto. Cerca de mi corazón.
Esmirna sacó de su bolsillo las tres Swastikas y las miró con amor. A la parpadeante luz de la cripta, el oro y los rubíes refulgieron como objetos litúrgicos.
– Fíjese en ellas, subinspectora, porque serán lo último verdaderamente hermoso que verá sobre la faz de la Tierra. Y suelte la pistola. O désela a Manuel, quien, estoy seguro, se alegra de volver a encontrarla tras su frustrado encuentro en el tren.
Martina se giró con rapidez. El aprendiz le sonreía desde las escaleras de la cripta. El pelo mojado recortaba su anguloso rostro. Su diestra sostenía un arma de fuego de pequeño tamaño.
– Mi Derringer, ¿recuerda? -parloteó Esmirna, con su camarina voz-. Hubiera hecho bien en comprarlo, subinspectora. Hágame un favor: deposite su arma en el suelo y retroceda hasta la pared. No obligue a Manuel a disparar.
Martina obedeció. Mendes recogió su pistola y se la entregó a Esmirna, quien la sopesó y guardó en un bolsillo.
– Voy a concederle una última prerrogativa, querida mía -murmuró el anticuario, ensimismadamente-. Puedo ahogarla con mi corbata o despacharla de un disparo. Elija.
– No ganará nada.
– ¿Acaso tengo otra opción?
– Entréguese.
– ¿Y pasar el resto de mi vida entre rejas? ¿Qué espíritu libre lo soportaría?
– Entregue al chico, entonces.
Gedeón rompió a reír. Sus carcajadas resonaron en la cripta.
– ¿Has oído eso, Manuel?
El aprendiz se acercó a Martina y le dio un culatazo en la cara. El labio inferior de la subinspectora comenzó a sangrar, pero no le impidió insistir:
– ¿No fue él quien liquidó a Leonardo Mercié? ¿Acaso no intentó matarme en su piso y más tarde en el tren? ¿No siguen pesando sobre él las sospechas de la policía?
– ¡Cállese! -rugió Mendes.
– Ingenioso, realmente ingenioso -consideró Esmirna, acercándose al aprendiz y pasándole un brazo por los hombros-. ¿Qué opina de eso mi pelirroja? ¿Te sacrificarías por mí?
– ¡Maldita mujer! -barbotó Manuel-. ¡No siga por ese camino!
– Usted está muerto, recuerde -arguyó Martina, impertérrita, dirigiéndose a Gedeón-. Su ayudante lo decapitó y mutiló y le robó los dos millones que acababa de pagarle Maurizio Amandi, más una indeterminada cantidad que le habría hecho sacar de sus cuentas. Estaba chantajeándole, como a Leonardo Mercié. A cambio de sus favores sexuales, Manuel Mendes, un muchacho inestable, con antecedentes penales y un pasado sórdido, les exigía cada vez más dinero. Finalmente, decidió enfrentarse con él. Discutieron, y Mendes acabó con su vida. Pocos días después, temeroso de que Mercié acabase confesando a la policía, Manuel le hizo volar desde su quinto piso. Huyó a Cádiz, donde establecería contacto con Luis Feduchy, a quien, asimismo…
– ¡Silencio, zorrón! -volvió a exclamar Manuel, esgrimiendo la pistola frente al rostro de Martina.
– Márchese ahora -invitó la subinspectora al anticuario-. Suba por esas escaleras y desaparezca en cualquier parte. Nadie le encontrará, nadie le buscará. Podrá vivir tranquilo, con sus doradas princesas, únicas en el mundo. ¡Podrá seguir coleccionando, consagrándose a su pasión! Una nueva vida en Brasil, en cualquier país africano. ¿Qué me dice?
– ¡Miserable putón! -bramó Manuel, alzando el brazo para golpearla de nuevo.
Gedeón lo impidió.
– ¡Ya basta, niño! Odio tu lado… callejero. Siga usted, Martina.
– ¿Es que vas a escuchar a esta golfa? -saltó Manuel.
– ¿Cuántas veces tendré que recordarte las normas de educación? ¡No me gusta que me tutees delante de extraños! ¡Te mereces un bofetón!
A la subinspectora no le habría extrañado que el anticuario hubiese terminado por abofetear a su aprendiz, de no haber sido porque unas fuertes voces distrajeron su atención.
Los gritos, amplificados por el eco de la cripta, parecían proceder del túnel de acceso. Enseguida dieron paso a fugaces sombras que se dispersaban hacia los nichos. De una de las siluetas brotó un fogonazo y Mendes cayó sobre sus rodillas, impulsando los brazos hacia atrás. Esmirna había sacado de su bolsillo la pistola de Martina y disparó contra los agentes que acudían al rescate de la subinspectora; uno de ellos, al menos, resultó alcanzado. El otro también abrió fuego, una, dos, tres veces, pero la espalda del anticuario ya había desaparecido escaleras arriba.
– ¿Se encuentra bien, Martina?
– ¡Deme su revólver, yo iré tras él!
Horacio le tendió el arma y se inclinó sobre el cuerpo del inspector Castillo, que se retorcía en el suelo.
– ¡No vaya sola! -le aconsejó el archivero.
Martina no le escuchó. Atravesó el altar mayor y salió a la plaza de la Catedral justo para divisar a Esmirna cruzando el Arco del Pópulo. Corrió a toda velocidad hasta desembocar en el Callejón de los Piratas, y de ahí a la Cuesta de las Calesas.
La calzada, muy empinada, frenaba la huida del anticuario, haciéndole perder terreno. La subinspectora se encontraba a menos de cincuenta metros de él cuando algo así como si hubieran desgarrado una almohada de plumas le cegó la visión. Blancas bandadas de copos ocultaron el cielo color caldero. La nieve se derramaba sobre la ciudad, impulsada por la ventisca.
Esmirna resbaló, empujó a un viandante y siguió corriendo hacia las Puertas de Tierra. Cruzó la calzada entre los coches que circulaban con lentitud y se parapetó tras uno de los pilares de piedra.
Martina se detuvo a veinte pasos, inmovilizó el cuerpo y preparó la pistola. Cuando el anticuario volvió a asomarse, le metió un balazo en el hombro. Gedeón se derrumbó con un grito.
La detective se acercó con cautela y lo desarmó. Esmirna estaba tendido en el suelo. La nieve caía sobre él. Martina introdujo una mano bajo su americana y sacó las tres Swastikas. Sus giróvagas cruces parecieron palpitar, como sangrientas reliquias.
– ¿Qué hará con ellas? -imploró el anticuario-. ¡Pídame lo que quiera, pero no nos separe! ¡No podría seguir viviendo!
Читать дальше