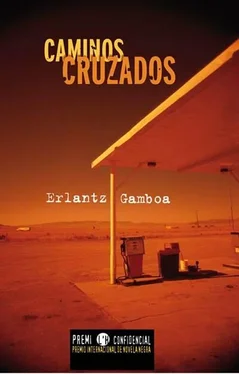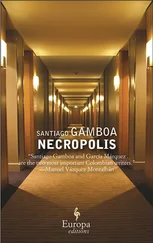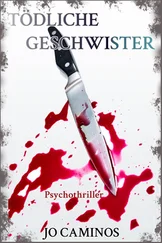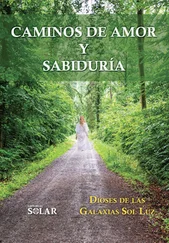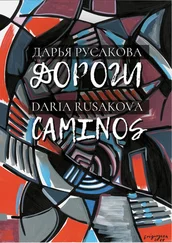– Pase y mire a gusto -le dijo ella.
– No cobramos por mirar -le recordó la otra mujer.
Manuel, osado por naturaleza y demencia, quiso comprobar si le reconocían, por lo que aceptó la invitación y entró en la tienda. Estuvo un momento ojeando unas tazas con escudos de equipos de fútbol. Entró una familia completa, de cinco integrantes, y se dirigieron al mostrador. Manuel aprovechó para decir «gracias, en otro momento» y salir.
Cuando salió afuera, su corazón saltó de alegría. Buscó, con la mirada, el lugar desde donde vigilar. Había un bar en el lado opuesto de la calle, no exactamente enfrente, sino unos cincuenta metros más adelante. Y tenía un ventanal que daba a la carretera, y junto a éste había mesas. Era el lugar perfecto. Eran más de las cinco y no había probado bocado desde la mañana. Aprovecharía la atalaya para vigilar y comer. Vería a qué hora salía la rubia. No tenía prisa, a no ser que la Policía abandonase Molinar y regresase a Arteaga.
Un camarero se acercó y le preguntó lo que quería.
– Un bocadillo de chorizo y una cerveza.
– Enseguida.
– Oiga, ¿a qué hora cierran las tiendas? Quiero comprar algo, pero voy a ir al centro y no me gustaría andar cargando un paquete.
– Como a las ocho o nueve de la noche.
– ¿La de regalos? Vi algo que me gustó en aquella de allí. -La señaló.
– Ocho u ocho y media. Hoy es sábado, así que quizás a las nueve.
– Gracias.
Era mucho tiempo para permanecer en el bar. Lo malo estribaba en que, posiblemente, alguien habría encontrado al taxista y llamado a la Policía, por lo que andarían nuevamente en Arteaga. Quizá no le relacionasen con esta muerte, porque él jamás había matado a alguien distinto de prostitutas y parejas, pero si le buscaban no cejarían por hallarse ante un modus operandi distinto.
«Si van tras de mí, será lo mismo aquí que en otra parte. Si la rubia está en la tienda, el tipo debe andar por el pueblo. Voy a ver si encuentro su auto. Y si no, volveré aquí, antes de las nueve», se dijo.
No podía decir si estar en el bar era peor que arriesgarse a andar por el centro. Tanto podían llegar por la derecha como por la izquierda, de manera que tentaría su suerte en un lugar donde el tiempo pasase más rápido.
La buena suerte sonrió a Manuel, pero por una casualidad. Dos niños, hermanos, se detuvieron junto al taxi y miraron a su interior. El conductor estaba de espaldas a la puerta, pero se le veía bien por las ventanillas traseras. La sangre había cubierto el asiento delantero y el hombre parecía estar muerto. Corrieron a avisar a su casa. Un hombre joven, con un pantalón corto y una camiseta llena de agujeros, acudió a ver. Mientras observaba el interior, un segundo hombre, con camisa verde y pantalón marrón, se le unió. Ambos pegaron sus narices al cristal trasero, para observar mejor la escena.
– Le han matado-dijo el primero.
– Posiblemente para robarle.
– Esto nos va a traer problemas. Si viene la Policía, tendremos que escondernos.
– ¿Qué podemos hacer?
– Empujarlo hasta la barranca, detrás de los árboles.
– Pero lo encontrarán, tarde o temprano. Y está muy cerca. No nos conviene que se acerquen tanto.
El de la camiseta rota se quedó pensativo. Su acompañante dio unas vueltas alrededor del auto, igualmente cavilando. Él fue quien obtuvo la idea.
– Sacamos al tipo, lo subimos a la camioneta y lo arrojamos por el puente Artigas.
– ¿Y el taxi?
– Lo metemos en casa y lo vamos desguazando poco a poco. Nadie nos ha visto, así que hagámoslo de una vez. Ayúdame a moverlo. Tú conduces, y luego quemas esa ropa.
No sería gran pérdida su pantalón corto y la camiseta vieja. El de la camisa verde ordenó, con un movimiento de su mano derecha, a los dos niños que se metieran en casa. Al cabo de pocos minutos, llevaron el taxi, con el muerto de copiloto, a la parte trasera de la casa de la derecha. El hombre de la camisa verde vigiló ambos lados de la calle, hasta que el automóvil se perdió de vista. Luego se metió en la casa.
Manuel tuvo suerte de haber elegido una calle en la que vivían gentes que no querían tener nada que ver con la Policía. En el patio trasero de la casa había un sinnúmero de partes automotrices, cuya procedencia podría ser puesta en duda, en caso de que a la Policía se le ocurriera echar un vistazo.
El desafortunado taxista, aquella noche, viajaría a bordo de una camioneta, bajo un toldo, y terminaría en el río. Ya no se enteraría del desenlace del caso del Mataancianas. De cualquier manera, el que allí tenía lugar era el del asesino de parejas.
El teléfono portátil de Marcia sonó. Ella y Carvajal estaban en el restaurante de la terminal, cenando un sándwich, aguardando noticias. Comenzaban a desesperarse, porque nadie había visto a Sarabia, ni saliendo de Molinar, ni en el pueblo. Había desaparecido.
– Vamos ahora mismo. No conozco esa calle, pero le diré a un agente que nos lleve.
– ¿Qué ocurre? -preguntó el Gordo cuando ella cerró su teléfono.
– Una mujer ha reconocido a Sarabia. Es la calle Torres, número 128. Le diremos a un motorizado que nos guíe.
– Vamos.
No estaba nada lejos la calle, y el motorizado abrió camino con su sirena. Cuando llegaron al lugar, había dos patrullas ante un bar en el que servían comidas. Entraron sin perder tiempo y vieron a dos agentes junto a una mujer, que les daba detalles.
– Teniente -dijo uno de los uniformados-, el tipo suele comer aquí.
– Trabaja en el taller de Remigio -añadió la mujer, señalando hacia la calle-. Está en la otra calle, la paralela.
– Pero ahora estará cerrado -supuso el jefe.
– Sí, pero vive encima del taller. A veces trabaja hasta de noche.
– ¿Sabe usted dónde es? -le preguntó Marcia a uno de los agentes.
– Sí. Yo les llevo.
Salieron todos en tropel y caminaron hasta la esquina, dieron vuelta a la derecha y desde allí vieron el taller mecánico. Un agente, el que llegó primero, tocó el timbre. Un hombre se asomó a la ventana. Se asustó al ver que la calle estaba tomada por la Policía.
– ¿Conoce usted a Manuel Sarabia? -le preguntó un agente.
– Un Manuel trabaja conmigo, pero se apellida Salazar.
– Baje, para que vea la foto -le ordenó el uniformado.
Remigio bajó a medio vestir. No era tarde, pero él estaba durmiendo sobre un sofá, en el que veía, al menos cuando comenzó, un partido de fútbol. En su rostro se notaba que por la tarde, cuando cerró el taller, se fue de pachanga, y había regresado un poco anegado. Su mente estaba tan nublada que ni siquiera intentaba analizar la presencia de la Policía.
– ¿Le conoce? -inquirió un agente municipal, que le mostró la foto.
– Es quien dijo apellidarse Salazar. Lleva aquí menos de una semana.
– ¿Y sabe dónde puede estar ahora?
– Dijo que iba a visitar a unos tíos que viven en Ciudad Valdés. No quiso venir con nosotros a tomar unas cervezas.
– ¿Dónde se aloja? -le preguntó Marcia.
– Por detrás del mercado. Me parece que en la fonda de Marcelina, o en alguna cercana.
– Vamos para allí -ordenó la teniente.
– ¿No tiene pertenencias en el taller? -preguntó Carvajal.
– No. Siempre anda con su mochila, y se la lleva por las tardes.
– No traerá sus armas al trabajo -opinó el jefe-. Las dejará en la fonda.
– ¿Armas? -exclamó Remigio-. ¿De qué armas habla?
– Ahora le explicará un agente. Nosotros vamos a esa fonda -propuso el jefe-. ¿Saben dónde es?
El motorista que hacía de guía les indicó que le siguieran. Nuevamente fue abriendo paso, hasta llegar al mercado. Era una zona bastante fea, en donde había lugares baratos para alojarse. Las fondas eran casas particulares en las que alquilaban habitaciones, por lo que ningún letrero anunciaba el giro al que se dedicaban. Pero la primera persona a la que preguntaron señaló la casa de Marcelina.
Читать дальше