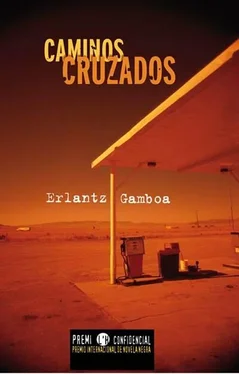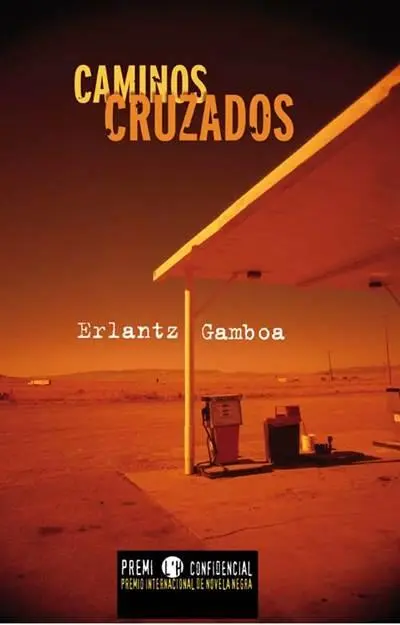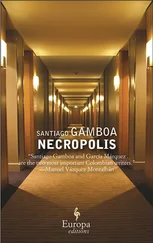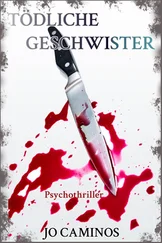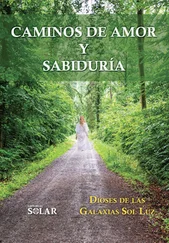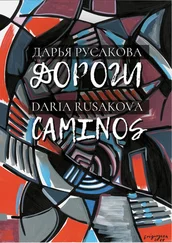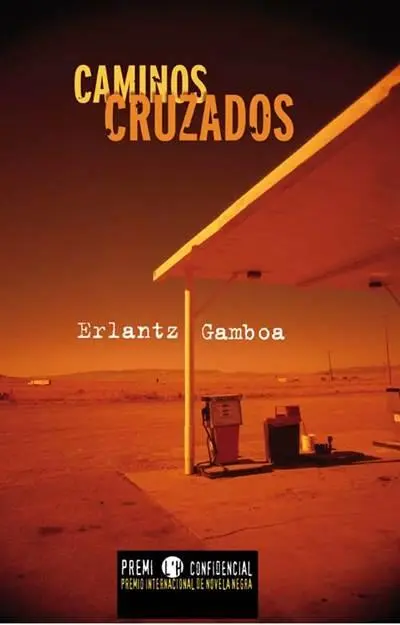
Erlantz Gamboa
Caminos Cruzados
© Erlantz Gamboa, 2010
El novato Cristóbal Casares salió a la calle corriendo, despavorido, y rodeó la casa. Apoyó la cabeza en la pared trasera, echó todo el cuerpo hacia delante y se llevó la mano izquierda a la garganta. De lo más íntimo de su ser surgió el problema, y con lujo de espasmos logró expulsarlo. En unos segundos vació su estómago sobre los geranios del jardín. Tardó en enderezarse, y, cuando lo hizo, lanzó un soplido, casi un relincho. Luego volvió a rodear la casa y se detuvo en la esquina. En el porche estaba Mauricio Torres, dándose aire con su quepis. Casares no veía su propio rostro, pero suponía que estaría tan cerúleo como el de su compañero. Este, al menos, había soportado la náusea, aunque a duras penas; pero sin duda había compartido el mal rato.
El joven, de poco más de veinte años, pelo rojizo, cara de niño y mofletes abultados, durante unos segundos, mientras su estómago regresaba a la normalidad, evitó mirar hacia atrás y recreó sus pupilas en el campo que tenía ante sí. Estaba en las afueras de Figueroa, un pequeño pueblo campesino, situado a seiscientos veinte kilómetros de Ciudad Valdés, en medio de un llano árido que esperaba con ansia la época de lluvias. La planicie se la repartían varias casas de labranza, algunas de descanso, y muy poco más hasta donde alcanzaba la vista. La casa de la que había salido era una de las más alejadas de la carretera del sur. Pequeña, con un jardín bastante arreglado, casi nada de terreno de cultivo, con cuatro frutales en la parte de atrás y un gran porche delante, constituía un lugar de descanso más que una granja del estilo de las vecinas. Frente a la casa estaban estacionados dos automóviles: el del vecino que los llamó y el suyo, el que Cristóbal conducía desde hacía tres semanas, en el que llegó acompañado de Torres y de Enrique Carvajal, el jefe. Y a su espalda…, aquello, el motivo de que hubiera arrojado el desayuno entre los geranios. Sucedía un lunes y temprano, lo que suponía muy mal inicio de semana.
– Jamás había visto… algo semejante -musitó, en un momento en que la arcada no acosaba su garganta.
Lentamente, arrastrando los pies, aún receloso de que su estómago volviese a rebelarse, se dirigió a la casa. Se detuvo ante los dos escalones que conducían al porche y miró a su compañero, un tipo alto y flaco, con cara caprina y pelos que desconocían el peine. Cristóbal, al contrario, se peinaba, lavaba y acicalaba cada mañana, porque hacía poco que trabajaba de policía y consideraba, todavía, que la apariencia era importante en un representante de la ley.
– Es algo horrible -susurró Cristóbal.
Torres asintió con la cabeza. Él no vomitaría, pero sentía unos mareos que le impedían hablar.
– ¿Y el jefe? -preguntó Cristóbal.
– Está dentro. Él tiene costumbre, porque trabajó en San Pedro.
Era creencia popular que en la capital sucedían cosas horribles, mientras que en los pueblos se contentaban con unos atropellados y alguno que se caía a un pozo. Eso estaba cambiando, y ellos eran testigos.
– Nunca había visto tal atrocidad.
Una voz grave llegó hasta ellos, procedente del interior de la casa. No entendieron lo que decía, pero podían jurar que los llamaba. El jefe no quería estar solo, o seguramente les encargaría algún cometido, aunque ellos dos no adivinasen cuál.
– Tenemos que entrar -dijo Torres.
– No podré dormir esta noche.
– Es dura, muchacho, la vida de un policía es dura. Nos toca lo peor, y nadie lo agradece.
Torres era un filósofo agrario, uno de los muchos que dicen frases con un gran contenido aunque parezcan de una simpleza mayúscula. Pero encierran un saber de siglos, la suma de generaciones de gentes componiendo sentencias profundas, que extractan la complejidad de la existencia humana. Cristóbal estaba acostumbrado a tales máximas, por lo que solamente asintió con la cabeza, mientras entraban en la casa. Su padre opinaba lo mismo, pero los protagonistas eran los campesinos, y su tío decía que la vida de militar era rigurosa y llena de sacrificios, por lo que la frase podía quedarse en: la vida es dura, para unos mucho más que para otros.
Atravesaron el vestíbulo y se detuvieron ante dos puertas: una daba a la sala, y otra, a la cocina. El jefe estaba en el umbral de la segunda, contemplando el interior. Y éste era digno de ser contemplado, porque ofrecía un panorama dantesco, algo así como un matadero en una jornada de mucho trabajo. En un rincón, junto al frigorífico, un hombre estaba pegado a la pared, amarrado con cuerdas que sujetaban sus muñecas al aparato de refrigeración. Era de suponer que estuvo de pie, cuando pudo mantenerse así, pero en la actualidad yacía en el suelo, sobre un gran charco de su propia sangre. Tenía la cabeza apoyada en la nevera y miraba hacia delante. Podía decirse que miraba, por la dirección de la faz, si bien nada vería, pues carecía con qué mirar. Además de que estaba muerto, para mayor ultraje, le habían arrancado los ojos. Su rostro chorreaba sangre, aunque ésta se había secado y pegado a la piel. Todo lo anterior, sumado a que el difunto tenía la boca abierta, como si en ese momento gritase, contribuía a formar una visión bastante tétrica. La imagen impulsaba a salir corriendo, como hicieron los dos ayudantes de Carvajal, quienes se sintieron mal a la primera ojeada. El jefe soportaba el vómito, los mareos y el asco, porque algunas veces, en San Pedro, había presenciado espectáculos de tal tipo, y eso, a la larga, curte.
Pero la escena del hombre no constituía toda la película, ya que sobre la mesa de la cocina había otro cadáver: el de una mujer totalmente desnuda, con la garganta cortada por delante, al menos la mitad del cuello. Su cabeza, de cabellos castaños, repletos de sangre, caía hacia atrás, colgando de los tendones que la mantenían pegada al tronco, y éste a la mesa, aunque había olvidado lo que tuvo como remate de su anatomía. Su cuerpo presentaba varias heridas profundas y largas, y todo él era una masa sanguinolenta, una sucesión de laceraciones. Y el líquido de la vida, la que tuvo, estaba regado sobre la mujer, y bajo ella, encima de la mesa y por el suelo, además de en las paredes, sobre los muebles de cocina, y allí donde uno dirigiese la mirada. Sería difícil dibujar en el techo figuras extrañas, más definidas que gotas o líneas, pero el asesino lanzó tal profusión de sangre hacia arriba que ésta terminó por configurar una pintura abstracta, como si hubiera usado una brocha. En verdad que lo que tenían ante sí era obra de una mente muy enferma.
– Nunca antes había visto algo tan terrible -dijo Carvajal, refutando la opinión de sus ayudantes de que en San Pedro eso era cotidiano.
El jefe Carvajal, o Gordo Carvajal, era un hombre de más de cincuenta años, grueso, calvo, sudoroso y mal vestido, que contrastaba con sus ayudantes: jóvenes, con buenas matas de pelo y pocas carnes. Con Torres coincidía en el descuido del vestir, aunque eso parecía privilegio de la antigüedad en el puesto de policía. Casares estaba en la etapa de hacer méritos: el primero estribaba en la puntualidad; el segundo, en parecer un verdadero policía; y el tercero, en no abrir el pico y en obedecer ciegamente. El resto no se lo había enunciado aún el jefe, pero lo aprendería paulatinamente.
Carvajal había trabajado en San Pedro, con la Policía federal, en el Departamento de Robos de Vehículos, pero no de delitos locales, sino de los que cruzan los límites interestatales y se convierten en transgresión federal. Un día, aburrido y harto de la ciudad, y más porque un tipejo le disparó aunque sin acertar, decidió regresar a su pueblo, para resolver algún insignificante hurto, detener unas peleas y pasarse las tardes en el porche del bar de Claudio, charlando con sus amigos. Eso sucedió hacía tres años, y ahora se enfrentaba con algo que jamás soñó en la ciudad.
Читать дальше