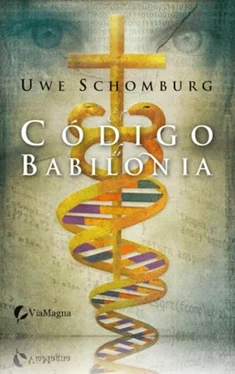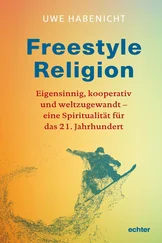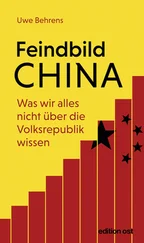De nuevo Jasmin le llamó.
– ¡Ahora mismo! -murmuró Chris.
Echaba un vistazo a su alrededor. El fuego había desarrollado tal calor que nadie era capaz ni siquiera de acercarse a las inmediaciones del helicóptero. Él no iba a ser capaz de hacer nada, a no ser el hecho de conseguir ayuda de las monjas.
Su mirada se posó en el suelo. La jaula portátil con los ratones se encontraba tirada a dos pasos de Folsom. Varios agujeros dentellados mostraban los lugares en los que los trozos de metralla habían traspasado el plástico de la jaula. La puertezuela estaba abierta. Chris levantó la jaula hacia arriba y echó una ojeada en su interior.
Uno de los ratones permanecía de costado sobre un montón de serrín. De la amplia herida abierta en el estómago manaba sangre. De los otros tres animales no había ni rastro.
Cartuja de la Verne, macizo de los Moros, sur de Francia,
mañana del miércoles
Los dos helicópteros encararon el descenso, y poco después sus patines se posaron en el amplio patio del monasterio. Pequeñas islas de hierba se encontraban esparcidas por las ruinas, y en algunas zonas crecían incluso arbustos, a pesar de lo cual, el patio rectangular de prácticamente cien metros de largo por treinta de ancho ofrecía suficiente espacio para un aterrizaje.
El papa se quitó los auriculares de un manotazo y se desabrochó el cinturón del asiento. Calvi, sentado a su lado, abrió la puerta lateral y se apeó de un salto. Este le tendió la mano al pontífice, quien después del pequeño salto dobló en el suelo ligeramente las rodillas.
Detrás de él se apearon procedentes del artefacto Jerónimo y Marvin, más dos guardaespaldas. Entre tanto, Trotignon, Tizzani y Barry venían acercándose a la carrera desde la otra máquina.
– Su Santidad no debe exponerse bajo ningún concepto a ningún peligro -Tizzani continuaba en su empeño-: Usted tiene una responsabilidad para con toda la Cristiandad. Piénselo…
Procedentes de la parte occidental del monasterio se escucharon varios disparos con gran estruendo. Los guardaespaldas escudriñaban alertados a su alrededor.
– Yo tengo una misión -el papa ignoraba los disparos y miraba hacia Tizzani al mismo tiempo que meneaba la cabeza-. Y la cumpliré. Está en manos de Dios cómo voy a llevarla a cabo. Y tampoco voy a huir por unos disparos.
Jerónimo zarandeó el brazo del papa a la vez que le señaló un pasadizo situado en la fachada del edificio. Allí se pudo distinguir de pie a una figura que vestía una nívea cogulla con capucha.
– Una de las hermanas que están reconstruyendo el monasterio.
El papa asintió con la cabeza. Una hermana de Belén. Una sin nombre; sencillamente, una hermana al servicio del Señor. Petite sœur .
El hizo acopio de todo su valor y se desplazó a paso firme hacia ella.
La monja se dejó caer de rodillas delante de él.
– Santo Padre, qué bendición…
El papa tiró de las manos de la monja hacia arriba.
– Que Dios te bendiga a ti y a tus hermanas.
Ella había superado claramente la edad de los sesenta, y sus ojos brillaban repletos de fuerza y confianza.
– El mal está entre nosotros.
– ¡Lo sé! Por eso he venido.
En ese mismo instante explotó el helicóptero situado en la parte occidental del monasterio.
* * *
«Lo primero que vio fue el cayado. En esta ocasión se trataba de un báculo obispal, pero de nuevo carecía de su brillante recubrimiento en oro, sin tallados en marfil ni la característica concha de caracol que se suele ver en la parte superior del báculo obispal.
El cayado era recto, de metal liso y centelleaba argentado.
Posado de pie en la tierra, quizás podía llegarle a un portador de mediana estatura hasta la frente. Más abajo, finalizaba en una punta metálica.
La quinta parte del báculo, comenzando por su extremo superior, constituía una cruz laboriosamente tallada que representaba a Cristo crucificado.
El hombre llevaba un níveo solideo de seda de moiré, una sotana blanca con treinta y tres botones y pectoral, y los guantes rojos de cuero, como vestían incluso ya en tiempos de los emperadores romanos.
El color del cutis del grácil hombre era rosado y el cabello blanco como la nieve. El hombre había rebasado ampliamente la edad de los setenta, el rostro era afable y su figura enjuta.
En el dedo anular derecho, el hombre portaba el Pescatorio de oro con la representación del fundador de la Iglesia, San Pedro, y escrito el nombre de "Benedicto".
Se estaba viendo a sí mismo.
La imagen se ampliaba, y pudo ver el rebaño de ovejas.
Las ovejas y los carneros no se encontraban cerca los unos de los otros, sino que pastaban en grupos o se encontraban ampliamente diseminados por toda la zona rocosa en busca de un rico pasto.
Su mano izquierda sostenía el báculo justo debajo del tallado con la cruz, y la punta metálica presionaba fuerte el suelo.
Se encontraba de pie sobre un pequeño promontorio rocoso por encima del rebaño, desde el cual disponía de una buena panorámica sobre el terreno. A pesar de ello, el hombre no veía a todos sus animales, pues algunas rocas de gran tamaño le bloqueaban la vista cuando uno de ellos desaparecía detrás de ellas.
Primero un punto en el cielo; de repente el águila se hizo gigantesca. El aleteo era fuerte, poderoso, tranquilo y decidido. Como siempre. Podía ver de forma sobredimensionada el pico y los ojos voraces del cazador anunciador de la muerte.
Acto seguido las garras situadas en las patas estiradas se clavaron en el cráneo del cordero.
Se apresuró torpe a alcanzar al atacante. El águila dio una voltereta, tirando consigo el cordero al suelo. Luchaba con aleteos lentos y fuertes contra el peso situado entre sus garras; despegó, pero se hundió de nuevo hacia el suelo.
El pico curvo del águila picaba la blanda carne situada entre sus garras.
Él comenzó a golpearle con el cayado.
El águila le picoteaba, soltando el cordero abatido y despegándose con furiosos silbidos y vigorosos aleteos hacia el cielo.
El cordero abatido permanecía tendido en el suelo y no se movía.
Él se vio a sí mismo arrodillándose y palpándole las heridas al animal. Su animal preferido había muerto. Una profunda tristeza le invadió.
Pero había una salida.
Él registraba debajo de sus vestidos y sacó a relucir una pequeña botella. Él sostuvo el cuello de la botella sobre las fauces del animal y descendió el brazo. Pequeñas gotas comenzaron a unirse en el cuello abierto de la botella.
– ¡No! ¡Está prohibido! ¡Por todos los tiempos!
El papa gritaba a su viva imagen mientras se le encogía el corazón. «El brazo de su retrato continuaba descendiendo a pesar de todo.
De repente, en lugar del cráneo del animal, vio un rostro humano. Lágrimas comenzaron a brotarle de los ojos».
– ¡La culpa le pertenece al pastor!
* * *
– Usted, sencillamente, se derrumbó.
Jerónimo sonrió y ayudó al papa a que se pusiera nuevamente en pie.
– ¿He estado inconsciente durante mucho tiempo?
– Unos segundos -murmuró Jerónimo.
– Algo ha explotado.
– El otro helicóptero -respondió Elgidio Calvi-. Los franceses han enviado hombres para echar un vistazo y ayudar. Además acaban de pedir ayuda.
– ¿Cómo accedemos…?
– A través de las ruinas de la antigua iglesia -dijo la priora que permanecía de pie cariacontecida al lado del papa-. Un atajo… ¿o prefiere descansar?
– Muéstrenos el camino.
– Hay una cosa que Su Santidad debería saber…
– ¿Sí?
– Uno de los prisioneros ha huido. Él me ha entregado hace un momento un niño pequeño a quien hemos puesto en lugar seguro dentro de mi barracón situado en la parte oriental.
Читать дальше