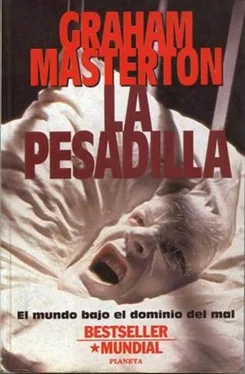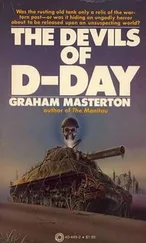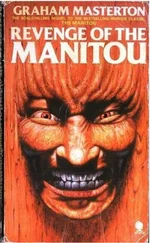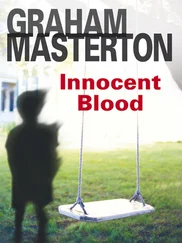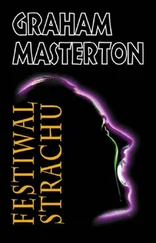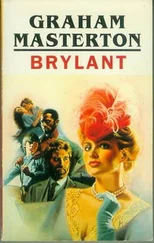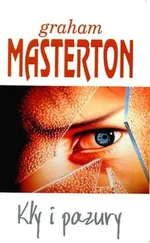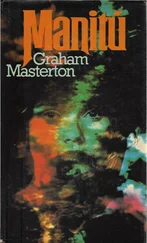– Es el día de la expiación -repitió el taxista-. Yo siempre supe que iba a llegar, y ahora está aquí.
Dejó a Michael a la puerta de la Cantina Napoletana. Le devolvió el cambio mirándolo fijamente con el ojo bueno y el otro inyectado en sangre.
– Es una ofrenda de fuego, eso es lo que es -dijo con agresivo y exagerado énfasis-. Una ofrenda por medio del fuego de un aroma apaciguador del Señor.
– ¿Un qué?
– Un aroma a-pa-ci-gua-dor -repuso el taxista. Y se metió de nuevo entre el tráfico.
De pie en la acera, delante de la Cantina Napoletana, en medio de la normalidad de un atardecer de verano en la calle Hanover, con el aire lleno de variados aromas de guisos italianos, vapores de gasolina, del puerto de Boston, de aceite diesel y de perfume de mujer, Michael tuvo la certeza de que Joe tenía razón, y de que se había descubierto algo raro y terrible en la fibra de la vida cotidiana.
Debía de ser parecido a descubrir una cara espantosa en el dibujo de un papel de pared muy conocido. Una vez que uno se fija en ella, es imposible volver a mirar el papel de la pared sin ver aquella misma y espantosa cara repetida interminablemente.
Subió por las escaleras hasta el apartamento y abrió la puerta con llave. Todas las luces estaban encendidas, y Nice Work if You Can Get It, de Thelonious Monk, sonaba en el compact-disc. Victor ya estaba allí, con los pies puestos encima del sofá, dando sorbos alternativamente de una taza de café expreso y de un vaso corto de Jack Daniels.
– He estado esperándote -le dijo al tiempo que se quitaba las gafas y dejaba el cuaderno que estaba leyendo. A su lado en el sofá estaban los otros libros que Michael había cogido del despacho del doctor Rice: su agenda y el volumen encuadernado en verde que se encontraba en el estante al lado del cuadro de Sheeler. Mientras la policía de Hyannis ayudaba a los enfermeros a transportar al doctor Rice hasta la ambulancia, Michael había aprovechado para meterlos en un sobre grande de papel manila que lucía el membrete «Hospital diaconista de Nueva Inglaterra», y había salido del despacho con el sobre bajo el brazo-. Por lo visto, Frank Coward había sido paciente del doctor Rice durante bastantes años -comentó Víctor-. El doctor Rice lo sometía a hipnosis porque tenía pesadillas recurrentes y ataques de pánico. Al parecer, el pobrecillo Frank no hacía más que ver a dos viejos amigos de los días del servicio militar. Lo que le excitaba era que él era veinte años más viejo, mientras que ellos no habían envejecido en absoluto.
– ¿Hay algo que indique que a Frank Coward estuvieran sometiéndolo a sugestión posthipnótica?
Victor se mojó el dedo y comenzó a pasar rápidamente las hojas del cuaderno hacia atrás.
– Esto me ha parecido que quizás fuera un indicio -dijo; y le entregó el cuaderno.
Había una entrada garabateada con la propia letra del doctor Rice en tinta púrpura brillante: «6 de abril, H. llamó a las 11 a. m. para saber si Frank hacía progresos y para interesarse por su estado general. Naturalmente le he dicho que me satisface el hecho de que Frank esté listo para ayudarnos, y que será aún más fácil de manejar que Lesley Kellow.»
Michael bajó el libro y le dirigió una mirada a Victor con los ojos muy abiertos.
– ¡Lesley Kellow! ¿Sabes quién era Lesley Kellow?
– ¿Tendría que saber]o?
– Lesley Kellow era el copiloto del L10-11 que hizo explosión y se estrelló sobre Rocky Woods.
– Estás tomándome el pelo.
– Ni pensarlo. No es que quedara mucho de él. Literalmente, pedacitos, como un puzle, sólo que de carne y hueso. En realidad sufrió más heridas que cualquier otra de las personas que viajaban en el avión.
– ¿Cómo se cayó el avión? -le preguntó Victor.
– Nunca lo averiguamos con certera. Pero la teoría más plausible es que alguien puso una bomba en algún punto de la sección central. No en la bodegas -sino en el compartimento de pasajeros, entre la fila veinte y la veintitrés, justo entre las alas. El fondo del avión se abrió exactamente igual que si Dios estuviera desenvainando un guisante, y todo el mundo se cayó.
Victor asintió con la cabeza.
– Recuerdo haberlo visto en televisión.
– Mira esto -le indicó Michael-: una relación definitiva.
Frank Coward y Lesley Kellow estaban siendo sometidos a hipnosis por el doctor Rice. Y hay otra conexión, además, que Joe ya mencionó. Es sólo una posible conexión, pero es una conexión, al fin y al cabo. John O'Brien resultó muerto en el accidente de helicóptero, y en el desastre de Rocky Woods murió Dan Margolis. Te acuerdas de Dan Margolis, ¿verdad? El tipo aquel que iba a acabar con el tráfico de drogas colombiano. Dos políticos liberales, los dos muertos en accidentes aéreos en los que los pilotos eran pacientes del doctor Rice.
– Y existe otra relación además -apuntó Victor-. Los hombres que se encontraban detrás de la valla en el montículo cubierto de hierba cuando asesinaron a Kennedy. Otro político liberal.
Ambos permanecieron en silencio durante unos instantes, reacios a pronunciar en voz alta la evidente conclusión. Era demasiado remota, demasiado dramática. Era como descubrir que el polo sur estaba en realidad en la parte de arriba del mundo, y que el polo norte estaba en la de abajo.
– ¿Una conspiración? -preguntó Victor por fin.
– Es una especie de conspiración muy rara -repuso Michael-. Y, además, ¿cuál es el móvil? ¿Cuál es la agenda política?
– Eso es lo que tenemos que averiguar -afirmó Victor.
Michael se puso a leer los apuntes del doctor Rice por segunda vez.
– Podríamos empezar por averiguar quién es H. Si a H. le interesaba saber si Frank Coward estaba listo para entrar en acción, en ese caso parece probable que H. sea el contacto del doctor Rice con los conspiradores. Eso suponiendo que en realidad haya conspiradores.
Victor pasó las hojas de la agenda del doctor Rice.
– Mmm… Conoce a mucha gente cuyos apellidos empiezan por H. Julius Habgood, cirujano dental. Kerry Hastings, florista. Norman T. Henry.
Michael se acercó a la mesa y cogió el teléfono.
– Voy a llamar otra vez a Marcia, a ver si ha tenido noticias de Joe.
– Masón Herridge, corredor de fincas. Ruth Hersov, corredora de fincas. Jacob Hertzman, siquiatra.
Michael marcó el número de teléfono de Joe y Marcia contestó al instante.
– ¿Joe? -preguntó la mujer con la voz desencajada por la preocupación.
– No, lo siento, Marcia. Soy yo, Michael. ¿Sigues sin tener noticias?
– Nada. Nadie lo ha visto, nadie ha tenido noticias de él.
– Seguro que está bien. Lo más probable es que ni siquiera se dé cuenta de lo preocupada que estás.
– Eso no te lo crees ni tú, ¿verdad? Joe no se esfumaría así, por las buenas, sin decírmelo. A veces está irritable, a veces impaciente, pero nunca cruel.
– ¿Puedo hacer algo? -le preguntó Michael.
– Joe Hesteren, reparación de automóviles -entonó Victor-. Joyce Hewitt. Leonard Heyderman.
– Sólo mantente en contacto conmigo -le suplicó Marcia-. Mi hermana viene mañana, pero me siento muy sola.
Michael colgó el teléfono. Estaba seriamente preocupado por Joe. Tenía la terrible y agobiante impresión de que Joe ya estaba muerto, y de que no volvería a verlo nunca, nunca, a no ser metido en el ataúd.
– Aquí hay uno raro -dijo Víctor.
– ¿Por qué? -le preguntó Michael.
– Porque es la única anotación sin nombre de pila, sólo por eso. Probablemente no signifique nada.
Michael dio la vuelta alrededor del sofá y miró por encima del hombro de Víctor. Éste estaba señalando un nombre y una dirección claramente escritos: «Señor Hillary, Goat's Cape.» Luego había un número de teléfono que empezaba ‹por 508.
Читать дальше