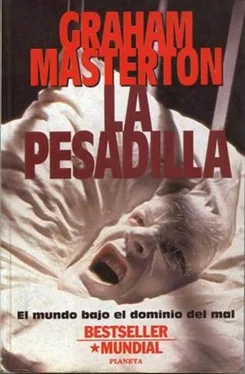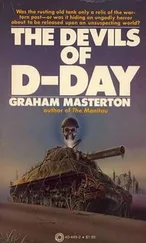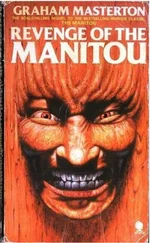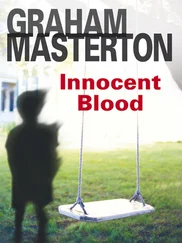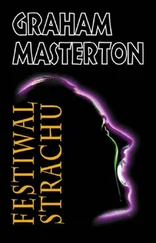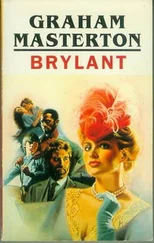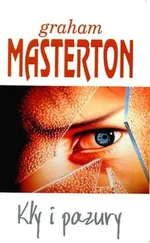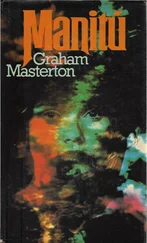– Ellos otra vez -dijo Michael con voz apagada a causa de la impresión.
Victor examinó atentamente las heridas.
– Exactamente iguales.
Michael estaba a punto de decir que iba a llamar a Thomas Boyle cuando las oficinas se llenaron de un terrible y agudo grito de agonía. Era un grito masculino, y eso hacía que fuera aún peor: el grito de un hombre que se esfuerza por no admitir que está sufriendo un dolor insoportable, pero que al final tiene que dejar escapar el grito.
Sin mediar palabra echaron a correr hacia la puerta, y Michael la abrió de par en par de una patada. Golpeó contra la pared, vibró, y allí estaba el doctor Rice, sentado en el sillón Oggetti, con la cara rígidamente arrugada hacia arriba como un pañuelo viejo y asqueroso, con las uñas tan profundamente clavadas en las palmas de las manos que la sangre roja le manaba por entre los nudillos. Tenía todo el cuerpo doblado y encogido.
Parecía un lisiado medieval, un leproso de los que se arrastraban de mercado en mercado y se sentaban en las escalinatas de las iglesias suplicando compasión, implorando limosnas. A su lado se hallaban de pie dos jóvenes de cara blanca, altos y cautelosos, con los ojos ocultos tras gafas oscuras. Aquellos jóvenes iban vestidos de negro, como si fueran curas, enterradores, músicos de jazz o agentes de alguna secta satánica. Resultaban atractivos, pero de un modo espantoso. Jason hubiera dicho que eran fenomenales. El de la derecha sostenía un par de tijeras industriales de mango largo, unas de esas grandes y puñeteras tijeras capaces de cortar barras de acero del diámetro de los tobillos de un hombre; o incluso los tobillos de un hombre.
Y así había sido.
Los ensangrentados pies del doctor Rice yacían en el suelo, a unos veinticinco centímetros por debajo de los tobillos. Todavía llevaban puestos los zapatos de color castaño y los calcetines verdes y amarillos. Un pie estaba caído de lado, el otro seguía en posición vertical. Veinticinco centímetros por encima de los pies, los huesos de las piernas sobresalían de la carne retraída, color escarlata, de los amputados tobillos, y la sangre salía bombeada de las arterias tibiales en terribles y rítmicos chorros.
Michael se oyó decir a sí mismo:
– ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo?
E inmediatamente se lanzó contra el hombre que tenía en la mano las tijeras industriales y le hizo darse la vuelta violentamente, de tal modo que el hombre chocó de espaldas contra el archivador del doctor Rice. El joven de cara blanca era ridiculamente liviano, y Michael se asombró de haber podido empujarlo con tanta fuerza. El archivador se tambaleó unos instantes sobre su base, aunque no llegó a caerse. El joven, sin embargo, debió de romperse la espalda a causa del golpe, porque se quedó tumbado en el suelo con la cara apretada contra la moqueta de color brezo, temblando como una ternera desnucada.
Con apenas un segundo de vacilación, Michael tiró lejos las tijeras y propinó al segundo joven un tajante golpe oblicuo en un lado del cuello, justo debajo de la oreja. El otro se tambaleó, perdió el equilibrio y cayó sobre una rodilla, agarrándose al equipo estéreo en busca de apoyo. Estaba a punto de levantarse de nuevo cuando Victor se adelantó con toda la habilidad de un boxeador entrenado y le dio un puñetazo en el puente de la nariz y luego otro en el pómulo derecho, y a continuación otro en la sien izquierda y otro en la sien derecha de nuevo. El joven hizo otro intento de ponerse en pie, pero luego se tambaleó de lado y cayó al suelo al lado de su compañero.
El doctor Rice había dejado de gritar, pero la sangre no se había detenido en aquel desbocado bombeo hacia afuera. La moqueta que había debajo del sillón estaba oscura y empapada de sangre. El doctor Rice estaba temblando. En realidad casi se podía decir que saltaba sin parar arriba y abajo en el sillón.
– ¡Llama a una ambulancia! -dijo con urgencia Victor.
Se arrancó la corbata y la enrolló alrededor del tobillo izquierdo del doctor Rice, hizo un nudo con ella y lo apretó con una fuerza feroz. El flujo de sangre disminuyó del regular bombeo arterial hasta convertirse en un tenue y espeso goteo de color carmesí. Victor le quitó la corbata estampada de flores al doctor Rice y le hizo también un torniquete en el tobillo derecho, hasta que dejó de sangrar.
– La ambulancia está en camino -le dijo Michael.
El primero de los jóvenes ya estaba a gatas, intentando ponerse en pie. Michael le gritó:
– ¡Quédate donde estás!
– Oh… ¿es eso? -le dijo el joven en tono de mofa-. ¿Tengo derecho a guardar silencio? ¿Tengo derecho a que me represente un abogado? ¿Tengo derecho a no quedarme aquí mientras tú me sueltas todas esas aburridas y flatulentas tonterías anticuadas?
– Tú quédate donde estás -le advirtió Michael.
Con actitud desafiante, el joven se dirigió hacia la puerta, pero Michael inmediatamente se cruzó en su camino, le agarró por un brazo y lo aplastó contra la pared.
Inmediatamente se avergonzó de sí mismo. No había necesidad de actuar con tanta violencia. Él quizás pareciera demasiado delgado, y posiblemente no hubiera podido igualar a alguien que hubiese albergado serias intenciones de hacerle daño; pero se encontraba en buena forma física y tenía cierta grado de dureza. Aparte de eso empezaba a asimilar todos aquellos cadáveres humanos que habían caído del cielo en Rocky Woods. Estaba descubriendo un sentido de la valentía que estaba muy por encima de cualquier cosa que le hubiesen podido pedir en Plymouth Insurance, ojalá lo hubieran comprendido a su debido tiempo.
Echó una rápida mirada a Victor; éste tenía los ojos resplandecientes, y Michael comprendió que también sentía lo mismo que él. Extraoficialmente se habían nombrado a sí mismos Equipo de Limpieza.
– ¿Quién os ha enviado aquí? -le preguntó con exigencia Michael al primer joven.
– Nadie… nadie -repuso el joven. Tenía un acento extrañamente afectado, con un matiz como de Salem o de Marblehead, o incluso puede que de más al norte, prácticamente inglés.
– Vuelve a llamar a la ambulancia -le pidió Victor mientras apretaba una mano sobre la frente del doctor Rice-. Está perdiendo el sentido.
– Quédate ahí -le dijo Michael al joven en tono de advertencia. Cogió el teléfono y marcó el número. Repitió la llamada pidiendo la ambulancia.
– ¿Quiere otra ambulancia?
– Desde luego que no, por amor de Dios, pero dígale a la primera ambulancia que espabile.
– Créame, señor, siempre lo hacen.
Michael colgó el teléfono. Mientras lo hacía, el primer joven dijo:
– Nosotros tenemos que irnos ya.
– ¿Qué? -preguntó Michael con extrañeza-. Vosotros os quedáis aquí.
– Lo siento, tenemos que irnos.
– Vosotros vais a quedaros y no hay más que hablar.
El joven bajó la cabeza y volvió la espalda. Durante una fracción de segundo, Michael creyó de veras que iba a hacer lo que le había dicho. Pero entonces el joven se dio la vuelta tan bruscamente que Michael ni siquiera lo advirtió, y golpeó a éste en la clavícula con algo duro y pesado, un pisapapeles o un tope, algo que había podido coger por allí.
El dolor hizo explosión en el hombro de Michael como la expansión de una bomba. Cayó hacia atrás contra el escritorio del doctor Rice, intentó recobrar el equilibrio, no lo consiguió, y luego cayó sobre una rodilla. Casi simultáneamente el segundo joven le propinó a Victor una patada en las costillas. A continuación, los dos salieron del despacho agazapados y se escabulleron hacia la parte trasera del edificio.
Victor le gritó:
– ¡Cuida de él! ¡Vigila la respiración!
Y salió en persecución de los dos jóvenes como un terrier. Michael oyó que abrían la puerta trasera del edificio de una patada, seguida inmediatamente del sonido de una alarma. Oyó carreras y gritos.
Читать дальше