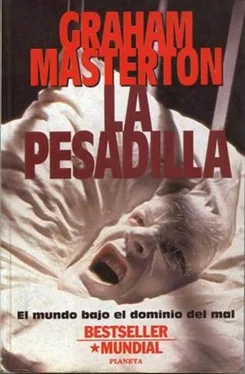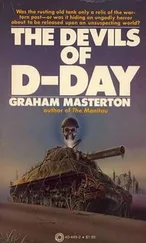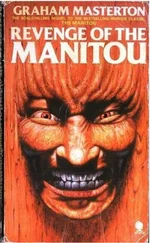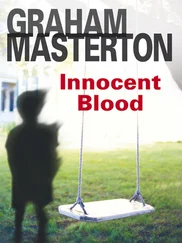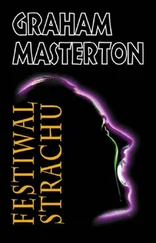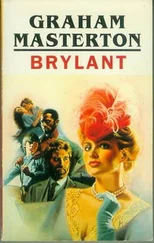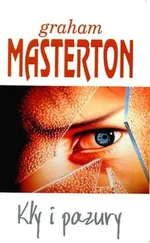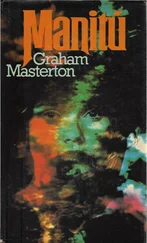Michael dijo llanamente:
– Tiene que dejarnos en libertad.
– ¡Y así será! -exclamó el «señor Hillary»-. Pero no antes de que tu bella esposa y tú sintáis el mismo anhelo que siente Jacqueline… y que sintió Elaine, y que sintió también Cecilia. Oh, bueno, y tantos otros.
– ¡No toques a mi esposa, cabrón de mierda! -le dijo Michael en un grito.
Pero el «señor Hillary» se levantó del sillón, se irguió por completo y se puso el largo abrigo de lana gris al tiempo que se encogía despreciativamente de hombros; miró furioso a Michael con aquellos espantosos ojos rojos. Y éste, con una terrible sensación de acuosa impotencia, comprendió que no tenía nada que hacer.
– Ven conmigo -le ordenó el «señor Hillary»; lo cogió por el brazo, clavándole los dedos como si fueran garras, y tiró de él hasta la cama.
Michael se sentía rabioso, avergonzado y profundamente humillado. Allí, en la cama, estaba Patsy desnuda, para que todos los que se hallaban presentes en la habitación pudieran ver sus turgentes pechos, los pezones de color rosa pálido y el terciopelo rubio claro que era su vello púbico. La desnudez de Patsy era algo íntimo, era algo que los dos compartían en la cama, cuando Jason ya dormía, la luna estaba prendida en la ventana de la habitación y el mar los arrullaba susurrándoles una nana.
– Patsy -dijo esforzándose por explicar lo que sentía, que nunca hubiera deseado que aquello sucediera. Dios, ¿a quién le importaba que el mundo estuviera gobernado por muchachos blancos como azucenas, y que mataran a presidentes, y que existieran las guerras, y que se destrozaran barrios enteros? ¿A quién le importa cuando la mujer que uno ama está siendo mancillada?
– Vas a disfrutar con esto, Michael -le indicó el «señor Hillary»-. No sé hasta qué punto asocias el dolor con el placer, pero de hoy en adelante vas a hacerlo. -Les hizo una indicación a Joseph y a Bryan, y ambos se adelantaron llevando entre los dos una manta de color carmesí-. Enseñádselo -dijo; y ellos levantaron la manta y le enseñaron una gran guirnalda circular de rosas de color rojo sangre a las que se había despojado de las hojas, pero no de las espinas.
Michael se quedó mirando fijamente al «señor Hillary».
– ¿Qué demonios va a hacer?
– Voy a mirar cómo haces el amor con tu bella esposa, eso es lo que voy a hacer. Y voy a saborearte a ti, Michael, para que sepas lo que es expiar los pecados de los demás, para que sepas lo que es sufrir. Tú ya tienes sangre seirim… ahora vas a unirte a nosotros en cuerpo y alma.
Agitó la fusta en el aire y, sin previo aviso, Joseph y Bryan sujetaron a Michael por los brazos. Éste se puso a gritar:
– ¡Soltadme! ¡Soltadme, mierda!
Pero entonces, el «señor Hillary» se adelantó y le cruzó la mejilla de un golpe de fusta, un golpe punzante y feroz que hizo que a Michael le ardiera el lado de la cara; luego volvió a azotarlo en la frente, y a punto estuvo de sacarle un ojo.
– Tú eres uno de nosotros, Michael. No lo olvides.
Michael se estremeció de dolor y de miedo. Sentía que las rodillas le flaqueaban, pero los dos muchachos blancos como azucenas lo mantuvieron en pie. Otro muchacho dio la vuelta y le bajó los calzoncillos; a continuación le levantó un talón y luego el otro para sacárselos por los pies.
Con gran ceremonia, Joseph depositó la corona de rosas en el vientre desnudo de Patsy. Luego miró a Michael y sonrió maliciosamente.
– Tu segunda luna de miel -dijo con aquel acento de Marblehead zumbón y lento-. Que la disfrutes.
El «señor Hillary» se adelantó.
– Tu papel consiste únicamente en hacer el amor con ella. Tú la amas, ¿no? Pues demuéstraselo.
Acarició con los dedos el cabello de Michael como hubiera podido hacerlo una mujer; y a pesar del miedo, Michael sintió la emoción de la atracción erótica. El «señor Hillary» le acarició el cráneo y le alborotó el pelo, y luego se inclinó y besó a Michael en la boca.
A éste le supo a saliva, a flores y a muerte. Pero notó que el pene empezaba a ponérsele erecto y no pudo hacer nada por impedirlo. A tan sólo cinco centímetros de distancia, los ojos de color rojo sangre del «señor Hillary» -hipnóticos, poderosos,-eróticos, exigentes- se habían clavado en los suyos, y Michael estuvo tentado de devolverle el beso.
El «señor Hillary» se apartó ligeramente. Miró el pene de Michael, que iba poniéndose rígido, y sonrió. Le acarició la punta con la fusta y luego se lo recorrió con la misma en toda su longitud hasta abajo, le hizo cosquillas y la hundió en el escroto cada vez más duro de Michael.
– Ahora ya estás listo para ella, ¿verdad? -le susurró en voz baja; y la voz sonó como seis o siete voces grabadas una encima de otra. Cogió el pene erecto de Michael con la mano izquierda y tiró de él hacia adelante. Luego metió la mano entre las piernas de Patsy y le separó los labios de la vulva con la mano derecha-. Venga. Ahora. ¡Enséñame cuánto la amas! ¡Enséñame cuánto te excita!
Michael se plantó e intentó echarse hacia atrás.
– ¡No! ¡No la toque!
Pero Joseph se arrodilló al lado de la cabecera de la cama, sacó un largo y afilado cuchillo de deshuesar y lo colocó junto a la mejilla de Patsy. Ésta temblaba y sollozaba, y los ojos se le habían inundado de lágrimas.
– Hazlo, Michael, hazlo, haz lo que quieran.
Michael cerró los ojos unos instantes, lo cual era algo que los muchachos blancos como azucenas nunca podrían hacer. No rezó ninguna oración, pues no conseguía acordarse de ninguna, pero le pidió a Dios que mantuviese a salvo a Patsy, y a Jason, y que no permitiera que el «señor Hillary» les hiciese demasiado daño. Luego subió a la cama y miró a Patsy a los ojos, y le pidió a Dios que lo matara en aquel preciso momento. Un ataque al corazón, una apoplejía, que le cayera encima un rayo. Daba igual. «Mátame, Dios mío. No permitas que Patsy sufra.»
Pero el «señor Hillary» le metió la mano a Michael entre las piernas, le arañó el escroto con aquellas largas y afiladas uñas suyas, y luego le cogió el pene y lo metió en la vagina de Patsy. Incluso metió dentro de la vagina de Patsy dos o tres de sus propios dedos junto con el pene de Michael para poder acariciarlos a los dos a la vez. Michael notó que Patsy estaba rígida como una piedra a causa de la revulsión que aquello le causaba, y que tenía los músculos de la pelvis cerrados; pero entonces, el «señor Hillary» comenzó a azotarle los muslos a Patsy con la fusta de montar, y ella se encogió y se relajó.
– Se supone que disfrutáis con esto -dijo en voz baja el «señor Hillary»-. De todo el dolor y de todo el placer.
Puso el extremo de la fusta entre las nalgas de Michael y se la metió por el ano.
– De todo el dolor, Michael, y de todo el placer. Ahora… échate hacia adelante.
El estómago y los pechos de Patsy estaban completamente tapados por la guirnalda de rosas rojas. Si se echaba hacia adelante, Michael se la apretaría contra la carne y le clavaría las espinas.
– No puedo -dijo en un susurro.
– ¿Qué? -le preguntó el «señor Hillary».
– No puedo. No puedo hacerle daño.
El «señor Hillary» retrocedió y miró fijamente a Michael con fingida incredulidad.
– ¿Que no puedes? ¡Entonces tendremos que ayudarte! ¡Joseph! ¡Bryan! ¡Ayudadle!
Riéndose, Joseph y Bryan se acercaron a la cama y obligaron a Michael a echarse sobre los pechos de Patsy. Los pinchazos de las espinas de las rosas eran una agonía. Se les desgarró la piel, se les laceraron los nervios. Pero ahí no acabó todo. Joseph y Bryan obligaron a Michael a cabalgar adelante y atrás sobre Patsy, empujándolo hacia abajo a cada embestida, cada vez con más fuerza. Patsy chillaba de dolor y Michael se mordía las mejillas por dentro con tanta fuerza que la sangre le salía por las comisuras de los labios.
Читать дальше