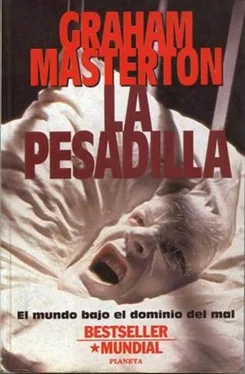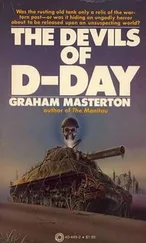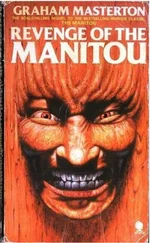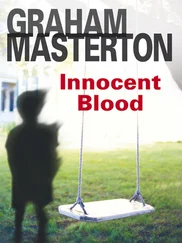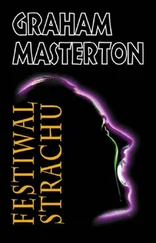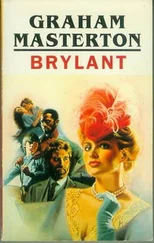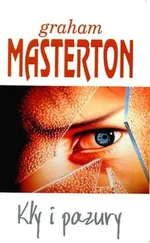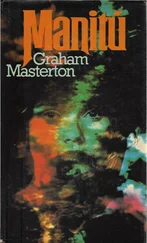»Tú tienes cierto recelo sobre mí. Me tienes miedo. Me injuriías, pero también te atraigo, ¿no es así? ¿Y sabes por qué? Porque yo soy la personificación de todos tus pecados, Michael, la personificación de los pecados de todo el mundo. Yo soy el chivo expiatorio. -Se dio la vuelta según subía por las escaleras; los ojos le brillaban-. ¿Tú me amas? ¿Yo te asusto? ¡Bien! ¡Pues entonces puedes tenerme!
Michael se apoyó contra la sólida pared de piedra. Se sentía aterido y exhausto, y la mano le dolía tanto que apenas era capaz de resistir el dolor. La bufanda de seda del «señor Hillary» se había empapado de sangre, que luego se había coagulado, de modo que la tela se le pegaba a la herida abierta. Ni siquiera se atrevía a desprenderla.
El «señor Hillary» le tocó el hombro a Michael y luego continuó conduciéndolo hacia arriba. Por fin llegaron a un rellano estrecho y curvo, donde se encontraba otra puerta. El «señor Hillary» la abrió y acompañó a Michael y a sus muchachos blancos como azucenas hasta el interior.
Aquélla era una habitación sencilla, blanqueada, con una ventana grande de marco metálico que daba al océano. En principio debía de haber sido la sala de recreo de los fareros, porque había en ella un sofá desvencijado, dos sillones que no hacían juego y una mesa de ping pong con el sobre cubierto de fieltro, que ahora estaba atestada de vasos de vino, platos y revistas. Algunos pedazos de papel roto en la pared atestiguaban que allí había habido una gran colección de carteles, a pesar de que todos habían sido arrancados excepto uno, muy descolorido, de los años cincuenta, que era un fotografía de una chica rubia con los labios muy pintados que se sujetaba los pechos como si estuviera sopesándolos.
Patsy y Jason se hallaban sentados en el sofá, a un metro de distancia la una del otro. Tenían los ojos vendados y estaban fuertemente atados con cuerdas. Les habían tapado la boca con esparadrapo y les habían rellenado los oídos con algodón. Patsy llevaba puesta una blusa de cuadros rosa y unos téjanos azules; Jason vestía pantalón corto y la camiseta de Red Sox. Cuando Michael, el «señor Hillary» y los muchachos blancos como azucenas entraron en la habitación, Patsy y Jason no dieron señales de haberse percatado de su presencia. Sordos, mudos y ciegos.
Inmediatamente, Michael hizo ademán de acercarse a Patsy, pero el «señor Hillary» lo sujetó por la manga y tiró de él hacia atrás.
– ¡Desátenlos! -dijo bruscamente Michael-. ¡Quítenles esas mordazas! ¿Qué demonios le pasa? ¡No son más que una mujer y un niño! ¡No tiene por qué tenerlos atados de ese modo!
El «señor Hillary» tiró otra vez de Michael y se lo acercó más a él.
– Es bueno para su nivel de ansiedad -murmuró-. Y también para el tuyo.
Michael respiró profundamente dos o tres veces. Podía notar cómo se abría el suelo, y ahora no deseaba de ninguna manera que eso le ocurriera, no en aquel momento precisamente. Necesitaba estar calmado, sentirse fuerte y conservar el control. Se acabó lo de hundirse en la noche. Se acabó lo de Rocky Woods. La vida de Patsy y Jason dependía de que él conservase el juicio.
– ¿Qué quiere que haga? -le preguntó al «señor Hillary».
Éste le soltó la manga y echó a andar; dio la vuelta al sofá hasta quedar justamente detrás de la cabeza de Patsy. Alargó una mano y, con mucha suavidad, comenzó a acariciarle los desordenados rizos rubios; lo hacía soñadora y lentamente, con los párpados bajados sobre los ojos rojos como la sangre. Patsy movió la cabeza bruscamente e intentó sacudírselo de encima. Emitió un apagado sonido de protesta, pero no pudo hacer nada más.
– Lo que quiero que hagas es muy sencillo -le dijo el «señor Hillary». Quiero que no hagas nada. Quiero que vuelvas a Plymouth Insurance y archives un informe que diga que la muerte de John O'Brien, en tu experta opinión, fue un accidente. Quiero que archives ese expediente y lo olvides.
– ¿Y si no lo hago? ¿O no quiero hacerlo?
El «señor Hillary» siguió acariciándole los rizos a Patsy un poco más, y luego levantó la mano; la expresión que había en su angulosa y atractiva cara era aterradora.
– Ya sabes de qué nos alimentamos. Y sabes cómo lo obtenemos.
Uno de los muchachos blancos como azucenas soltó una carcajada aguda y entrecortada.
– De acuerdo -dijo Michael-. Parece que se ha salido usted con la suya. Accederé a eso. John O'Brien y su familia murieron accidentalmente. Y ahora, por favor, quíteles a mí esposa y a mi hijo esas vendas de los ojos y esas malditas mordazas.
El «señor Hillary» les hizo un gesto con la mano a Joseph y a Bryan, que inmediatamente sacaron unos cuchillos y se pusieron a liberar a Patsy y a Jason. Cuando Bryan le quitó la venda de los ojos, Patsy miró fijamente a Michael y se echó a llorar, a pesar de tener todavía la boca tapada. Bryan le arrancó el esparadrapo y ella dijo entre sollozos:
– ¡Gracias a Dios, Michael! ¡Creí que iban a matarnos!
Michael se adelantó para abrazarla, pero el «señor Hillary» le dirigió una mirada de advertencia para que se quedase donde estaba. A Jason también lo desataron, y también se echó a llorar.
– ¡Papá, me duelen las muñecas!
– Espero que esté contento -le dijo Michael al «señor Hillary». Se sentía tan lleno de rabia que apenas podía hablar-. Lo único que habría tenido que hacer usted era tener una conversación amenazadora conmigo… no hacía falta aterrorizar a mi familia.
Patsy sollozó.
– Nos dijeron que iban a abrirnos en canal… dijeron toda clase de cosas horribles.
– Muy bien -dijo Michael-. ¿Está ya satisfecho? Acabaré mi informe sobre el caso O'Brien esta noche y lo pondré sobre la mesa del señor Bedford a primera hora de la mañana.
El «señor Hillary» esbozó una sonrisa.
– Oh, venga, Michael, no te enfades tanto. Yo sólo estaba protegiendo a mi pequeña prole. Nadie ha recibido ningún daño. No se ha roto ninguna piel, al menos de momento.
– ¿Qué quiere decir con eso de «al menos de momento»?
– No pensarás que yo voy a dejar que, simplemente, salgáis de aquí y os marchéis a casa en el coche, ¿verdad?
– Entonces, ¿qué? -exigió Michael-. ¿Qué más quiere?
– Michael… al parecer no acabas de comprender lo que eres, ni siquiera ahora.
– Puede que no, pero le aseguro que sé lo que es usted.
El «señor Hillary» se pasó una mano por el cabello blanco y sedoso, como si fuera una actriz.
– Tú no tienes la menor idea de lo que yo soy. No sabes nada de lo que fui en un principio, y tampoco sabes qué soy ahora.
– He visto lo que le ha hecho a Víctor Kurylowicz, a John O'Brien y a su familia, y a todas las víctimas del desastre aéreo de Rocky Woods. Cualquier persona que sea capaz de hacer cosas como ésas es un maníaco y un sádico, y eso es lo que es usted.
Al «señor Hillary» le brillaron los ojos de ira.
– Yo era un peregrino y un ser de total pureza. Yo era un mensajero de Dios. En aquellos tiempos, los mensajeros de Dios podían caminar abiertamente entre los hombres, cosa que hoy en día no hacen porque tienen demasiado miedo. Entonces, aquellos supersticiosos e ignorantes levitas me capturaron y me escogieron para que expiase todos sus pecados; y mi pureza fue corrompida, y mi inocencia fue manchada hasta hacerse tan negra como la sangre. ¿Crees que tu amigo Victor, Sissy O'Brien, o alguna de las personas que murieron en Rocky Woods han sufrido? Tú no tienes idea de lo que significa sufrir, Michael. No sabes lo que supone cargar con las mezquindades de toda una nación. -Se detuvo y se limpió los labios con la punta de los dedos-. Durante veinte años viví como un paria, un verdadero infierno sobre la tierra. Nadie me aceptaba entre ellos, nadie me acogía. Pero una mañana en que yo iba caminando hacia el sol, me encontré con que alguien caminaba a mi lado. Y al día siguiente otro se unió a nosotros, a cierta distancia. Al cabo de una semana éramos muchos.
Читать дальше