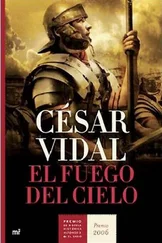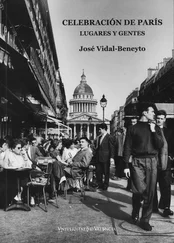Creo que fue aquella tarde en que llegué al campamento del hombre que ahora se empeñaba en ser denominado imperator cuando me sentí, por primera vez, enormemente viejo. Sin duda, no lo era más que otros, pero yo había tenido de repente la absoluta seguridad de que no quedaba prácticamente nada del mundo en que había vivido durante mi infancia, mi adolescencia, mi juventud y mi madurez. Era cierto que todavía podía contemplar legionarios con un armamento muy similar al que había conocido y no era menos verdad que Virgilio había sobrevivido a todas aquellas décadas de violencia como había persistido el ius romanum. Pero, a pesar de todo, bastaba contemplar aquel castra para darse cuenta de que todo aquel mundo que yo había deseado preservar había desaparecido en medio del torbellino feroz e inexorable de los años y que lo que ahora se levantaba ante mis ojos era algo diferente y, muy posiblemente, peor.
– ¿Cómo estás, Merlín? -me preguntó Artorius con una sonrisa irónica cuando comparecí ante su presencia.
Merlín. Comenzaba a temer que nunca lograría librarme de aquel sobrenombre exagerado y absurdo que enlazaba mi existencia con la de un halcón prodigioso capaz de convertirse en pez y en otras extrañas bestezuelas. Bueno, quizá no pasaba de ser una broma de Artorius…
– Gracias a Dios, de maravilla -respondí sonriendo.
– Tenías razón -señaló Artorius aunque en sus palabras no me pareció descubrir el menor signo de pesar o amargura.
– ¿Lo dices por…?
– Lo digo por la guerra que ha desencadenado ese necio de Medrautus -respondió Artorius sin que el gesto risueño le abandonara-. ¿A quién se le ocurre pactar con una banda de asesinos como son los barbari? Los britanni no se lo van a perdonar jamás.
Guardé silencio, pero mucho me temía que el hecho de que los britanni le perdonaran o no iba a derivar más del éxito de sus maniobras inmorales y sucias que de cualquier otra consideración.
– ¿Qué piensas hacer? -pregunté cambiando de tema.
– Atacar la fortaleza cuanto antes y capturar a Medrautus -respondió mientras una nube de súbita preocupación se posaba sobre su frente.
– ¿No sería mejor rendirla por hambre? -sugerí en forma de pregunta.
Artorius inspiró hondo y luego expulsó el aire con lentitud, como si le ayudara a reflexionar.
– No tengo tiempo, Merlín -me contestó y, por primera vez, percibí en sus pupilas oscuras una inquietud que hasta este momento no había hecho acto de presencia-. Un ejército de barbari se dirige hacia aquí con la intención de ayudar a Medrautus.
– ¿No existe la posibilidad de que pueda ser contenido mientras tiene lugar la toma del castra?
– Ni la menor -respondió Artorius-. Todos los enemigos de Britannia se han unido para aniquilarla de una vez por todas. Al parecer, hasta se dirigen contra nosotros contingentes de Hibernia…
Guardé silencio. O mucho me equivocaba o nos encontrábamos en una situación verdaderamente difícil.
– Si mañana tomo Cambloganna -continuó Artorius-, podré dirigirme al norte para enfrentarme con los barbari. Al parecer, se encuentran a unos dos o tres días de marcha. Con Medrautus muerto no creo que opongan mucha resistencia. ¿Quién sabe? Quizá ni siquiera tengamos que combatirlos porque decidan retirarse antes.
– Sí, es una posibilidad -reconocí-. A fin de cuentas, es la traición de Medrautus la que les ha abierto el camino…
– ¿Quieres ver lo que pienso hacer… Merlín? -me preguntó entonces mientras la sonrisa, esa sonrisa inconfundible y especialmente risueña, volvía a columpiarse de sus labios.
– Creo que sí -contesté.
Stat sua cuique dies… Sí, como Virgilio, yo también creo que el día de cada uno está fijado. A muchos esa circunstancia les asusta. Temen despertarse un día enfermos, pobres, abandonados o muertos. Sin embargo, creo que deberíamos sacar otras consecuencias de esa innegable realidad. Por ejemplo, no deberíamos tener miedo a la muerte porque es cierto que no viviremos un día más de lo que Dios quiera, pero tampoco uno menos. No deberíamos tampoco sentirnos amedrentados por el dolor porque, ciertamente, no recaerá sobre nosotros menos del que el Hacedor haya decidido consentir, pero tampoco más. Mucho menos aún debería inquietarnos nuestra fortuna porque el Dios que viste a las flores del campo y alimenta a las aves del cielo -si se me permite utilizar los ejemplos mencionados expresamente por el Salvador- no aceptará que estemos desnudos o pasemos hambre. El día de todos y cada uno está establecido, pero eso, en contra de lo que piensan muchos, constituye una verdadera bendición.
Medrautus había rodeado Cambloganna con una línea de trincheras mal cavadas y otras de empalizadas no mejor concluidas. Había intentado repetir el sistema romano de defensa, pero me resultaba obvio que sus conocimientos eran muy rudimentarios. El plan de Artorius consistía en rebasar aquellos primeros obstáculos con rapidez y acometer el castra por cuatro puntos a la vez con la intención de impedir al enemigo concentrar sus defensas en un solo lugar. Confiaba en que la veteranía de sus tropas se impusiera a la bisoñez de los seguidores de Medrautus. En no escasa medida, eran seguidores entusiastas, pero también muy jóvenes. Cabía la posibilidad de que, enfrentados no con las perspectivas de éxito que tanto les había prometido Medrautus en su nuevo reino, sino con el vigor de las fuerzas de Artorius, su resistencia fuera limitada.
Contemplé desde lo alto de una colina chata y herbosa la evolución de las tropas de Artorius. No, no eran las altivas legiones sobre las que tanto había leído a lo largo de mi vida, pero se trataba de un ejército imponente, un ejército en el que la infantería tenía un papel mucho más reducido y en el que los equites habían dejado de ser tropas de apoyo para convertirse en los verdaderos señores del combate, en la nueva y terrible arma que decidiría cualquier batalla.
Como había pensado, los equites de Artorius rebasaron con facilidad las trincheras enemigas sembrando un pánico tan profundo entre los hombres de Medrautus que abandonaron en una abierta desbandada sus lugares de protección. Se trató de una decisión terrible porque la mayoría de ellos no consiguió siquiera alcanzar las empalizadas que les hubieran podido brindar algún abrigo. Por el contrario, los equites cayeron sobre los que huían batiéndolos con sus lanzas en su camino hacia los postes mal cortados de la empalizada. No acabaron con todos los defensores, pero la infantería de Artorius, horriblemente estimulada por el éxito de los equites, se ocupó de esa tarea rematando a los caídos a golpes.
Desde la distancia en que me encontraba no podía escuchar los alaridos ni los gritos, que imaginaba espantosos, pero no me cabía duda de que allá abajo, en la hondonada donde se encontraba el castra, el fragor debía ensordecer cualquier oído humano. Sí pude percatarme de cómo aquella pradera blanda y tranquila experimentaba una terrible transformación. Fue como si, de repente, toda la vida rebosante que se daba cita en aquel accidente del terreno se estuviera acabando de la misma manera que concluía la de los hombres que lo surcaban sembrando el dolor y la muerte. Muy pronto, la masa de hierba verde se vio metamorfoseada en un manto pardinegro cubierto de cadáveres horriblemente deformados y de heridos que tendían las manos ensangrentadas suplicando ayuda. Pero nadie los atendía, nadie los escuchaba, nadie mostraba piedad porque, a esas alturas, los atacantes tan sólo deseaban rebasar la línea de defensa que representaba la empalizada y los hombres de Medrautus, únicamente aspiraban a contenerlos.
Читать дальше