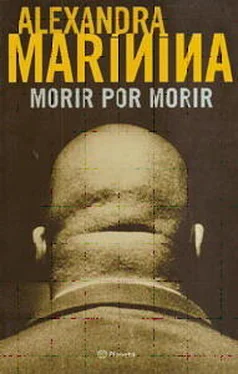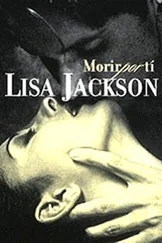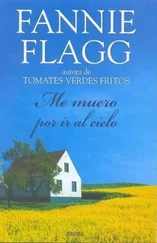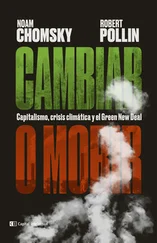– ¡Vaya por Dios, claro que se me ha olvidado! -exclamó Lysakov-. ¿Qué café prefiere, el instantáneo, o le gusta más el natural?
– El natural si no es mucha molestia -respondió el invitado-. Por cierto, Guennadi Ivánovich, ¿me permite utilizar su impresora? La mía se ha estropeado, y el jueves a primera hora de la mañana tengo que llevar al ministerio un documento. Sólo necesito imprimir un par de páginas, nada más.
– Claro que sí, puede imprimir todas las que quiera -contestó el dueño del piso desde la cocina.
Extrajo el disquete del bolsillo con una sonrisa de satisfacción, se calzó finos guantes de cabritilla y enchufó el ordenador. Introdujo rápidamente en la impresora las páginas en blanco que Lysakov acababa de firmar, y empezó a imprimir. Había aprovechado la opción de impresión en borrador, y unos segundos más tarde ya tenía en las manos dos cartas firmadas por Guennadi Lysakov. Ambas llevaban únicamente las huellas dactilares del propio Lysakov y venían rubricadas de su puño y letra. Aunque los peritos forenses estuviesen escrutándolas hasta el día del Juicio Final, las firmas demostrarían ser auténticas. Miró las páginas impresas y comprobó que la suerte volvía a sonreírle. Resultaba que esta impresora tenía un defecto de funcionamiento muy particular: convertía todas las letras minúsculas en mayúsculas. Que él supiese, ninguna impresora del instituto presentaba ese fallo. ¡Magnífico!
Volvió a guardar las hojas en la carpeta de plástico, apagó el ordenador, se quitó los finos guantes y metió la carpeta y el disquete en el maletín. Ahora podía tomarse rápidamente el café para que su anfitrión no sospechase nada, e iría a ver a Sitova. Ojalá que estuviese en casa…
Al subir en ascensor al piso de Sitova, repasó una vez más las dos variantes: qué hacer si estaba en casa, y qué si no. La primera variante era mucho más deseable. Entraba, le entregaba el dinero que supuestamente le había prestado Galaktiónov, mencionaba que no le vendría mal tomarse un café… Luego todo iría sobre ruedas. Pocos minutos después, Sitova moría, él dejaba en su piso la carta doblada dos veces y firmada por Lysakov, y se iba. Si Sitova no estaba en casa, abría la puerta, echaba el cianuro en la tetera o en el bote de café instantáneo. Con un poco de suerte, en la nevera habría alguna sopa o un poco de caldo. Es decir, ya encontraría dónde echar el veneno. Siempre que no fuera en el azúcar, la glucosa neutralizaba los cianuros. Dejaba la carta y se iba.
Tanto en un caso como en otro, luego tendría que volver a casa de Lysakov. La jornada laboral habría finalizado, el día siguiente era fiesta, por lo que, con toda seguridad, la policía no iba a molestarle en casa, eran seres humanos como todos los demás, también tenían ganas de descansar. Envenenaría a Lysakov y se marcharía después de colocar en un lugar visible la segunda carta… no tardaría más de unos pocos minutos. Para ser exactos, los mismos que iba a necesitar el propio Lysakov para poner el agua a hervir y servirle el té.
La policía encontraría a Sitova, fallecida a causa del envenamiento, y la carta escrita por Lysakov (no les cabría la menor duda de que el autor había sido Lysakov: el papel, las huellas dactilares, la impresora, la firma: todo era suyo). En la carta, Lysakov le anunciaba su próxima visita. Luego encontrarían el cadáver de Lysakov, quien habría abandonado este mundo al no poder soportar el peso de sus propias fechorías. Bueno, y naturalmente, también encontrarían la carta en la que se confesaba culpable de los asesinatos de Galaktiónov y de Sitova. Las huellas dactilares, el papel, la impresora, la firma: había pensado en todo.
Lo importante era que no hallasen el cuerpo del suicida Lysakov antes de que muriera Sitova. Desde luego que algo así podría suceder si ahora, al no encontrarla en casa, regresaba al piso de Guennadi, le mataba, y alguien descubría su cadáver antes de que Sitova llegase a casa y se tomase el té letal. Desde el punto de vista de la teoría de probabilidades, podía ocurrir así, pero desde el punto de vista de la vida real, difícilmente ocurriría. Al día siguiente era fiesta, la policía no iría a interrogarle, nadie se acordaría de Lysakov hasta la mañana del jueves. No era sospechoso de nada grave, esto era más que evidente. Si fuera sospechoso de haber asesinado a Galaktiónov y hubiese pruebas fehacientes de su culpa, no le habrían permitido marcharse a casa aunque los calabozos estuvieran llenos hasta los topes y no cupiese ni un detenido más. Se rumoreaba que el abogado de Lysakov de algún modo había conseguido el dinero y había pagado la astronómica fianza que había fijado el juez. La cantidad era tan exorbitante que Guennadi no se atrevería ni a respirar puesto que, si se daba a la fuga, el dinero iría derechito a las arcas del Estado, y por consiguiente, aquellos que se lo habían proporcionado para satisfacer la fianza buscarían al fugitivo debajo de las piedras. No había nada que decir, el que había puesto esa fianza era un hombre inteligente. Podían ahorrarse la vigilancia, la comida y la bebida a cargo del Estado, y si se fugaba, tampoco necesitaban buscarle, pues los que habían apoquinado la pasta para el pago de la fianza se encargarían de encontrarle, de eso no cabía la menor duda.
Bien pues, la policía se había echado a dormir y no se preocuparía de Lysakov hasta el jueves como mínimo. En este plazo, Sitova debía morir. Debía. Debía.
Llamó a la puerta y oyó con alivio cómo al otro lado resonaban unos pasos apresurados.
– ¿Quién es? -preguntó Sitova.
– Me llamo Lysakov -anunció hablando en voz alta, más alta incluso de lo necesario, confiando en que le oiría algún vecino-. Soy Guennadi Ivanovich Lysakov. Estuve en su casa con Alexandr Vladímirovich justamente aquel día en que la ingresaron en el hospital. ¿Se acuerda de mí?
– ¿Qué desea? -preguntó Sitova sin abrir la puerta.
– Verá usted, Alexandr Vladímirovich me prestó un dinero y me comprometí a devolvérselo en un plazo de tres meses. Pero ahora no sé a quién tengo que pagar esta deuda. Su viuda, por decirlo de algún modo, no me mira con buenos ojos, así que he pensado que quizá sería mejor dárselo a usted. Como tenía una relación tan estrecha…
La puerta se abrió de par en par pero en lugar de la despampanante morenaza de Sitova, la que apareció en el umbral fue aquella rubia delgada y corriente a la que ya había visto tanto en el instituto como en Petrovka.
– Adelante, Pável Nikoláyevich -le dijo con una sonrisa hospitalaria-. Le estábamos esperando.
Se echó atrás, corrió hacia la escalera, pero en ese momento le agarraron las fuertes manos de unos hombres que habían salido de no se sabía dónde.
Eran ya casi las siete de la tarde cuando Vadim Boitsov comprendió de pronto que era un imbécil. Fue así de sencillo e inesperado que le llegó la comprensión. Ocurrió, literalmente, en un momento. No se había hecho más maduro ni más inteligente desde aquellos tiempos en que se le ocurrió por primera vez pensar que las chicas se inventaban sus propias reglas de juego y que eran las primeras en infringirlas, por lo que no había manera de entenderse con ellas. Pero su craso error, que arrastraba desde aquellos años mozos, consistía en intentar medir a todas las representantes del sexo femenino por el mismo rasero, en buscar un denominador común que le proporcionase la clave para comprender y tratar a todas y cada una de ellas. Ojalá que en aquel entonces se hubiera cruzado en su camino alguien sabio que le hubiese explicado a tiempo que las muchachas, en efecto, eran casi todas iguales (pero ¡ojo!, sólo casi), porque todas ellas superaban el proceso de crecimiento y socialización, más o menos, de la misma manera (pero ¡ojo!, sólo más o menos). Los niños y los adolescentes se parecían entre sí en muchas cosas (aunque no en todas) pero todos los adultos eran absolutamente diferentes. No había que medirlos por el mismo rasero ni buscar un denominador común ni juzgarlos aplicándoles a todos una ley única a rajatabla. Para cada adulto había que buscar una clave distinta. Una clave individual.
Читать дальше