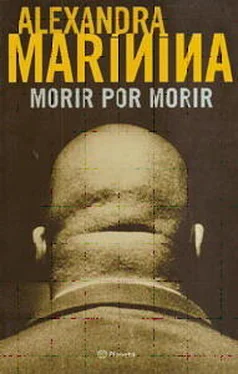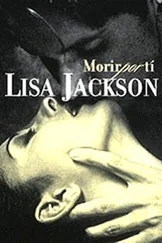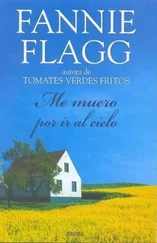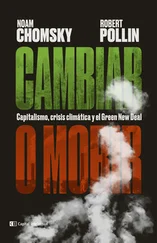– ¿Y los olvidos, las distracciones? ¿No hubo nada de eso?
– No vi que le pasara nada semejante, para qué voy a engañarle.
– Una pregunta más, Inna Fiódorovna. ¿Le contó todo esto al juez de instrucción Baklánov?
– ¿A Oleg Nikoláyevich? No, no se lo he contado.
– ¿Puedo preguntarle por qué?
Litvínova volvió a titubear. «Por qué, por qué -pensó con ira-. Porque entonces Grisa todavía estaba vivo y hubiese dicho inmediatamente que era mentira. Y ahora ya no puede decirlo.»
– Verá usted… Fue sólo después de que Grisa se suicidó que acabé por aceptar que había matado a Zhenia. Pero en aquel entonces no me lo creía. No quería creérmelo. Hacía tantos años que le conocía, éramos amigos… Quería protegerle. Reconozco que no tenía razón, y les ruego que me perdonen.
– Bueno, debería pedirle perdón a Baklánov, no a mí. No está bien dar falsos testimonios, Inna Fiodorovna, está tipificado como delito. ¿Lo sabía?
Litvínova suspiró con aire contrito.
– Pero con esto no he perjudicado a nadie, ¿verdad? Si por culpa de mis declaraciones hubiesen condenado a un inocente o absuelto a un criminal, entonces, sí, claro está, deberían procesarme. Pero así… Grisa dictó su propia sentencia.
– Por cierto, se me olvidaba… -dijo Korotkov-. ¿Recuerda en qué proyecto estaba trabajando Voitóvich cuando ocurrió todo aquello?
Esto era una puñalada trapera. Korotkov la estaba mirando con unos ojos límpidos y serenos, mientras Inna le soltaba términos científicos, le nombraba apartados del programa de trabajos del instituto y sentía cómo el terror le helaba las entrañas.
Mientras Korotkov interrogaba a los empleados del laboratorio donde había trabajado Grigori Voitóvich, Nastia Kaménskaya estaba sentada a una mesa del Departamento de Personal del instituto revisando las fichas de sus trabajadores. Para empezar, apartó todas las de los hombres; luego seleccionó a los que tenían de cuarenta a cincuenta y cinco años. Según Sitova, la edad del misterioso visitante se situaba entre los cuarenta y cinco y cincuenta años, pero Nastia, por precaución, amplió este margen añadiendo cinco años a sus límites superior e inferior. El aspecto de un hombre podía variar dependiendo de si se cuidaba o, por el contrario, padecía de alguna enfermedad o llevaba una vida poco sana. Además, Sitova no era una testigo demasiado fiable, teniendo en cuenta el estado en que se encontraba en aquel momento.
Tuvo que hacer una nueva criba de esos empleados de cuarenta a cincuenta y cinco años, basándose en las fotografías de las fichas. Los morenos llamativos y los académicos canosos: descartados. Los calvos y aquellos cuyas facciones no se dejaban, de ninguna manera, definir como «típicas europeas»: ídem. Apartó en una pila las fichas de hombres con bigote o barba: también las fotografías tenían su edad, y actualmente esos hombres podían ir perfectamente afeitados. Colocó en otra pila a todos los que habían nacido y se habían criado en regiones que no pertenecían a la Rusia central. La gente de esa procedencia a menudo hablaba con acento, su hablar era más abierto o aspiraban las ges, aunque, de nuevo, el acento podía haber desaparecido tras largos años de vida en Moscú. También a ellos era preciso comprobarlos, lo mismo que a los bigotudos y barbudos. Al final, quedaron sólo aquellos a los que Nastia calificó de «especímenes puros»: cabellos rubios, sin señas particulares, nacidos en Moscú o en San Petersburgo, y rasurados.
Había pedido que el instituto le organizase la visita de modo que una secretaria muy sociable le enseñase el centro científico parándose por el camino a charlar con todo quisque y trayendo a colación ciertos asuntos previamente «encargados» por Nastia. Juntas recorrieron largos pasillos, laberínticos pasajes que comunicaban varios edificios, bajaron al sótano, se elevaron casi volando en el ascensor ultrarrápido a la planta más alta, donde admiraron las macizas puertas metálicas provistas de imponentes candados que protegían los accesos a las escaleras por las que uno podría introducirse en el tejado. En el tejado, según le explicó la secretaria, se encontraban numerosos aparatos específicos para «el perfil del instituto», indispensables para que éste pudiera desarrollar su labor científica.
Hacia el final del paseo, Nastia tenía agujetas, la espalda la atormentaba y soñaba con volver a casa y acostarse. Pero se había enterado de muchos detalles útiles. Ninguno de los hombres que llevaban bigote había cambiado de aspecto, todos continuaban luciendo el mostacho, pero dos barbudos sí se habían afeitado. Uno de los dos, según supo, se había roto una pierna a primeros de diciembre y seguía con la escayola, al otro Nastia le incluyó de inmediato en el grupo de «especímenes puros». Entre los empleados que presuntamente tenían aunque sólo fuera un atisbo de acento o particularidades de dicción perceptibles para el oído de un moscovita, dos habían llamado su atención. Uno era originario de Oriol, el otro había nacido en Riazán, los habitantes de ambas regiones hablaban un ruso reconocidamente correcto. Cuando esta suposición suya se vio confirmada, también estos dos fueron trasladados al grupo de «puros». Por último, Nastia excluyó de la lista inicial de dicho grupo a tres. Uno era un gangoso irrecuperable, tenía dificultades, como mínimo, con la mitad de las consonantes del alfabeto. El segundo padecía un marcado tartamudeo. El tercero había pasado todo el mes de diciembre en el extranjero haciendo prácticas.
Nastia regresó al Departamento de Personal, cambió de sitio algunas fichas más moviéndolas de un montón a otro y revisó los resultados de sus pesquisas. Quedaban cinco candidatos a sospechoso:
El director del instituto, Aljimenko, doctor en Ciencias Técnicas, catedrático de la universidad.
El secretario académico del instituto, Gúsev, doctor en Física y Matemáticas, profesor universitario.
El jefe del laboratorio Borozdín, doctor en Ciencias Técnicas, catedrático de la universidad.
El colaborador científico superior Lysakov, doctor en Medicina.
El colaborador científico Jarlámov, sin grado académico.
«Empecemos por éstos -decidió Nastia sacando una diminuta cámara fotográfica-. Vamos a enseñárselos a Sitova, y si no identifica a ninguno, nos ocuparemos de los demás.»
Hizo diez fotos con rapidez, dos por candidato a sospechoso, luego tomó algunas notas, devolvió las fichas al empleado del Departamento de Personal y salió en busca de Korotkov.
Litvínova corría hacia su casa tan rápido como podía. El corazón le latía con frenesí, incluso había empezado a jadear, aunque solía aguantar velocidades superiores a ésta y de joven había practicado deportes largamente y con buenos resultados. Al irrumpir en el piso, comprobó que Yula no estaba en casa y se precipitó hacia el teléfono.
– La policía está en el instituto -comunicó con la respiración entrecortada por la reciente carrera.
– ¿Por qué motivo? -le preguntaron.
– De momento, no por ESE, pero pueden desenterrar ESE motivo también. Hago todo cuanto está en mi mano pero…
– ¿Cuándo terminará el trabajo?
– Ayer mismo le hubiera garantizado que dentro de un mes y medio todo estaría listo. Pero ahora no lo sé. No se puede descartar la posibilidad de que tengamos que parar los trabajos por un tiempo indefinido. O cancelarlos.
– Para nosotros resulta inaceptable -le contestaron-. Los trabajos deben llevarse a término y suministrar el aparato al cliente. Su cometido será informarnos en el momento en que el aparato abandone el recinto del instituto. Nosotros nos encargaremos del resto. Debe hacer todo lo posible e imposible para impedir que la policía se entere de su existencia. Se le pagará en correspondencia.
Читать дальше