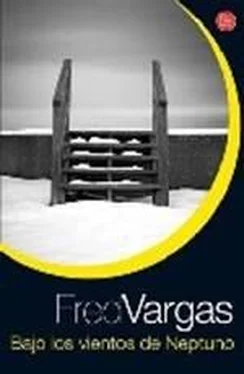– ¿Que fracasó? Tengo las tres cuartas partes de mi cuerpo metidas en las fauces de su trampa, y cinco semanas de libertad.
– Y eso puede ser mucho. No está todavía en la trena y sigue moviéndose. Él lleva el timón, de acuerdo, pero en plena tormenta.
– Si fuera yo, Retancourt, me libraría enseguida de ese jodido poli.
– También yo. Preferiría saber que lleva su chaleco antibalas.
– Mata con un tridente.
– Con usted, no tiene por qué ser así.
Adamsberg pensó unos instantes.
– ¿Porque puede dejarme seco sin más ceremonial? ¿Como si fuera una excepción, en cierto modo?
– Una muerte al margen, sí. ¿Piensa usted en una serie ya acabada? ¿En una sucesión de crímenes compulsivos?
– Lo he pensado a menudo y a menudo he vacilado. Una compulsión criminal sigue curvas más cortas que las del juez, cuyos crímenes están separados por silencios de varios años. Y en un compulsivo la curva se intensifica, las crestas criminales van estrechándose con el tiempo. Con el Tridente no ocurre así. Sus crímenes son regulares, programados, espaciados. Como la paciente obra de toda una vida, sin precipitación.
– O lo hace durar adrede, si su vida se mantiene con este motivo. Tal vez Schiltigheim fuera su último acto. O el sendero de Hull.
El rostro de Adamsberg se alteró, rápida punzada de la desesperación, como cada vez que volvía a pensar en el crimen del Outaouais. En sus manos llenas de sangre hasta debajo de las uñas. Dejó la taza y se sentó en la cabecera de la cama, con las piernas cruzadas.
– Lo que no habla en mi favor -prosiguió examinando sus manos- es el eventual viaje del centenario hasta Quebec. Después de Schiltigheim, tenía mucho tiempo para preparar la trampa en la que encerrarme. No tenía la necesidad de contar los días, ¿no es cierto? No tenía razón alguna para lanzarse, urgentemente, más allá del océano.
– Al contrario, una ocasión ideal -le contestó Retancourt-. La técnica del juez no se adapta a una ciudad. Matar a su víctima, esconderla, llevar al chivo expiatorio, aturdido, hasta el lugar; todo eso no puede hacerse en París. Siempre eligió el campo como terreno de acción. Canadá le ofrecía una rara ocasión.
– Es posible -dijo Adamsberg, con la mirada puesta todavía en sus manos.
– Hay algo más. La desterritorialización.
Adamsberg miró a su teniente.
– Es decir, la salida del territorio. Desaparición de los indicios, de las rutinas, de los reflejos, y desestructuración. En París, hubiera sido casi imposible hacer creer que un comisario, al salir como cada día de su despacho, fuera de repente presa de un furor asesino en plena calle.
– A espacio virgen, ser nuevo y actos distintos -aprobó Adamsberg con bastante tristeza.
– En París, nadie hubiera podido imaginarle como un criminal. Pero allí, sí. El juez aprovechó el acontecimiento, y la cosa funcionó. Lo leyó usted en el expediente de la GRC: «Desbloqueo de las pulsiones». Un programa excelente, siempre que pudiera atraparle a solas en el bosque.
– Me conoció muy bien, desde que era niño hasta mis dieciocho años. Podía saber que iría a caminar por la noche. Todo es posible, pero nada lo prueba. Tenía que estar informado del viaje. Pero no creo ya en lo del topo, teniente.
Retancourt dobló sus dedos y se miró sus cortas uñas, como si consultara un cuaderno secreto.
– Reconozco que no lo logro -dijo, contrariada-. He hablado con todos, me he movido, invisible, de sala en sala. Pero no me parece que nadie soporte la idea de que haya podido matar usted a esa chica. En la Brigada, el ambiente es de inquietud, de crispación, de frases apagadas, como si la actividad del equipo estuviese suspendida, a la espera. Por fortuna, Danglard le sustituye perfectamente y mantiene la calma. ¿Ya no sospecha de él?
– Muy al contrario.
– Le dejo, comisario -dijo Retancourt recogiendo su termo-. El coche sale a las seis. Le haré llegar ese chaleco.
– No lo necesito.
– Se lo haré llegar.
– Carajo -decía Brézillon bastante excitado por su excursión fúnebre, en el coche que les devolvía a París-. Ochenta kilos de arena. Tenía razón, maldita sea.
– Sucede muy a menudo -comentó Mordent.
– Pues eso lo cambia todo -prosiguió Brézillon-. La acusación de Adamsberg se hace sólida. Un tipo que simula su muerte no es un corderillo. El viejo sigue en acción, con doce crímenes a sus espaldas.
– Los tres últimos cometidos a los noventa y tres, los noventa y cinco y los noventa y nueve años -precisó Danglard-. ¿Le parece creíble, señor? ¿Un centenario que arrastra a una muchacha y su bicicleta a través del campo?
– Es un problema, indiscutiblemente. Pero Adamsberg acertó con lo de la muerte de Fulgence, no puede negarse y ahí están los hechos. ¿Se desentiende de él, capitán?
– Yo me ocupo de hechos y de probabilidades, sencillamente.
Danglard se encogió en la trasera del coche y enmudeció de nuevo, dejando que sus colegas, turbados, discutieran la resurrección del viejo magistrado. Sí, Adamsberg había tenido razón. Y eso hacía que la situación fuera mucho más difícil.
Una vez en su casa, aguardó a que los niños estuvieran dormidos para llamar a Quebec. Allí eran sólo las seis de la tarde.
– ¿Progresas? -preguntó a su colega quebequés.
Escuchó con impaciencia las explicaciones de su corresponsal.
– Es preciso acelerar la marcha -interrumpió Danglard-. Las cosas por aquí están que arden. Se ha llevado a cabo la exhumación. No había cuerpo, sólo un saco de arena… Sí, eso es… Y nuestro jefe de división parece creerlo. Pero nada se ha probado aún, ¿comprendes? Hazlo tan rápido y tan bien como puedas. Es capaz de salir indemne.
Adamsberg había cenado a solas en el pequeño restaurante de Richelieu, en aquel silencio confortable y melancólico tan particular de los hoteles provincianos en temporada baja. Nada que ver con el jaleo de Las Aguas Negras de Dublín. A las nueve, la ciudad del cardenal estaba desierta. Adamsberg había subido enseguida a su habitación y, tendido en el cubrecama rosa, con las manos en la nuca, intentaba que sus pensamientos no vagaran para separarlos en rodajas, de dos milímetros de diámetro, cada cual en su alvéolo. La movediza arena en la que se había convertido el juez para desaparecer del mundo de los vivos. La amenaza con tres dientes que pesaba sobre él. La elección de Quebec como terreno de acción.
Pero la objeción de Danglard pesaba mucho en el otro platillo de la balanza. No veía al centenario arrastrando el cuerpo de Elisabeth Wind por el campo. La muchacha no era enclenque, aunque su nombre evocara la ligereza del viento. Adamsberg entornó los ojos. Era lo que Raphaël decía siempre de su amiga Lise: ligera y apasionada como el viento. Porque llevaba como apellido el nombre del cálido viento del sudeste, Autan. Dos nombres de viento, Wind y Autan. Se incorporó sobre un codo y pasó revista, en voz baja, a los nombres de las demás víctimas, por orden cronológico. Espir, Lefebure, Ventou, Soubise, Lentretien, Mestre, Lessard, Matère, Brasillier, Fèvre.
Ventou y Soubise emergían, colocándose junto a Wind y Autan. Cuatro evocaciones del viento. Adamsberg encendió la luz del techo, se sentó en la pequeña mesa de la habitación y redactó la lista de las víctimas, buscando combinaciones, relaciones entre sus doce nombres. Pero, salvo aquellas cuatro ráfagas de aire, no descubrió vínculo alguno.
El viento. El aire. Uno de los cuatro elementos, con el fuego, la tierra y el agua. El juez había podido intentar reunir una especie de cosmogonía que le hiciera dueño de los cuatro elementos. Que le hiciera Dios, como Neptuno con su tridente o Júpiter con su rayo. Frunciendo el ceño, volvió a leer la lista. Sólo Brasillier podía evocar el fuego, una brasa, el brasero. En cuanto a los demás, nada que ver con la llama, la tierra o el agua. Dejó la hoja, cansado. Un inaprensible anciano empeñado en una incomprensible serie. Volvió a pensar en el hombre centenario de su infancia, el viejo Hubert, que apenas podía moverse. Vivía en lo más alto del pueblo y gritaba desde su ventana, por la noche, en cuanto escuchaba la explosión de un sapo. Quince años antes, habría bajado para darles una zurra. «Ponga quince años menos.»
Читать дальше