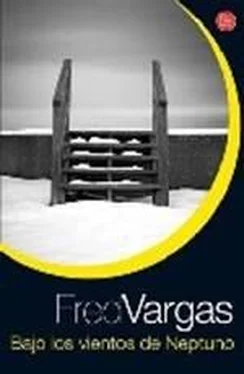– Esta sinuosidad media, aquí. El tipo había sido operado, sin duda, en su infancia, por tener las orejas despegadas. En aquel tiempo, la intervención no siempre tenía éxito. Se produjo una hinchazón de la cicatriz y una deformación del borde externo del pabellón.
Las fotos eran de los tiempos en que el juez estaba todavía en funciones. Llevaba entonces el pelo corto y las orejas descubiertas. Adamsberg sólo había conocido al juez después de jubilado, con el pelo más largo.
– Tuve que apartar el pelo para examinar la magnitud del edema -precisó Courtin-. Así advertí la malformación. En cuanto al resto del rostro, es ese tipo de hombre.
– ¿Está seguro, doctor?
– Seguro de que la oreja izquierda fue operada y de que cicatrizó mal. Seguro de que la derecha no sufrió traumatismo alguno, como en estos clichés. La examiné por curiosidad. Pero sin duda no es el único que tiene, en Francia, la oreja izquierda mal cicatrizada. ¿Me comprende? No obstante, el caso es poco frecuente. Por lo general, las dos orejas reaccionan de un modo similar ante la operación. Es raro que la cicatriz se hinche de un lado y no del otro, como aquí. Digamos que corresponde a lo que observé en el tal Maxime Leclerc. No puedo decirle nada más.
– Por aquel entonces, el hombre debía de tener noventa y siete años. Un vejestorio. ¿Eso correspondía también?
El médico movió la cabeza, incrédulo.
– Imposible. Mi paciente no tenía más de ochenta y cinco años.
– ¿Seguro? -preguntó Adamsberg, sorprendido.
– En este punto, rigurosamente seguro. Si el viejo hubiera tenido noventa y siete años, no le habría dejado solo con siete picaduras de avispa en el cuello. Le habría hospitalizado de inmediato.
– Maxime Leclerc nació en 1904 -insistió Adamsberg-. Hacía más de treinta años que estaba jubilado.
– No -repitió el médico-. Estoy seguro. Ponga quince años menos.
Adamsberg evitó la catedral, por temor a ver aparecer a Nessie, jadeante, en el portal donde estúpidamente se había metido con el dragón, o al pez del lago Pink deslizándose por una alta ventana de la nave.
Se detuvo y se pasó los dedos por los ojos. Hoja tras hoja en las zonas de sombra, había recomendado Clémentine, para encontrar las setas de la verdad. De momento, debía seguir de cerca aquella oreja deformada. En cierto modo tenía forma de seta, en efecto. Debía permanecer atento, procurar que las nubes de plomo de sus pensamientos no llegaran a oscurecer el trazado de su estrecha ruta. Pero la categórica afirmación del médico referente a Maxime Leclerc le desconcertaba. La misma oreja, pero no la misma edad. Sin embargo, el doctor Courtin hablaba de la edad de los hombres y no de la de los fantasmas.
«Rigor, rigor y rigor.» Adamsberg apretó los dedos al recordar al superintendente y subió al tren. En la estación del Este, sabía exactamente a quién llamar para seguir por el camino de aquella oreja.
El cura de su pueblo se levantaba con las gallinas, como repetía la madre de Adamsberg, para dar ejemplo. Adamsberg esperó que fueran las ocho y media en sus relojes para llamar al sacerdote que, según calculó, debía de haber superado los ochenta años. El hombre había tenido siempre cierta similitud con un gran perro al acecho, y ya sólo podía desear que hubiese conservado la actitud. El cura Grégoire asimilaba montones de detalles inútiles, apasionado por la diversidad que el Señor había introducido en el mundo viviente. Se anunció con su apellido.
– ¿Qué Adamsberg? -preguntó el cura.
– El de tus viejos libros. «Qué segador del eterno estío había, al marcharse, arrojado negligentemente esa hoz.»
– «Dejado», Jean-Baptiste, «dejado» -le corrigió el cura, sin que la llamada pareciese sorprenderle.
– «Arrojado.»
– «Dejado.»
– No tiene importancia, Grégoire. Te necesito. ¿Te he despertado?
– Ni hablar, me levanto con las gallinas. Y, con la edad, ya sabes. Concédeme un minuto, voy a comprobarlo. Me haces dudar.
Adamsberg permaneció con el teléfono en la mano, inquieto. ¿No sabía ya Grégoire reconocer una urgencia? En el pueblo era conocido por reaccionar ante la menor preocupación que apareciera en casa de uno de sus feligreses. Con el cura Grégoire no valían los disimulos.
– «Arrojado.» Tienes razón, Jean-Baptiste -dijo el cura, decepcionado y tomando de nuevo el teléfono-. Con la edad, ya sabes.
– Grégoire, ¿te acuerdas del juez? ¿Del Señor?
– ¿Otra vez él? -dijo Grégoire con un tono de reproche.
– Ha regresado de entre los muertos. O agarro a ese viejo diablo por los cuernos o pierdo mi alma.
– No hables así, Jean-Baptiste -le ordenó el cura como si fuera todavía un niño-. Si Dios te oyera…
– Grégoire, ¿recuerdas sus orejas?
– ¿La izquierda, quieres decir?
– Eso es -dijo rápidamente Adamsberg tomando un lápiz-. Cuenta.
– No debemos hablar mal de los muertos, pero aquella oreja no había acabado bien. No por voluntad de Dios sino por culpa de los doctores.
– De todos modos, Dios le había hecho nacer con las orejas despegadas.
– Pero le había dado la belleza. Dios debe repartirlo todo en este mundo, Jean-Baptiste.
Adamsberg pensó que Dios metía mucho la pata en su tarea y que era bueno que algunas Josette le echaran una manita en la chapuza de su curro.
– Háblame de esa oreja -dijo, queriendo evitar que Grégoire se extraviara por los inescrutables caminos del Señor.
– Grande, deforme, con el lóbulo largo y levemente velludo, el orificio auricular estrecho, con el pliegue estropeado por un hundimiento en el centro. ¿Recuerdas el mosquito que quedó atrapado en la oreja de Raphaël? Finalmente, lo hicimos salir con una vela, como cuando se pesca con candiles, por la noche.
– Lo recuerdo muy bien, Grégoire. Acabó chisporroteando en la llama, con un ruidito. ¿Te acuerdas del ruidito?
– Sí. Yo bromeé.
– Es cierto. Pero háblame del Señor. ¿Estás seguro de este hundimiento?
– Del todo. También tenía una pequeña verruga en el mentón, a la derecha, que debía de molestarle al afeitarse -añadió Grégoire, lanzado ya a su mina de detalles-. La aleta derecha de la nariz estaba más abierta que la izquierda y el implante de los cabellos avanzaba mucho hacia las mejillas.
– ¿Cómo lo haces?
– Puedo describirte también a ti, si quieres.
– Prefiero que no, Grégoire. Ya es bastante con lo que tengo.
– No olvides que el juez ha muerto, pequeño, no lo olvides. No te hagas daño.
– Lo intento, Grégoire.
Adamsberg pensó en el viejo Grégoire sentado a su mesa de madera rancia. Luego regresó a sus fotos con una lupa. La verruga en el mentón era muy visible, también la irregularidad de la nariz. La memoria del anciano cura seguía tan aguzada como antaño, un verdadero teleobjetivo. Salvo aquella diferencia de edad puesta de relieve por el médico, el espectro de Fulgence parecía salir por fin de su sudario. Tirado de una oreja. Cierto es, se dijo observando los clichés del juez el día de su jubilación, que Fulgence nunca había representado su edad. El hombre había sido siempre de un anormal vigor y Courtin no podía concebir aquello. Maxime Leclerc no había sido un paciente ordinario ni, por lo tanto, a continuación, un fantasma ordinario.
Adamsberg se hizo otro café y esperó con impaciencia que Josette y Clémentine volvieran de sus compras. Ahora que había abandonado el árbol Retancourt, sentía la necesidad de su apoyo, el impulso de anunciarle cada uno de sus progresos.
– Le tenemos por la oreja, Clémentine -dijo descargándola de su cesto.
– Ya era hora. Es como un ovillo, cuando tienes el hilo te basta con tirar.
Читать дальше