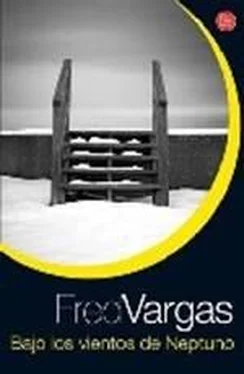– ¿Qué día es hoy? -preguntó de pronto.
– Domingo.
– El martes a las dos de la tarde -anunció con un brusco cambio, parecido al que había permitido obtener a Adamsberg su corta libertad.
– Que Retancourt, Mordent y Danglard estén allí -tuvo apenas tiempo de solicitar el comisario.
Cerró la tapa de su móvil suavemente, para no arrugarle las patitas. Tal vez el jefe de división se sintiera obligado, desde que había dejado libre a su hombre, a proseguir la lógica de su decisión y acompañarle hasta el final en sus errores. A menos que fuera aspirado por la ventosa de la lamprea. Cuyo sentido de atracción se invertiría algún día, cuando Adamsberg, vencido, fuera a visitarle a su salón, a su sillón. Volvió a ver el pulgar de Brézillon y no pudo impedir preguntarse qué sucedería si se metiese un cigarrillo encendido en las fauces de una lamprea. Empresa imposible puesto que el animal vivía bajo el agua. Animal que fue a reunirse con la tropa de las criaturas que procuraban obstruir la catedral de Estrasburgo. En compañía de la pesada mariposa nocturna que poblaba el desván del Schloss; medio oreja, medio seta.
Y no importaba en qué hubiera pensado Brézillon. Tenía el permiso de exhumación. Y Adamsberg se sintió dividido entre lo febril y, sencillamente, el verdadero miedo. Sin embargo, no era la primera vez que procedía a una exhumación. Pero abrir el ataúd del magistrado le pareció, de pronto, una empresa blasfema y amenazadora. «Va usted demasiado lejos», había dicho Danglard, «por tierras a las que no quiero seguirle». ¿Adónde? Al ultraje, a la profanación, al espanto. Un descenso bajo tierra en compañía del juez que podría arrastrarlo a su sombra. Miró sus relojes. Dentro de cuarenta y seis horas, exactamente.
Con la cabeza hundida en su gorro polar y embozado tras las solapas, Adamsberg observaba a lo lejos la puesta a punto de las sacrílegas operaciones, bajo la fría lluvia que ennegrecía los troncos de los árboles en el cementerio de Richelieu. La pasma había rodeado la tumba del juez con una cinta de plástico rojo y blanco, delimitándola como una zona de peligro. Brézillon se había desplazado en persona, un acto absolutamente sorprendente viniendo de un hombre que, desde hacía mucho tiempo, había abandonado el terreno. Se mantenía erguido junto a la tumba, con un abrigo gris con solapas de terciopelo negro. Además del efecto lamprea que, tal vez, le había atraído hasta la ciudad del cardenal, Adamsberg sospechó que albergaba una secreta curiosidad por la terrorífica andadura del Tridente. Danglard había acudido, por supuesto, pero permanecía apartado de la tumba, como si intentara deshacerse de su responsabilidad. Junto a Brézillon, el comandante Mordent se bamboleaba de un pie a otro, bajo un deforme paraguas. Él había aconsejado que irritaran al fantasma para producir el combate y, tal vez, en aquel momento concreto, estuviese lamentando su temerario consejo. Retancourt aguardaba sin aparente inquietud y sin paraguas. Era la única que había descubierto a Adamsberg al fondo del cementerio y le había dirigido una discreta señal. El grupo permanecía silencioso, concentrado. Cuatro gendarmes de la ciudad habían desplazado la losa sepulcral, que, advirtió Adamsberg, no había sufrido la pátina del tiempo y brillaba bajo la lluvia, como si la tumba, al igual que el juez, hubiera desafiado los dieciséis años transcurridos.
Un montículo de tierra se iba formando lentamente, los gendarmes se afanaban cavando la tierra húmeda. Los policías se soplaban las manos o pataleaban para calentarse. Adamsberg sentía que su propio cuerpo se tensaba y mantenía la mirada clavada en Retancourt, adoptando el cuerpo a cuerpo para poder respirar con ella, ver con ella, agarrado a su espalda.
Las palas resbalaron, rechinando, sobre la madera. La voz de Clémentine llegó hasta el cementerio. Levantar las hojas, una tras otra, en los lugares sombríos. Levantar la tapa del ataúd. Si el cuerpo del juez estaba en aquella caja, Adamsberg lo sabía, se hundiría con él en la tierra.
Los gendarmes habían terminado de colocar las cuerdas y jalaban ahora el ataúd de roble, que salió al aire libre, bamboleándose, en bastante buen estado. Los hombres la emprendían con los tornillos cuando Brézillon pareció pedirles, con un gesto, que hicieran saltar la tapa con una palanca. Adamsberg se había acercado, de árbol en árbol, aprovechando que toda la atención estaba centrada en el ataúd. Siguió los movimientos de las tenazas que rechinaban bajo la placa de madera. La tapa se rompió y cayó al suelo. Adamsberg examinó los mudos rostros. Brézillon fue el primero en agacharse y acercar su mano enguantada. Con un cuchillo que Retancourt le había prestado, dio unos golpes, como si desgarrara un sudario, y luego se incorporó dejando que de su guante cayera un hilillo de arena, brillante y blanca. Más dura que el cemento, cortante como el cristal, fluida y escurridiza, como el propio Fulgence. Adamsberg se alejó sin hacer ruido.
Retancourt llamaba una hora más tarde a la puerta de su habitación de hotel. Adamsberg le abrió, feliz, posando rápidamente la mano en su hombro para saludarla. La teniente se sentó en la cama, hundiéndola en el medio como en el hotel Brébeuf de Gatineau. Y, como en Brébeuf, abrió un termo de café y puso dos vasitos en la mesilla de noche.
– Arena -dijo él sonriendo.
– Un largo saco de ochenta y tres kilos.
– Colocado en el ataúd tras el examen de la doctora Choisel. La tapa estaba atornillada ya cuando llegaron las pompas fúnebres. ¿Y las reacciones, teniente?
– Danglard estaba realmente sorprendido, y Mordent relajado de pronto. Ya sabe usted que odia ese tipo de espectáculos. Brézillon, secretamente aliviado. Y tal vez muy satisfecho, incluso, aunque con él sea difícil decirlo. ¿Y usted?
– Liberado del muerto y perseguido por el vivo.
Retancourt se soltó el pelo y volvió a hacerse su corta cola de caballo.
– ¿En peligro? -preguntó tendiéndole una taza.
– Ahora, sí.
– También yo lo creo.
– Hace dieciséis años, yo había reducido la distancia y el juez estaba seriamente amenazado. Por esta razón, creo, planificó su muerte.
– También podía matarle a usted.
– No. Estaban al corriente demasiados policías, mi muerte podía volverse contra él. Sólo deseaba tener el camino libre, y lo consiguió. Después de su fallecimiento abandoné cualquier investigación y Fulgence prosiguió sin trabas sus crímenes. Habría continuado si el asesinato de Schiltigheim no me hubiera sorprendido por casualidad. Mejor habría sido para mí, sin duda, no haber abierto nunca el periódico aquel lunes. La cosa me llevó directamente a donde ahora estoy, aquí, como asesino que va de escondrijo en escondrijo.
– Buena cosa la de ese periódico -afirmó Retancourt-. Encontramos a Raphaël.
– Pero no le salvé de su acto. Ni a mí. Sólo conseguí dar de nuevo la alerta al juez. Sabe que vuelvo a seguirle la pista desde su huida del Schloss. Vivaldi me lo hizo comprender.
Adamsberg bebió unos tragos de café y Retancourt asintió sin sonreír.
– Es excelente -dijo el comisario.
– ¿Vivaldi?
– El café. También Vivaldi es muy buen tío. Mientras hablamos, Retancourt, tal vez el Tridente sepa ya que acabo de desmentir su muerte. O lo sabrá mañana. Me cruzo de nuevo en su camino, sin manera de agarrarle. Ni de sacar a Raphaël de ese campo de estrellas donde gira sobre su órbita. Ni a mí. Fulgence lleva el timón, ahora y siempre.
– Admitamos que siguiera a la misión de Quebec.
– ¿Un centenario?
– He dicho «admitamos». Prefiero un centenario a un muerto. En ese caso, fracasó al intentar hacerle caer.
Читать дальше