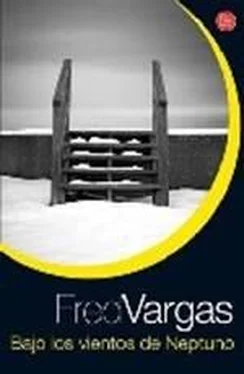– ¿Exploramos un nuevo canal, comisario? -preguntó Josette.
– Ya te dije que es más que eso. Es todo un mundo, mi querida Josette.
– Vayamos a Richelieu, Josette. Busquemos el nombre del médico que firmó el permiso para enterrarlo, hace dieciséis años.
– Eso está chupado -dijo ella con una breve mueca.
Josette sólo tardó veinte minutos en identificar al facultativo, Colette Choisel. Médico que trataba al juez desde que llegó a la ciudad de Richelieu. Había procedido al examen del cuerpo, diagnosticado un paro cardíaco y expedido el permiso de inhumación.
– ¿Tienes su dirección, Josette?
– Cerró su consultorio cuatro meses después de la muerte del juez.
– Jubilada?
– De ningún modo. Tenía cuarenta y ocho años.
– Perfecto. Ahora nos lanzaremos sobre ella.
– Eso es más difícil. Tiene un nombre bastante corriente. Pero a los sesenta y cuatro años podría ejercer todavía. Pasaremos por los anuarios profesionales.
– Y daremos una vueltecita por los antecedentes penales, buscando huellas de Colette Choisel.
– Si tiene antecedentes, no podría seguir ejerciendo.
– Eso es. Buscamos una absolución.
Adamsberg dejó a Josette con su lámpara de Aladino y fue a echar una mano a Clémentine, que pelaba hortalizas para el almuerzo.
– Se desliza por ahí como un gato que intentara salir del encierro -dijo Adamsberg sentándose.
– Eso es, de todos modos es su oficio -dijo Clémentine, que no concebía toda la complejidad de los fraudulentos manejos de Josette-. Ocurre como con las patatas -prosiguió-. Alguien tiene que pelarlas, Adamsberg.
– Yo sé pelar patatas, Clémentine.
– No. No les quita los ojos como es debido. Hay que quitarles los ojos, son veneno.
Con un gesto profesional, Clémentine le mostró cómo excavar con presteza un pequeño cono en el bulbo para desprender la punta negra.
– Es veneno cuando está crudo, Clémentine.
– Aun así. Quitaremos los ojos.
– De acuerdo. Lo procuraré.
Las patatas, controladas por Clémentine, estaban cocidas y la mesa puesta cuando Josette llegó con sus resultados.
– ¿Satisfecha, Josette mía? -le preguntó Clémentine llenando los platos.
– Eso creo -dijo Josette dejando una hoja junto a sus cubiertos.
– Me desagrada que se trabaje mientras comemos. A mí no me molesta, pero a mi padre no le habría gustado. Pero, puesto que sólo tenemos seis semanas…
– Colette Choisel ejerce en Rennes desde hace dieciséis años -dijo Josette leyendo sus notas-. A los veintisiete se encontró en un mal paso. La muerte de uno de sus pacientes, de edad avanzada, cuyos dolores calmaba con morfina. Un gravísimo error de sobredosis que podía costarle la carrera.
– Ya lo creo -dijo Clémentine.
– ¿Dónde ocurrió eso, Josette?
– En Tours, en el segundo feudo jurídico de Fulgence.
– ¿Absuelta?
– Absuelta. El abogado demostró la irreprochable conducta de la médico. Puso de relieve que la paciente, antigua veterinaria, podía procurarse perfectamente morfina por sus propios medios y que se la había administrado.
– Un abogado a los pies de Fulgence.
– Los jurados determinaron suicidio. Choisel salió de ello completamente limpia.
– Y rehén del juez. Josette -añadió Adamsberg posando su mano en el brazo de la anciana-, sus sótanos van a llevarnos al aire libre. O, mejor dicho, bajo tierra.
– Así sea -dijo Clémentine.
Adamsberg reflexionó largo rato junto a la chimenea, con el plato de los postres en equilibrio sobre sus rodillas. No era fácil el camino que debía tomar. Danglard, pese a que parecía haber recuperado la calma, le mandaría a paseo. Pero Retancourt le escucharía de un modo más neutro. Sacó de su bolsillo el escarabajo de patas rojas y verdes y marcó el número en su reluciente lomo. Sintió una pequeña sacudida de bienestar y reposo al volver a escuchar la voz grave de su teniente arce.
– No se preocupe, Retancourt, cambio de frecuencia cada cinco minutos.
– Danglard me informó de su plazo.
– Es corto, teniente, y debo actuar deprisa. Creo que el juez sobrevivió a su muerte.
– Dicho de otro modo…
– Sólo he podido agarrar una oreja. Pero esa oreja se movía aún hace dos años, a veinte kilómetros de Schiltigheim. Sola y velluda, revoloteando como una gran mariposa nocturna que hiciera fechorías en el desván del Schloss.
– ¿Y hay algo detrás de esa oreja? -preguntó Retancourt.
– Sí, un permiso de inhumación dudoso. El médico que lo expidió estaba en la cesta de los vasallos de Fulgence. Creo, Retancourt, que el juez fue a instalarse en Richelieu porque la tal médico ejercía en esa ciudad.
– ¿Que su muerte había sido programada?
– Eso creo. Pásele la información a Danglard.
– ¿Por qué no lo hace usted mismo?
– Porque le cabreo, teniente.
Danglard le llamó menos de diez minutos más tarde, con la voz seca.
– Si comprendo bien, comisario, ha conseguido usted resucitar al juez. Nada menos.
– Eso creo, Danglard. Ya no corremos detrás de un muerto.
– Sino detrás de un vejestorio de noventa y nueve años. Detrás de un centenario, comisario.
– Me doy cuenta.
– Lo que es también utópico. Noventa y nueve años es algo raro en un hombre.
– En mi pueblo había uno.
– ¿En plena forma?
– Realmente, no -reconoció Adamsberg.
– Comprenda -prosiguió pacientemente Danglard- que un centenario capaz de agredir a una mujer, matarla con un tridente, arrastrarla por los campos, con su bicicleta, es puro cuento chino.
– Así son los cuentos y yo no puedo hacer nada. El juez tenía una fuerza anormal.
– Tenía, comisario. Un tipo de noventa y nueve años no tiene una fuerza anormal. Y un asesino centenario no puede existir y no puede actuar.
– Al diablo le importa un pimiento la edad que tiene. Tengo la intención de pedir la exhumación.
– Carajo, ¿hasta ese punto?
– Sí.
– Entonces no cuente conmigo. Está yendo usted demasiado lejos. Por unas tierras a las que no quiero seguirle.
– Lo comprendo.
– Aceptaba lo del discípulo, recuérdelo; pero no lo del muerto viviente ni lo de un vejestorio asesino.
– Intentaré pedirla yo mismo. Pero si el permiso de exhumación llega a la Brigada, acudan a Richelieu, usted, Retancourt y Mordent.
– No, yo no, comisario.
– Haya lo que haya en esa tumba, quiero que usted lo vea, Danglard. Irá.
– Ya sé lo que hay en un ataúd. No necesito viajar para eso.
– Danglard, Brézillon me eligió Lamproie como apellido. Es decir «lamprea», ¿le dice a usted algo?
– Es un pez primitivo -respondió el capitán con una sonrisa en la voz-. Ni siquiera un pez, un agnato más exactamente. De aspecto delgado como una anguila.
– Ah -dijo Adamsberg decepcionado y levemente asqueado, a causa de la criatura prehistórica del lago Pink-. ¿Tiene algo especial ese primitivo?
– La lamprea no tiene dientes. Ni mandíbulas. Funciona como una ventosa, si quiere.
Adamsberg se preguntó, al colgar, cómo interpretar la elección del jefe de división. ¿Tal vez una alusión a cierta falta de refinamiento? ¿O a las seis semanas de aplazamiento que había conseguido arrancarle? Como una ventosa que aspira hacia ella las voluntades contrarias. A menos que hubiera querido indicar que le creía inocente, desprovisto de dientes. Es decir, de tridente.
Convencer a Brézillon para que ordenase la exhumación del juez Fulgence parecía una empresa impracticable. Adamsberg se concentraba en aquella lamprea y procuraba atraer al jefe en su dirección. Brézillon se había sacado de encima, en un revolotear de palabras, aquella oreja que vivía sola en el Bajo Rin tras el fallecimiento del juez. En cuanto al dudoso permiso de inhumación de la doctora Choisel, sólo era, para él, una frágil suposición.
Читать дальше