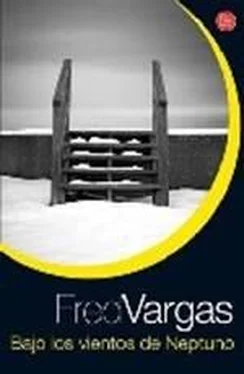– ¿Y Brézillon retira su aplazamiento? -preguntó Adamsberg, conmocionado.
– No lo ha mencionado.
– ¿Y los crímenes? ¿Sabe usted algo?
– Sólo sé que Alexandre Clar nunca ha existido, ni tampoco Lucien Legrand o Auguste Primat. Son seudónimos, efectivamente. No he tenido tiempo para lo demás con todo este lío del jefe de división. Y acaba de caernos encima un homicidio en la calle Château. Personalidad relacionada con la política. No sé cuándo encontraré tiempo para encargarme del Discípulo. Lo siento, comisario.
Adamsberg colgó, abofeteado por una sacudida de desesperación. El guarda insomne, sencillamente. Y las muy evidentes deducciones de Laliberté.
Todo se derrumbaba, el delgado hilillo de su esperanza se rompía en seco. Si no había denunciante, no había jugada. Nadie había informado al superintendente de que él había perdido la memoria. Y nadie, por lo tanto, había procurado arrebatársela. No había tercer hombre en el asunto, maquinando en las sombras. Estaba fatalmente solo en aquel sendero, con el tridente al alcance de la mano y Noëlla, amenazadora, frente a él.
Y con su locura asesina en el cráneo. Como su hermano, tal vez. O tal vez siguiendo a su hermano. Clémentine fue a colocarse a su lado tendiéndole, silenciosa, un vaso de oporto.
– Cuenta, muchachito.
Adamsberg contó con voz átona y los ojos clavados en el suelo.
– Eso son ideas de pasma -dijo suavemente Clémentine-. Y las ideas de la pasma y las suyas son dos cosas distintas.
– Estaba solo, Clémentine, solo.
– Bueno, no puede usted saberlo porque no lo recuerda. Bien que ha echado mano al jodido fantasma, con la Josette.
– ¿Y en qué cambia eso las cosas, Clémentine? Yo estaba solo.
– Eso son ideas oscuras, y no otra cosa -dijo Clémentine poniéndole el vaso en la mano-. Y de nada sirve remover el cuchillo. Más valdría seguir por los subterráneos con la Josette, y luego beber ese oporto.
Pareció que Josette, que había permanecido en silencio junto a la chimenea, quería decir algo, pero cambió de opinión.
– No dejes que se enmohezca, Josette, te lo digo siempre -aconsejó Clémentine con el cigarrillo en los labios.
– Es delicado -explicó Josette.
– No estamos ya para delicadezas, ¿no lo ves?
– Me decía que si el señor Danglard, se llama así, ¿no?, no puede encargarse de los crímenes, podríamos hacerlo nosotros mismos. Lo malo es que la cosa nos obligaría a hurgar en los archivos de la gendarmería.
– ¿Y qué te molesta?
– Él. Es comisario.
– Ya no lo es, Josette. Es una lata tener que repetírtelo cien veces. Y, además, los gendarmes y la pasma no son lo mismo.
Adamsberg dirigió una mirada perdida a la anciana.
– ¿Podría hacerlo, Josette?
– Entré en el FBI una vez, sólo para jugar, para divertirme.
– No te excuses, Josette. No es malo hacer el bien.
Adamsberg contempló con creciente asombro a aquella mujer menuda, burguesa en un tercio, vacilante en otro y hacker en el tercero.
Después de la cena, que Clémentine había hecho tragar por la fuerza a Adamsberg, Josette la emprendió con los ficheros policiales. Había puesto a su lado una nota con tres fechas, primavera de 1993, invierno de 1997 y otoño de 1999. De vez en cuando, Adamsberg echaba una ojeada al progreso de su trabajo. Por la noche, cambiaba sus zapatillas deportivas por unas enormes pantuflas grises que le hacían unas frágiles patas de cría de elefante.
– ¿Muy protegidos?
– Miradores por todas partes, era de esperar. Si yo tuviera un expediente allí, no me gustaría que la primera vieja que llegara pudiera huronear en él, con zapatillas de tenis.
Clémentine había ido a acostarse y Adamsberg permaneció solo ante la chimenea, cruzando y descruzando sus dedos, con los ojos clavados en el fuego. No oyó acercarse a Josette pues las pantuflas apagaban sus pasos. Grandes pantuflas de hacker, precisamente.
– Aquí está, comisario -dijo simplemente Josette mostrándole una hoja, con la modestia del trabajo bien hecho y la inconsciencia del talento, como si hubiera conseguido una simple crema de huevo formando ochos en su ordenador-. En marzo de 1993, a treinta y dos kilómetros de Saint-Fulgent, una mujer de cuarenta años, Ghislaine Matère, asesinada en su domicilio, de tres puñaladas. Vivía sola en una casa de campo. En febrero de 1997, a veinticuatro kilómetros de Pionsat, una joven muerta de tres heridas de punzón en el vientre, Sylviane Brasillier. Esperaba sola en la parada del autobús, un domingo por la noche. En septiembre de 1999, un hombre de sesenta y seis años, Joseph Fèvre, a treinta kilómetros de Solesmes. Tres puñaladas.
– ¿Culpables? -preguntó Adamsberg tomando la hoja.
– Aquí -indicó Josette señalando con su dedo tembloroso-. Una mujer borracha, algo pirada, que vivía en una choza del bosque, considerada como la bruja del lugar. Por lo de la joven Brasillier, agarraron a un parado, un cliente habitual de los bares de Saint-Eloy-les-Mines, no lejos de Pionsat. Y el crimen de Fèvre se lo cargaron a un guarda forestal, derrumbado en un banco en los arrabales de Cambrai, con el cuerpo lleno de alcohol y la navaja en el bolsillo.
– ¿Amnésicos?
– Todos.
– ¿Armas nuevas?
– En los tres casos.
– Es magnífico, Josette. Ahora le seguimos los pasos desde el Castelet-les-Ormes, en 1949, hasta Schiltigheim. Doce crímenes, Josette, doce. ¿Se da usted cuenta?
– Trece con el de Quebec.
– Yo estaba solo, Josette.
– Hablaba usted de un discípulo con su adjunto. Si ha actuado cuatro veces después de la muerte del juez, ¿por qué no puede haber matado en Quebec?
– Por una razón muy sencilla, Josette. Si se hubiera tomado el trabajo de ir hasta Quebec, lo habría hecho para tenderme una trampa, como hizo con los demás chivos expiatorios. Si un discípulo o un émulo ha tomado el relevo de Fulgence, lo hace por veneración al juez, por un imperioso deseo de concluir su obra. Pero ese hombre, esa mujer, aunque esté intoxicado por Fulgence, no es Fulgence. Él me odiaba y deseaba mi caída. Pero el otro, el discípulo, no me guarda el mismo odio. Ni siquiera me conoce. Terminar la serie del juez es una cosa, pero matar para ofrecerme como regalo al muerto, es otra. No lo creo. Por eso le digo que yo estaba solo.
– Clémentine dice que eso son ideas oscuras.
– Pero ciertas. Y si hay discípulo, no es viejo. La veneración es una emoción de juventud. Podemos estimar que ahora tendría entre treinta y cuarenta años. Los hombres de esta generación no fuman en pipa, o muy pocas veces. El ocupante del Schloss fumaba en pipa y sus cabellos eran blancos. No, Josette, no creo en el discípulo. Estamos en un callejón sin salida.
Josette movía cadenciosamente su pantufla gris, golpeando con el pie el viejo enlosado de ladrillos.
– A menos -dijo tras un momento- que creamos en los muertos vivientes.
– A menos, sí.
Ambos se sumieron en un largo silencio. Josette agitaba el fuego.
– ¿Está usted cansada, mi Josette? -preguntó Adamsberg, sorprendido al oírse utilizar las palabras de Clémentine.
– A menudo navego por la noche.
– Piense en ese hombre, Maxime Leclerc, Auguste Primat o como se llame. Desde la muerte del juez, se considera invisible. O el discípulo intenta prolongar la imagen remanente de Fulgence, o nuestro muerto viviente no quiere desvelar su rostro.
– Porque está muerto.
– Eso es. En cuatro años, nadie ha podido ver a Maxime Leclerc. Ni los empleados de la agencia, ni la mujer de la limpieza, ni el jardinero, ni el cartero. Todas las gestiones exteriores se encargaban a la asistenta. Las indicaciones del propietario se transmitían por notas, por teléfono eventualmente. Una invisibilidad posible, pues, porque lo logró. Y sin embargo, Josette, me parece imposible librarse por completo de ser visto. Tal vez dos años, pero no cinco, y menos dieciséis. La cosa puede funcionar, pero siempre que no se tengan en cuenta los imprevistos de la vida, las urgencias, lo imponderable. Y, en dieciséis años, se producen. Recorriendo esos dieciséis años, deberíamos poder encontrar un imponderable.
Читать дальше