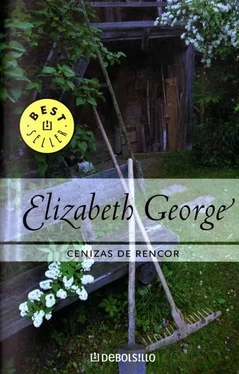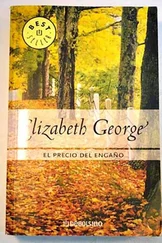Lynley dio vueltas a los restos de su whisky y observó que el ámbar se transformaba en dorado cuando la luz lo alcanzaba. Lo terminó de un trago, disfrutó del calor que recorría su garganta y dejó el vaso junto a la botella, sobre la mesa de cerezo contigua a su butaca. Violines y cornos franceses se perseguían mutuamente en el concierto de Bach. Los pensamientos de Lynley les imitaban en el interior de su cráneo.
La sargento Havers y él se habían separado después de cenar en Kensington. Havers cogió el metro para volver a su coche y New Scotland Yard, y Lynley decidió visitar de nuevo Staffordshire Terrace. El concierto servía de telón de fondo a la evaluación de la visita y a su desasosiego.
Miriam Whitelaw le había precedido otra vez por la escalera y conducido al salón, donde una sola lámpara de latón proyectaba un cono de luz sobre un sillón de orejas. La lámpara no hacía nada, prácticamente, por eliminar la enorme caverna de oscuridad del salón, y Miriam Whitelaw se fundió con facilidad en la penumbra, ataviada con una blusa y pantalones negros. No parecía que le hubiera conducido a aquella parte de la casa de forma deliberada, al saber que se proponía interrogarla, en busca de la oscuridad para esconderse. Al contrario, daba la impresión de que había estado sentada allí antes de su llegada, a juzgar por sus palabras.
– Creo que ya no soporto la luz -murmuró-. En cuanto la veo, mi cabeza empieza a martillear, luego llega la migraña y me convierto en una inútil. Y no quiero serlo.
Se movió con lentitud, pero con pleno conocimiento de la plétora de muebles que atestaban el salón, y encendió una lámpara adornada con flecos que había al otro lado del piano. Y después, otra que descansaba sobre una mesa plegable. Ninguna de las bombillas tenía mucha potencia, de modo que la luz era tenue, como las luces de gas que se habrían utilizado en los tiempos de su abuelo.
– La oscuridad me ayuda a fingir -dijo-. He estado sentada aquí, imaginando sonidos. -Pareció que leía la pregunta desde las sombras donde Lynley se erguía-. Siempre oía a Ken antes de verle cuando volvía a casa. La puerta del garage al cerrarse. Sus pasos en las losas del jardín. La puerta de la cocina al abrirse. He estado imaginando esto. Esos sonidos. Le he oído volver a casa. Sin que estuviera aquí, en el salón, ni siquiera en la casa, porque no es posible, pero le oía llegar. Los ruidos que hacía. Si les obligo a existir de nuevo en mi cabeza, es como si no se hubiera ido.
Volvió a una butaca donde una vieja pelota de criquet descansaba sobre una almohada persa. La mujer se sentó y cogió la pelota entre sus manos con absoluta naturalidad. Lynley comprendió que habría estado haciendo lo mismo en la semioscuridad antes de su llegada, sentada allí con la pelota en las manos.
– Jean telefoneó esta tarde. Dijo que ustedes se llevaron a Jimmy. Jimmy. -Sus manos temblaron y agarró la pelota con más firmeza-. He descubierto que soy demasiado vieja, inspector. Ya no entiendo nada. Hombres y mujeres. Maridos y mujeres. Padres e hijos. No entiendo nada.
Lynley aprovechó la oportunidad para preguntar por qué no le había hablado de la visita de su hija la noche que mataron a Fleming. Por un momento, la mujer no dijo nada. El silencio magnificó el tictac del reloj de péndulo.
– Entonces, ha hablado con Olivia -murmuró por fin, en tono de derrota.
Lynley dijo que había hablado con Olivia dos veces, y como la primera le había mentido sobre su paradero la noche que Fleming murió, se había preguntado cuántas mentiras más había dicho. O su madre, a ese respecto, que también había mentido.
– Fue una omisión deliberada -dijo la señora Whitelaw-. No mentí.
Añadió, al igual que su hija, si bien con mucha más tranquilidad y resignación, que la visita no tenía nada que ver con el caso, que revelar el motivo habría violado el derecho a la intimidad de Olivia. Y Olivia tenía ese derecho, afirmó la señora Whitelaw. Ese derecho era una de las pocas cosas que le quedaba.
– Les he perdido a los dos. Ken…, ahora Ken. Y Olivia… -Se llevó la pelota de criquet a los pechos y la retuvo allí como si la ayudara a continuar-. A Olivia pronto. Y de una manera tan brutal, cuando lo pienso…, cosa que hago muy pocas veces…, ser despojada del control sobre su cuerpo, ser despojada de su orgullo, pero ser consciente hasta el último aliento de ese despojo inhumano… Porque era muy orgullosa, mi Olivia, muy altiva, un animal salvaje que atormentó mi vida durante años, hasta que ya no pude soportarla y bendije el día en que me provocó lo suficiente para romper con ella por completo. -Dio la impresión de que iba a perder la compostura, pero se refrenó-. No, no le hablé de Olivia, inspector. No podía. Se está muriendo. Ya es bastante penoso tener qué hablar de Ken. Hablar también de Olivia… No podría soportarlo.
Tendría que soportarlo ahora, pensó Lynley. Preguntó por qué Olivia había ido a verla. Para hacer las paces, dijo la señora Whitelaw. Para pedir ayuda.
– Que recibirá con mucha más facilidad, ahora que Fleming ha desaparecido -observó Lynley.
La mujer volvió la cabeza hacia una de las orejas protectoras de la butaca.
– ¿Por qué no me cree? -dijo con voz cansada-. Olivia no tuvo nada que ver con la muerte de Ken.
– Tal vez no en persona.
Lynley aguardó su reacción. Fue de inmovilidad, con la cabeza aún vuelta hacia el lado de la butaca y la mano sujetando la pelota de criquet contra su seno. Transcurrió casi un minuto de silencio, puntuado por el tictac del reloj, hasta que preguntó el significado de sus palabras.
Lynley le contó lo que todavía estaba meditando en el salón de Eaton Terrace, lo que había meditado durante su cena con la sargento Havers: Chris Faraday había pasado fuera toda la noche del miércoles, como Olivia. ¿Lo sabía la señora Whitelaw?
No, no lo sabía.
Lynley no explicó la coartada de Faraday a la señora Whitelaw, pero era la coartada de Faraday lo que había causado la desazón de Lynley, desde que Havers y él habían abandonado la barcaza.
La historia de lo que Faraday había hecho y dónde había estado el miércoles por la noche parecía aprendida de memoria. La había recitado sin apenas vacilar. La lista de participantes en la fiesta, la lista de las películas alquiladas, el nombre y dirección del videoclub. La aparente espontaneidad de su relato hablaba de algo ensayado de antemano. Sobre todo, su recuerdo de las películas, que no eran grandes producciones de Hollywood con estrellas tan conocidas como los cereales del desayuno, sino cortos pornográficos como Los masajes tailandeses de Betty, Conejitas en celo, o como se titularan. ¿Cuántos había enumerado sin el menor esfuerzo? ¿Diez? ¿Doce? La sargento Havers había apuntado que podían preguntar en la tienda si Lynley dudaba de la veracidad de Faraday, pero a Lynley no le cabía duda de que los registros de la tienda demostrarían que el propio Faraday, o cualquiera de los tipos que había citado como asistentes a la fiesta, había alquilado las películas aquella noche. Y esa era la cuestión. La coartada estaba demasiado bien construida.
– ¿El novio de Olivia? -había preguntado la señora Whitelaw-. Entonces, ¿por qué ha detenido a Jimmy? Jean dijo que usted se llevó a Jimmy.
Solo para interrogarle, dijo Lynley. A veces, refrescaba la memoria ser conducido a New Scotland Yard. ¿Quería la señora Whitelaw referir otros acontecimientos ocurridos el miércoles por la noche? ¿Algo que hubiera callado en sus anteriores conversaciones?
No, dijo ella. Nada. El inspector ya lo sabía todo.
Lynley no volvió a hablar hasta que se detuvieron en la puerta de la calle. La luz de la entrada iluminaba la cara de la señora Whitelaw. Se detuvo con la mano en el pomo, como si recordara algo de repente, y se volvió hacia la mujer.
Читать дальше