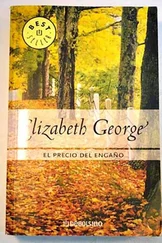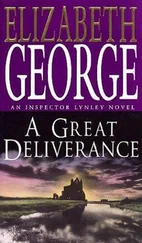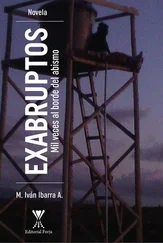Elizabeth George
Al borde del Acantilado
15º Serie Lynley
En recuerdo de Stephen Lawrence,
que el 22 de abril de 1993 fue asesinado en Eltham,
suroeste de Londres, por cinco hombres a quienes,
hasta la fecha, el sistema judicial británico
ha dejado impunes.
Encontró el cadáver el cuadragésimo tercer día de su caminata. Para entonces abril ya había terminado, aunque apenas era consciente de ello. Si hubiera sido capaz de fijarse en su entorno, el aspecto de la flora que adornaba la costa tal vez le habría ofrecido una buena pista sobre la época del año. Había emprendido la marcha cuando el único indicio de vida renovada era la promesa de los brotes amarillos de las aulagas que crecían esporádicamente en las cimas de los acantilados, pero en abril, las aulagas rebosaban color y las ortigas amarillas trepaban en espirales cerrados por los tallos verticales de los setos en aquellas raras ocasiones en que se adentraba en un pueblo. Pronto las dedaleras aparecerían en los arcenes de las carreteras y el llantén asomaría con fiereza su cabeza por los setos y los muros de piedra que delimitan los campos en esta parte del mundo. Pero esos retazos de vida floreciente pertenecían al futuro y él había transformado los días de su caminata en semanas para intentar evitar pensar en el futuro y recordar el pasado.
No llevaba prácticamente nada consigo: un saco de dormir viejo, una mochila con algo de comida que volvía a abastecer cuando caía en la cuenta, una botella dentro de la mochila que rellenaba por la mañana si había agua cerca del lugar donde dormía. Todo lo demás lo llevaba puesto: una chaqueta impermeable, una gorra, una camisa de cuadros, unos pantalones, botas, calcetines, ropa interior. Había iniciado esta caminata sin estar preparado y sin preocuparse por ello. Sólo sabía que tenía que andar o quedarse en casa y dormir, y si se quedaba en casa y dormía, acabaría percatándose de que no deseaba volver a despertarse.
Así que se puso a caminar. No parecía haber otra alternativa. Ascensiones pronunciadas a acantilados, el viento azotándole la cara, el aire salado secándole la piel, recorriendo playas donde los arrecifes sobresalían de la arena y de las piedras cuando bajaba la marea, la respiración trabajosa, la lluvia empapándole las piernas, las piedras clavándose sin cesar en las suelas de sus zapatos… Estas cosas le recordarían que estaba vivo y que seguiría estándolo.
Había hecho una apuesta con el destino. Si sobrevivía a la caminata, perfecto. Si no, su final estaba en manos de los dioses; en plural, decidió. No podía pensar que hubiera un único Ser Supremo ahí arriba, moviendo los dedos sobre el teclado de un ordenador divino, introduciendo una cosa o eliminando otra para siempre.
Su familia le pidió que no fuera, porque veían el estado en que se encontraba, aunque como tantas otras familias de su clase social no lo mencionaron directamente. Su madre sólo dijo: «Por favor, no lo hagas, querido»; su hermano le sugirió, con la cara pálida y la amenaza de otra recaída cerniéndose siempre sobre él y sobre todos ellos: «Deja que te acompañe», y su hermana le murmuró con el brazo alrededor de la cintura: «Lo superarás. Se supera», pero ninguno pronunció su nombre o la palabra en sí, esa palabra terrible, eterna, definitiva.
Y él tampoco. No expresó nada más que su necesidad de caminar.
El cuadragésimo tercer día de esta marcha adquirió la misma forma que los cuarenta y dos días que lo habían precedido. Se despertó donde se había dejado caer la noche anterior, sin saber en absoluto dónde estaba, salvo en algún punto del camino suroeste de la costa. Salió del saco de dormir, se puso la chaqueta y las botas, se bebió el resto del agua y empezó a andar. A media tarde, el tiempo, que había estado incierto durante la mayor parte del día, se decidió y cubrió el cielo de nubes oscuras. El viento las apiló unas sobre otras, como si desde lejos un escudo enorme las mantuviera en su sitio y no les permitiera seguir avanzando porque había prometido tormenta.
Luchaba contra el viento para alcanzar la cima de un acantilado, ascendiendo desde una cala en forma de V donde había descansado durante una hora más o menos y contemplado las olas chocar contra las placas anchas de pizarra que formaban los arrecifes. La marea comenzaba a avanzar y se había dado cuenta. Necesitaba subir. También necesitaba encontrar refugio.
Se sentó cerca de la cima del acantilado. Le faltaba el aliento y le resultó extraño que tanto caminar estos días no pareciera bastar para resistir mejor las diversas ascensiones que realizaba por la costa. Así que se detuvo a respirar. Sintió una punzada que reconoció como hambre y utilizó aquellos minutos de descanso para sacar de la mochila lo que le quedaba de una salchicha seca que había comprado al pasar por una aldea en su ruta. La devoró toda, se percató de que también tenía sed y se levantó para ver si cerca había algo parecido a un lugar habitado: un caserío, una cabaña de pesca, una casa de veraneo o una granja.
No vio nada. Pero tener sed estaba bien, pensó con resignación. La sed era como las piedras afiladas que se clavaban en las suelas de sus zapatos, como el viento, como la lluvia. Le hacía recordar, cuando necesitaba algún recordatorio.
Se volvió hacia el mar. Vio a un surfista solitario meciéndose en la superficie, más allá de donde rompían las olas. En esta época del año, la figura iba toda vestida de neopreno. Era la única forma de disfrutar del agua gélida.
Él no sabía nada de surf, pero reconocía a un cenobita como él cuando lo veía. No había meditación religiosa en sus actos, pero los dos estaban solos en lugares donde no tendrían que estarlo. También estaban solos en condiciones no adecuadas para lo que intentaban. Para él, la lluvia cercana -porque era evidente que estaba a punto de llover- convertiría su marcha por la costa en un camino resbaladizo y peligroso. Para el surfista, los arrecifes visibles en la orilla exigían responder a la pregunta de por qué había salido a surfear.
No conocía la respuesta y no estaba demasiado interesado en elaborar ninguna. Tras acabarse aquella comida inadecuada, reanudó la marcha. En esta parte de la costa los acantilados eran friables, a diferencia de los que había al principio de su caminata. Allí eran principalmente de granito, intrusiones ígneas en el paisaje, formadas sobre la lava, la piedra caliza y la pizarra milenarias. Aunque desgastado por el tiempo, el clima y el mar agitado, el suelo era sólido y el caminante podía aventurarse hasta el borde y contemplar las olas bravas u observar las gaviotas que buscaban un lugar donde posarse entre los riscos. Aquí, por el contrario, el borde del acantilado era quebradizo, de pizarra, esquisto y arenisca, y la base estaba marcada por montículos de detritos de piedras que a menudo caían a la playa. Arriesgarse a acercarse al borde significaba despeñarse. Y despeñarse significaba romperse todos los huesos o morir.
En este punto de la caminata, la cima del acantilado se nivelaba durante unos cien metros. El sendero estaba bien delimitado, se alejaba del borde y trazaba una línea entre las aulagas y las armerías a un lado y, un prado vallado, al otro. Desprotegido aquí arriba, dobló el cuerpo contra el viento y siguió andando sin parar. Tenía la garganta tan seca que le dolía y notaba unos pinchazos sordos en la cabeza justo detrás de los ojos. De repente, al llegar al final de la cumbre, se mareó. «La falta de agua», pensó. No sería capaz de avanzar mucho más sin ponerle remedio.
Читать дальше