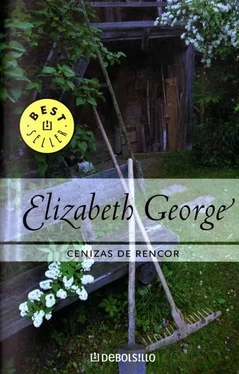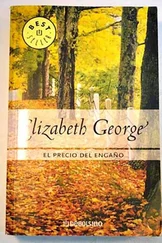– Gabriella Patten. ¿Ha tenido noticias de ella?
– Hace semanas que no hablo con Gabriella. ¿Ya la han localizado?
– Sí.
– ¿Está…? ¿Cómo está?
– No como una mujer que acaba de perder al hombre Con quien se iba a casar.
– Bien. Es muy propio de Gabriella, ¿no?
– No lo sé -contestó Lynley-. ¿Usted qué opina?
– Gabriella no le llegaba a Kenneth ni a las suelas de los zapatos, inspector -dijo Miriam Whitelaw-. Ojalá Kenneth se hubiera dado cuenta.
– ¿Lo habría hecho, de seguir vivo?
– Creo que sí.
A la luz de la entrada, observó que la mujer se había hecho un corte en la frente. Un emplasto corría paralelo a la línea de su cabello. Una gota de sangre (grumosa, de color marrón oscuro, como un lunar canceroso) se había filtrado por la gasa. Rozó el emplasto con sus dedos.
– Fue más sencillo.
– ¿Qué?
– Infligirme este dolor, en lugar de enfrentarme al otro.
Lynley asintió.
– Así suele ser.
Se hundió en la butaca del salón de Eaton Terrace. Estiró las piernas y lanzó una mirada especulativa a la botella de whisky que se erguía junto a su vaso. Rechazó el impulso, aunque solo fuera de momento, juntó los dedos bajo la barbilla y contempló el dibujo de la alfombra Axminster. Pensó en la verdad, las verdades a medias, las mentiras, las creencias a que nos aferramos, las que defendemos en público, y la fuerza inexorable en que se convierte el amor cuando nos devora, cuando se rechaza la en otro tiempo recíproca pasión, o cuando no es correspondido en absoluto.
El crimen no solía ser el sacrificio exigido por la fuerza del amor ciego. Someterse a la voluntad de otra persona adoptaba muchas formas. Pero cuando la capitulación ante la obsesión sobrepasaba todos los límites, la consecuencia de una devoción no correspondida era una catástrofe.
Si tal había sido el caso en el asesinato de Kenneth Fleming, su asesino le había amado y odiado por igual. Acabar con su vida había permitido al asesino contraer matrimonio con la víctima, forzar un lazo indisoluble entre cuerpo y cuerpo, entre alma y alma, unidos eternamente en la muerte, de una forma que no habría sido posible en vida.
Solo que todo esto, comprendió Lynley, suscitaba la cuestión de Gabriella Patten. Y no podía dejar de lado a Gabriella Patten (quién era, qué hacía, qué decía) si quería averiguar la verdad.
La puerta del salón se abrió unos centímetros y Denton asomó la cabeza. Cuando sus ojos se encontraron con los de Lynley, entró en el salón y caminó, calzado con zapatillas, hacia la butaca de Lynley. Levantó la botella de la mesa, con una expresión que preguntaba «¿Más?», y Lynley asintió. Denton sirvió el whisky y dejó la botella entre las demás, en el bargueño alto. Lynley sonrió al observar el sutil control de su ingesta de alcohol. Denton era astuto, no cabía duda. Mientras estuviera en sus cercanías, no corría el peligro de caer en la dipsomanía.
– ¿Algo más, milord?
Denton alzó la voz para que le oyera. Lynley indicó que bajara el volumen del estéreo. Bach se redujo a un agradable fondo sonoro.
Lynley formuló la pregunta innecesaria, pues el silencio de su criado le había informado al respecto.
– ¿Lady Helen no ha telefoneado?
– Desde que se fue esta mañana, no.
Denton se sacudió un hilo de la manga.
– ¿Cuándo fue?
– ¿Cuándo? -Denton reflexionó sobre la pregunta con los ojos clavados en el techo, como si la respuesta residiera allí-. Más o menos una hora después de que usted y su sargento se marcharan.
Lynley cogió el vaso y dio vueltas, al whisky, mientras Denton extraía un pañuelo de su bolsillo y lo pasaba sin la menor necesidad sobre la parte superior de la vitrina. Lo aplicó también a una de las botellas. Lynley carraspeó y formuló la siguiente pregunta en tono indiferente.
– ¿Cómo estaba?
– ¿Quién?
– Helen.
– ¿Cómo estaba?
– Sí. Creo que hemos aclarado mi pregunta. ¿Cómo estaba?
Denton frunció el entrecejo con aire pensativo, pero se estaba pasando en su papel de señor Contemplación.
– ¿Cómo estaba? Bien… Déjeme pensar…
– Denton, ve al grano, por favor.
– Sí, es que no pude…
– Olvídalo. Sabes que nos discutimos. No te acuso de espiar por los ojos de las cerraduras, pero como apareciste apenas terminada, sabes que existía una discrepancia de opiniones entre nosotros. Así que contesta a mi pregunta. ¿Cómo estaba?
– Bien, de hecho, parecía la de siempre.
Al menos, pensó Lynley, tuvo el detalle de aparentar pesar cuando le transmitió la información, pero Denton era incapaz de captar los matices de las mujeres, como demostraría cualquier examen de su agitada vida amorosa.
– ¿No estaba enfadada? -insistió Lynley-. ¿No parecía…?
¿Qué palabra buscaba? ¿Pensativa? ¿Descorazonada? ¿Decidida? ¿Exasperada? ¿Infeliz? ¿Angustiada? Cualquiera podría aplicarse en aquellas circunstancias.
– Parecía la de siempre -dijo Denton-. Parecía lady Helen.
Lo cual equivalía a aparentar serenidad, como bien sabía Lynley. Lo cual, a su vez, era el fuerte de Helen Clyde. Utilizaba la compostura con tanta eficacia como una escopeta Purdey. Más de una vez se había i visto atrapado en su punto de mira, y la insistente resistencia de Helen a perder los estribos conseguía enfurecerle.
Al diablo, pensó, y trasegó su whisky. Quiso añadir, al diablo con ella, pero no pudo.
– ¿Eso es todo, milord? -preguntó Denton. Su expresión era impenetrable, y su voz había adaptado un tono servil insufrible.
– Por los clavos de Cristo, Denton, deja a Jeeves en la cocina. Y sí, eso es todo.
– Muy bien, mi…
– Denton.
Denton sonrió.
– De acuerdo. -Se acercó a la silla de Lynley y se apropió del vaso de whisky-. Me iré a la cama, pues. ¿Cómo preferirá los huevos del desayuno?
– Cocidos.
– No es mala idea.
Denton subió el concierto de Bach a su volumen anterior y dejó a Lynley con la música y sus pensamientos.
Lynley tenía los periódicos de la mañana esparcidos sobre su escritorio, y estaba inclinado sobre ellos, en pleno proceso de sopesar su contenido, cuando el superintendente Malcolm Webberly se reunió con él. Iba acompañado del olor acre a humo de puro, que le precedía varios metros. Sin necesidad de levantar la vista, y antes de que su superior hablara, Lynley murmuró «Señor» a modo de saludo, mientras comparaba la cobertura de la investigación en la primera página del Daily Mail con la ubicación del artículo del Times (página tres), el Guardian (página siete) y el Daily Mirror (primera plana, junto con una fotografía que ocupaba media página de Jean Cooper cuando se precipitaba hacia el coche de Lynley con la bolsa de Tesco en la mano). Aún le quedaban el Independent, el Observer y el Daily Telegraph, y Dorothea Harriman estaba intentando desenterrar ejemplares del Sun y el Daily Express. Hasta el momento, todos los periódicos se movían en la estrecha frontera que delimitaba el Acta de Desacato al Tribunal. Ninguna foto clara de Jimmy Cooper. Ninguna mención a su nombre en relación al hasta ahora muchacho de dieciséis años no identificado que estaba «ayudando a la policía en sus investigaciones». Tan solo una cautelosa exposición de los detalles, presentados en tal orden que cualquiera con un gramo de inteligencia sería capaz de leer entre líneas los hechos.
Webberly se paró a su lado. Con él, su olor. Impregnaba la chaqueta del traje y se proyectaba en oleadas. A Lynley no le cabía la menor duda de que el superintendente aún hedía a tabaco después de bañarse, cepillarse los dientes, hacer gárgaras y cepillarse el pelo.
Читать дальше