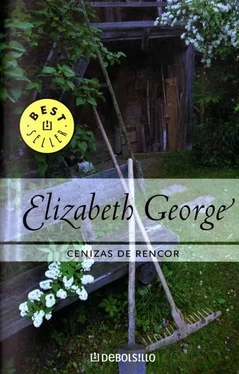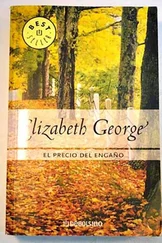– Es una metáfora bastante elástica, muchacha.
Max hundió el cuchillo en otro cuarto de manzana y lo extendió hacia mí. Negué con la cabeza.
– Es muy precisa -dije.
Miré a Chris. Sostuvo mi mirada. Su mano dejó de masajear las orejas del pachón. Beans se frotó contra sus dedos. Chris bajó la vista.
– Si todos esos peces nadaran separados unos de otros, nunca caerían en las redes -continué-. Bueno, quizá dos o tres, incluso diez o doce, pero no todo el banco. Eso es lo triste de que se queden juntos.
– Es instinto -dijo Chris-. Funcionan así. Bancos de peces, bandadas de aves, rebaños de animales. Es lo mismo.
– Pero las personas no. No necesitamos funcionar por instinto. Podemos razonar las cosas y hacer lo que sea mejor para proteger a nuestros semejantes de nuestra ruina. ¿No estás de acuerdo, Chris?
Empezó a pelar una naranja. Capté su aroma cuando inhalé aire. Empezó a dividir la naranja en gajos. Me tendió uno. Nuestros dedos se tocaron cuando lo cogí. Volvió la cabeza y examinó el agua, como si buscara desperdicios.
– Tiene bastante sentido lo que dices, muchacha -dijo Max.
– Max -le reprendió Chris.
– Es una cuestión de responsabilidad -siguió Max-. ¿Hasta qué punto somos responsables de las vidas que se han entrelazado con la nuestra?
– Y de la ruina de esas vidas -dije-. Sobre todo si fingimos ignorar lo que podemos hacer para evitar esa ruina.
Max dio el resto de su manzana a los perros: un cuarto para Beans, un cuarto para Toast. Se puso a pelar otra con el cuchillo, empezando por arriba con la intención de lograr una sola espiral. Chris y yo le contemplamos. El cuchillo resbaló cuando había recorrido tres cuartas partes de la trayectoria y cortó la piel, que cayó al suelo. Los tres la observamos destacada sobre las tablas, una cinta rojiza que simbolizaba un intento fallido de alcanzar la perfección.
– Así que no puedo -dije-. Lo entiendes, ¿verdad?
– ¿Qué? -preguntó Chris.
Vimos que los perros olisqueaban y rechazaban la piel de manzana. No se conformaban con sucedáneos. Querían la dulce médula de la fruta, no el sabor ácido de la piel.
– ¿Qué? -repitió Chris-. ¿No puedes qué?
– Ser responsable.
– ¿De qué?
– Ya lo sabes. Vamos, Chris.
Le observé con atención. Tenía que sentir alivio después de escuchar mis palabras. Yo no era su mujer, ni siquiera su amante, nunca lo había sido, nunca había prometido que lo sería. Era la misma puta que había recogido en la calle, frente al Earl's Court Exhibition Center, cuando pasaba con un perro chungo, pero cinco años después. Era su compañera de alojamiento. Había contribuido a sufragar nuestros gastos, pero mi tiempo útil estaba llegando a su fin. Los dos lo sabíamos. Le miré y esperé a ver si se daba cuenta de que el momento de su liberación estaba próximo.
Y sí, supongo que deseaba sus protestas. Imaginé que diría: «Me las puedo arreglar. Nos las podemos arreglar. Siempre lo hemos hecho. Siempre lo haremos. Estamos unidos, tú y yo, Livie. Llegaremos hasta el final».
Porque ya lo había dicho antes con otras palabras, cuando era más fácil, cuando la ELA aún no se había agudizado. Entonces, hablábamos con valentía de cómo sería, pero no teníamos que afrontar la realidad que aún estaba por llegar. Esta vez, sin embargo, no dijo nada. Atrajo a Toast hacia él y examinó una pelada entre los ojos del perro. Las atenciones complacieron a Toast, que agitó la cola alegremente.
– ¿Chris?-dije.
– No eres mi ruina -contestó-. La situación es difícil, eso es todo.
Max sacó el corcho de la botella de coñac y llenó nuestras copas, aunque nadie había bebido todavía. Apoyó su manaza sobre mi rodilla un momento. La apretó. El gesto decía: Ten valor, muchacha, continúa.
– Mis piernas se están debilitando. El andador no es suficiente.
– Has de acostumbrarte a utilizarlo. A cultivar tu fuerza.
– Mis piernas serán como espaguetis pasados, Chris.
– No practicas bastante. No usas el andador tanto como deberías.
– Dentro de dos meses no podré mantenerme erguida.
– Si tus brazos están en forma…
– Escucha, maldita sea. Voy a necesitar una silla de ruedas.
Chris no contestó. Max se levantó, apoyó las caderas contra el tejado de la cabina. Bebió coñac. Dejó la copa sobre el tejado y buscó en su bolsillo la colilla de un puro. Se la llevo a la boca sin encenderla.
– Bien, compraremos una silla de ruedas -dijo Chris.
– Y luego, ¿qué?
– ¿Qué?
– ¿Dónde viviré?
– ¿Qué quieres decir? Aquí. ¿Dónde, si no?
– No seas burro. No puedo. Tú lo sabes. Tú la construíste, ¿verdad? -Chris parecía confuso-. No puedo quedarme aquí. No podré moverme.
– Pues claro que…
– La puerta, Chris.
Había dicho todo lo posible. El andador, la silla de ruedas. Chris no necesitaba saber nada más. No podía hablar de los temblores que habían empezado en mis dedos. No podía hablar del bolígrafo que resbalaba de cualquier manera sobre el papel, como suelas de piel sobre madera encerada, cuando intentaba escribir.
Porque eso me decía que incluso la silla de ruedas que temía y odiaba sólo me serviría unos meses, hasta que la ELA inutilizara mis brazos tanto como las piernas.
– Todavía no estoy lo bastante enferma para ir a un asilo -dije-, pero sí para quedarme aquí.
Max tiró la colilla de puro, aún sin encender, en la lata de tomate. Pasó junto a los perros extendidos a los pies de Chris y se colocó detrás de mi silla. Sentí sus manos sobre mis hombros. Calor y presión, la tenue indicación de un masaje. Max me consideraba noble y santa, lo mejor de la femineidad inglesa en su decadencia, una paciente sufridora que liberaba a su amado para que viviera su vida. Qué chorradas. Yo colgaba directamente entre el vacío y la nada.
– Nos mudaremos, pues -dijo Chris-. Encontraremos un sitio donde puedas desplazarte con facilidad en una silla.
– No vamos a hacer eso. Esta es tu casa.
– Será facilísimo alquilar la barcaza, Livie. Por mucho más de lo que nos costará el apartamento. No quiero que…
– Ya la he telefoneado -dije-. Sabe que quiero verla. No sabe por qué.
Chris levantó la cabeza para mirarme. Yo mantuve una inmovilidad absoluta. Convoqué la presencia de Liv Whitelaw la Forajida para verme a través de la mentira sin la menor fisura.
– Ya está hecho -dije.
– ¿Cuándo irás a verla?
– Cuando lo considere oportuno. Nos quedamos en el estadio de «Me gustaría reunirme contigo si te crees capaz de soportarlo».
– ¿Y accedió?
– Todavía es mi madre, Chris.
Aplasté el cigarrillo y sacudí el paquete para que cayera otro sobre mi regazo. Lo sostuve entre los dedos sin alzarlo hasta la boca. No quería tanto fumar como hacer algo hasta que él contestara. Pero no dijo nada. Fue Max quien respondió.
– Has tomado la decisión correcta, muchacha. Tiene derecho a saberlo. Tienes derecho a su ayuda.
Yo no quería su ayuda. Quería trabajar en el zoo, correr con los perros por la orilla del canal, deslizarme como una sombra en los laboratorios con los libertadores, beber por nuestras victorias en pubs con Chris, acercarme a la ventana de aquel piso donde se reúne el equipo de asalto, cerca de Wormwood Scrubs, y mirar a la prisión y dar gracias a Dios porque ya no era prisionera de nada.
– Ya está hecho, Chris -repetí.
Rodeó sus piernas con los brazos, apoyó la cabeza sobre las rodillas.
– Si esa es tu decisión.
– Sí. Bien. Lo es -mentí.
Lynley eligió el Concierto de Brandeburgo Número 1 de Bach porque la música le recordaba su niñez, cuando corría por el parque de la casa familiar de Cornualles, corría con su hermana y su hermano hacia el viejo bosque que protegía Howenstow del mar. Bach no era tan exigente como los rusos, opinaba Lynley. Bach era espuma y aire, el perfecto compañero para sumirse en pensamientos absolutamente desligados de su música.
Читать дальше