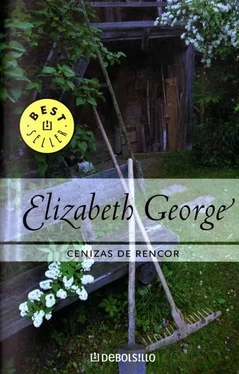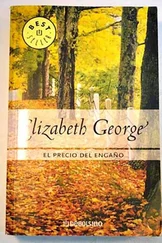Él debió de mirarla desde el otro lado de la sala de estar, transido de deseo y de horror ante el deseo. Jesús, podría ser mi madre, debió de pensar.
Ella recibió la mirada con una sonrisa, una suavización de sus facciones y un latido en las yemas de los dedos.
– ¿Qué pasa? -preguntó tal vez-. ¿Por qué te has callado?
– Nada -contestó Kenneth, llevándose la palma a la frente para secar el sudor-. Es solo…
– ¿Qué?
– Nada. Nada. Una tontería.
– Nada que tú digas es una tontería, querido. Para mino.
– Querido -se burló él-. Como si fuera un niño.
– Lo siento, Ken. No te considero un niño.
– Entonces, ¿qué…? ¿Qué me consideras?
– Un hombre, por supuesto.
Mi madre consultó su reloj.
– Creo que voy a subir. ¿Vas a quedarte un rato aquí?
Kenneth debió de ponerse en pie.
– No. Yo también subo. Si te… parece bien, Miriam.
Ay, aquella pausa entre «te» y «parece bien». De no ser por ella, el sentido se habría malinterpretado.
Mi madre debió de pararse ante él y entrelazar un momento los dedos con los suyos.
– Me parece perfectamente bien -debió de decir-. Perfectamente, Ken.
Mejor amigo, compañero del alma, compañero de cama de treinta años de edad. Por primera vez, mi madre tenía lo que deseaba.
Fue Max el primero que sacó a colación el tema de contárselo a mi madre. Diez meses después del diagnóstico, estábamos comiendo en un italiano cercano al mercado de Camden Lock, donde Max había pasado una hora rebuscando en cajas llenas de lo que parecían ropas antiguas, en aquel enorme almacén donde venden de todo, desde máquinas de chicle hasta canapés de terciopelo. Buscaba un par de bombachos convenientemente raídos para una obra de teatro de aficionados que él dirigía, aunque no dijo si era como utilería o como disfraz.
– No puedo revelar los secretos de la compañía, chicos y chicas -afirmó-. Tendréis que ver la obra.
Hacía tiempo ya que utilizaba un bastón, lo cual no me hacía mucha gracia, y me fatigaba más de lo que deseaba. Cuando me cansaba, mis músculos fibrilaban. La fibrilación suele conducir a los calambres. Eso era lo que experimentaba cuando me sirvieron la lasaña de espinacas, aromática y cubierta de queso burbujeante.
Cuando el primer calambre formó aquel nudo duro como una roca, debajo y detrás de mi rodilla derecha, emití un leve gruñido, me llevé la mano a los ojos y apreté los dientes.
– Duele, ¿no? -dijo Chris.
– Ya se pasará.
La lasaña seguía humeando y yo seguía sin hacerle caso. Chris empujó hacia atrás su silla y empezó a darme masajes, lo único que me aliviaba.
– Come -dije.
– Lo haré cuando haya terminado.
– Aguantaré, por el amor de Dios. -Los espasmos se intensificaron. Eran los peores que había sufrido. Tuve la impresión de que me retorcían toda la pierna derecha. Entonces, mi pierna izquierda empezó a fibri-lar por primera vez-. Mierda -susurré.
– ¿Qué pasa?
– Nada.
Sus manos se movían con destreza. La vibración de la otra pierna aumentó. Fijé la vista en la mesa. La cu-bertería brillaba. Intenté pensar en otras cosas.
– ¿Mejor? -preguntó Chris.
Menuda broma.
– Gracias -dije con voz tensa-. Ya está bien.
– ¿Estás segura? Si te duele…
– No me des la barrila, ¿vale? ¡Come!
Chris dejó caer las manos, pero no se apartó. Imaginé que estaba contando hasta diez.
Quise decir que lo sentía. Quise decir: «Tengo miedo. No tiene nada que ver contigo. Tengo miedo. Tengo miedo». En cambio, me concentré en enviar impulsos desde mi cerebro a las piernas. Formar imágenes, lo llamaba mi último curandero. Practica imágenes mentales, eso es lo que necesitas. Mis imágenes mentales eran dos piernas que se cruzaban con calma y tranquilidad, enfundadas en medias negras y rematadas por zapatos de tacón alto. Los calambres y fibrilaciones continuaron. Apreté los puños contra mi frente. Cerré los ojos con tanta fuerza que las lágrimas se escaparon por las esquinas. Que les den por el culo, pensé.
Oí que Max había empezado a comer. Chris no se había movido. Capté su acusación, agazapada detrás del silencio. Probablemente me la merecía, pero no podía evitarlo.
– Maldita sea, Chris. Deja de mirarme -dije entre dientes-. Haces que me sienta como un bebé con dos cabezas.
Entonces, cogió el tenedor y lo hundió en la masa de pasta y setas. Giró el tenedor con demasiada violencia y terminó enrollando una bola de pasta que se llevó a la boca. Dejó caer el resto en el plato.
Max masticaba con celeridad y no dejaba de observarnos, con miradas cautelosas, como de ave. Bajó el tenedor. Se secó la boca con una servilleta de papel impresa, si no recuerdo mal, con las palabras Evelyn's Eats, lo cual era extraño, considerando que el restaurante se llamaba La Aceituna Negra.
– ¿Te lo he dicho, muchacha? -comentó-. He vuelto a leer algo acerca de tu mamá en nuestro libelo amarillo local.
Hice un esfuerzo para levantar el tenedor. Lo hundí en la lasaña.
– ¿Sí?
– Toda una mujer, según parece. La situación es un poco anormal, por supuesto, ella y ese jugador de criquet, pero parece una dama muy correcta, si quieres saber mi opinión. No obstante, es extraño.
– ¿El qué?
– Nunca hablas mucho de ella. Teniendo en cuenta su creciente fama, es un poco… peculiar, ¿no crees?
– No tiene nada de peculiar, Max. Estamos distanciadas.
– Ah. ¿Desde cuándo?
– Desde hace mucho tiempo. -Respiré hondo. Las vibraciones continuaban, pero los calambres empezaban a calmarse. Miré a Chris-. Lo siento -dije en voz baja-. Chris, no quería decir… lo que dije. -Movió la mano como para dar por zanjado el incidente-. Oh, mierda, Chris. Por favor.
– Olvídalo.
– No pretendo… Cuando la situación se pone… Dejo de ser yo.
– Vale. No hace falta que te expliques. Yo…
– Lo comprendes. Es lo que ibas a decir. Por el amor de Dios, Chris, no hace falta que te comportes siempre como un mártir. Ojalá…
– ¿Qué? ¿Que te diera una hostia? ¿Que te dejara tirada? ¿Te sentirías mejor entonces? ¿Por qué coño te esfuerzas en darme caña?
Bajé el tenedor.
– Jesús. Esto no tiene solución.
Max bebía la única copa de vino que se permitía al día. Tomó un sorbo, lo retuvo en su lengua cinco segundos y lo engulló con aire satisfecho.
– Estáis intentando lo imposible -observó.
– Hace años que digo lo mismo.
No hizo caso de mi comentario.
– No vais a poder manejar esto solos -dijo a Chris-. Estáis locos si pensáis eso -dijo a los dos-. Ya es hora.
– ¿Hora de qué?
– Tienes que decírselo a ella.
No era una frase muy feliz después de sus preguntas y comentarios sobre mi madre. Me encrespé.
– No tiene por qué saber nada de mí, gracias.
– No me vengas con monsergas, muchacha. No vienen a cuento. Estamos hablando de una situación terminal.
– Pues envíale un telegrama cuando haya estirado la pata.
– ¿Tratabas así a tu madre?
– Golpe por golpe. Lo superará. Yo lo hice.
– Esto no.
– Sé que voy a morir. No hace falta que me lo recuerdes.
– No estaba hablando de ti, sino de ella.
– Tú no la conoces. Esa mujer tiene más recursos que todos nosotros juntos, créeme. Se sacudirá de encima mi fallecimiento como gotas de lluvia de su paraguas.
– Tal vez, pero dejas de lado la posibilidad de que pueda ayudarte.
– No necesito su ayuda. Tampoco la quiero.
– ¿Y Chris? ¿Y si él la necesita? ¿La necesita y la desea? Ahora no, pero más adelante sí, cuando las cosas se compliquen. Como así será.
Читать дальше