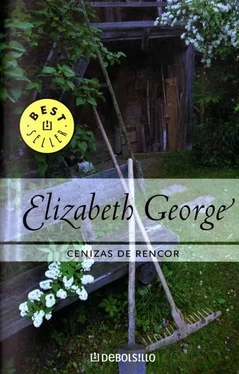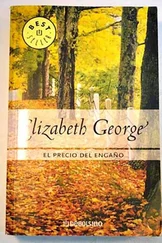Levanté el tenedor. Lo hundí en la lasaña y vi que el queso rezumaba de entre las capas como helado de vainilla.
– ¿Y bien? -preguntó Max.
– ¿Chris?
– Me las arreglaré -contestó él.
– Asunto solucionado.
Pero cuando me llevé el tenedor a la boca, vi la mirada que Chris y Max intercambiaban, y supe que ya habían hablado acerca de mi madre.
Hacía más de nueve años que no la veía. Durante la época que hacía las calles cerca de Earl's Court, era improbable que nuestros caminos llegaran a cruzarse. Pese a su fama por las buenas obras de tipo social, mi madre nunca se había dedicado a ennoblecer los corazones y las almas de las cabirias de la ciudad, y por eso siempre había sabido que no corría el desagradable peligro de tropezarme con ella. Tampoco me habría importado demasiado, pero mi negocio se habría resentido si una arpía de edad madura me hubiera pisado los talones.
No obstante, desde que había dejado de callejear, me había colocado en una situación más precaria respecto a mi madre. Ella vivía en Kensington. Yo vivía en Little Venice, a unos quince minutos de distancia. Me habría gustado olvidar su existencia por completo, pero la verdad es que había semanas durante las cuales nunca salía de la barcaza de día sin preguntarme si me la encontraría camino del zoo, el colmado, un piso que necesitaba las atenciones profesionales de Chris o el almacén de madera donde nos proveíamos de suministros para terminar de arreglar la barcaza.
No sé explicar por qué pensaba todavía en ella. Tampoco me lo esperaba. Al contrario, imaginaba quemado por completo el puente que nos separaba. Y estaba quemado, en términos físicos. Yo había quemado mi mitad aquella noche en Covent Garden. Ella había quemado la suya con el telegrama que me informaba de la muerte e incineración de papá. Ni siquiera me había dejado una tumba que pudiera visitar en la intimidad, y eso, en mi mente, era tan imperdonable como el método elegido para informarme de su muerte. Por lo tanto, no tenía la menor intención de que mi mundo se cruzara alguna vez con el suyo.
Lo único que no conseguía era borrar a mi madre de mi memoria y pensamientos. No estoy segura de que alguien pueda lograrlo cuando se trata de un familiar. Es posible cortar el vínculo que te ata a la familia inmediata, pero los extremos seccionados tienden a abofetearte la cara en los días ventosos.
Por supuesto, cuando mi madre y Kenneth Fleming se convirtieron en protagonistas de las especulaciones periodísticas, hace unos dos años, aquellos filamentos empezaron a abofetearme más a menudo de lo que me hacía gracia. Es difícil explicar lo que sentía al ver un día sí y otro también la foto de la parejita en el Daily Mail, que una de las especialistas del zoo compraba religiosamente cada día y leía en el hospital para animales, a la hora del refrigerio. Yo miraba las fotos por encima de su hombro. A veces, vislumbraba un fragmento de los titulares. Apartaba la vista. Me llevaba el café a una mesa cercana a las ventanas. Lo bebía a toda prisa, con los ojos clavados en las copas de los árboles. Me preguntaba por qué se me revolvía el estómago.
Al principio, pensé que solo era la prueba de que había conducido toda una vida de buenas obras a su conclusión lógica, trasladando la teoría a la práctica, como una científica social competente. La hipótesis siempre había sido que, dadas las oportunidades adecuadas, los desfavorecidos podían alcanzar las mismas cimas de gloria que los privilegiados. No tenía nada que ver con la cuna, la sangre, las predisposiciones genéticas o los modelos familiares. El Homo sapiens deseaba triunfar en virtud de ser un Homo sapiens. Kenneth Fleming tenía que ser el sujeto de su estudio. Kenneth Fleming había demostrado la validez de su teoría. ¿Qué más me daba a mí?
Cómo detesto admitirlo. Qué infantil y sospechoso parece. Ni siquiera puiedo relatarlo sin embarazo.
Al alojar a Kenneth Fleming en su casa, mi madre había confirmado mi arraigada creencia de que le prefería a mí y siempre había deseado que fuera su hijo. No solo ahora, cuando sería razonable suponer que estaba más ansiosa que nunca por encontrar un sustituto a la rata de cloaca que se había encontrado cerca de la estación de Covent Garden, sino mucho antes, cuando todavía vivía en casa, cuando Kenneth y yo aún íbamos a la escuela.
Cuando vi por primera vez sus fotos en los periódicos, cuando leí por primera vez los artículos, bajo mi frágil barniz de «¿qué trama ahora la vieja vaca?», se ocultaba la piel desprotegida del desaire. Bajo aquella delgada piel, la reacción al rechazo bullía como aceite hirviendo.
Ofendida y celosa, así me sentía. Supongo que se preguntará por qué. Mi madre y yo llevábamos muchos años distanciadas. ¿Qué más me daba que hubiera albergado en su casa y en su vida a alguien capaz de interpretar el papel de hijo adulto? Yo me había negado a interpretarlo, ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?
No me cree del todo, ¿verdad? Al igual que Chris, piensa que me quejo demasiado. Está sopesando si era vejación o celos lo que sentía, ¿no es cierto? Lo etiqueta como miedo. Razona que Miriam Whitelaw no va a vivir eternamente, y que habrá una herencia del copón cuando la diñe: la casa de Kensington y todo su contenido, la imprenta, la casa de Kent, solo Dios sabe cuántas inversiones… ¿No es la verdadera razón, se pregunta, de que el estómago de Olivia Whitelaw se revolviera cuando comprendió el verdadero significado de la presencia de Kenneth Fleming en la vida de su madre? Porque la verdad es que Olivia no tendría nada que hacer legalmente si su madre decidiera legar todas sus posesiones a Kenneth Fleming. Al fin y al cabo, Olivia había desaparecido bastante radicalmente de la vida de su madre en una época remota.
Tal vez no me crea, pero no recuerdo que esas preocupaciones formaran parte de lo que sentía. Mi madre solo tenía sesenta años cuando volvió a encontrarse con Kenneth Fleming en la imprenta. Gozaba de una salud de hierro. Era inimaginable que pudiera morir, de modo que no había pensado en cómo iba a disponer de sus posesiones.
En cuanto me acostumbré a la idea de mi madre y Kenneth juntos (aún más, cuando la peculiaridad de su situación empezó a asombrar al personal, teniendo en cuenta que Kenneth no hacía nada por alterar su estado civil), mi vejación se transformó en incredulidad. Tiene más de sesenta años, pensé. ¿Qué tramaba para ellos dos? La incredulidad no tardó en dejar paso a la burla. Se está poniendo en ridículo.
A medida que pasaba el tiempo y comprobaba que el apaño de Kenneth y mi madre les iba muy bien, hice lo que pude por olvidarles. ¿A quién le importaba un pimiento que fueran madre-hijo, amigos del alma, amantes, o los fanáticos del criquet más apasionados que la humanidad había conocido? Por mí, podían hacer lo que les diera la gana. Que se divirtieran. Como si bailaban una jiga en pelotas delante del palacio de Buckingham.
Por eso, cuando Max insinuó que ya era hora de informar a mi madre acerca de la ELA, me negué. Llevadme a un hospital, dije. Llevadme a un asilo. Dejadme en la calle. Pero no digáis nada de mí a ese chocholoco. ¿Está claro? ¿Lo está? ¿Lo está?
No se volvió a hablar de mi madre, pero la semilla estaba plantada, y puede que esa hubiera sido la intención de Max. De ser así, la había plantado de la forma más inteligente: no se lo digas a tu madre por ella, muchacha. Esa no es la cuestión. Si se lo dices, hazlo por Chris.
Chris. A la postre, ¿qué no haría yo por Chris?
Ejercicio, ejercicio. Caminar. Levantar pesas. Subir interminables escaleras. Yo sería la víctima fortuita que vencería a la enfermedad. La vencería de la manera más fantástica. No lo haría como Hawking, una mente brillante confinada en un cuerpo inmovilizado. Obtendría un control absoluto sobre mi mente, le ordenaría que dominara mi cuerpo, y'triunfaría sobre los temblores, las rampas, la debilidad, los espasmos.
Читать дальше