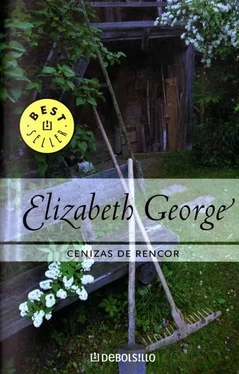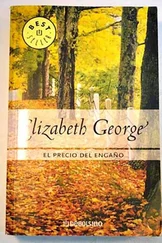El progreso inicial de la enfermedad fue lento. Despojé de importancia al hecho de que lo hubieran pronosticado, y tomé la relativa inactividad de la enfermedad como una señal de que mi programa de autorrecuperación era eficaz. Mirad, mirad, anunciaba a cada paso vacilante que daba, la pierna derecha no ha empeorado, la izquierda no se ha visto afectada, tengo cogida a esta ELA por los huevos y no pienso soltarlos. En realidad, no había cambios en mi estado. Aquel período de tiempo era un mero interludio, un fragmento de ironía cuando me permitía creer que podría detener la marea si me internaba en el mar y pedía con toda educación a las aguas que se apartaran.
Mi pierna derecha se convirtió en carne fofa que colgaba de los huesos. Bajo ella colgaban músculos que se retorcían, tensaban, luchaban entre sí, formaban nudos y se distendían hasta convertirse de nuevo en tiras de cartílago. Pregunté por qué. ¿Por qué, si los músculos todavía se mueven, si todavía se retuercen y sufren calambres, por qué por qué por qué no hacen lo que yo quiero, cuando lo ordeno? Esa es la naturaleza de la enfermedad, me dijeron. Es como un cable eléctrico de alta tensión que una tormenta ha averiado. Aún transmite electricidad, saltan chispas al azar, pero la energía producida es inútil.
Y entonces, mi pierna izquierda empezó a fallar. Desde aquellas primeras fibrilaciones en el restaurante de Camden Lock, no se habían producido señales de degradación. Era un proceso lento, ciertamente, una debilidad sin importancia que iba aumentando muy gradualmente a medida que avanzaban las semanas. Pero nadie podía negar que la enfermedad avanzaba. Las fibrilaciones aumentaban, se reforzaban a partir de las vibraciones hasta que se convertían en rampas muy dolorosas. Cuando esto ocurría, el ejercicio quedaba descartado. No puedes caminar, subir escaleras o levantar pesas si estás concentrado en controlar el dolor sin romperte la cabeza contra la pared más cercana.
Chris nunca decía nada. No quiero decir que hubiera perdido el don de la palabra. Me informaba de cómo se las arreglaba sin mí la unidad de asalto, hablaba de sus trabajos de renovación, solicitaba mi consejo cuando se producían situaciones delicadas en el seno del núcleo gobernante del MLA, hablaba sobre sus padres y su hermano y planificaba otro viaje a Leeds para que fuéramos a verles.
Sabía que Chris nunca sacaría a colación el problema de la ELA. Yo había tomado la decisión de empezar a utilizar un bastón. Tomé la decisión cuando llegó el momento de emplear un segundo bastón. Comprendí que el siguiente paso sería un andador, para desplazarme con mayor facilidad desde el dormitorio al lavabo, desde el lavabo a la cocina, del lavabo al cuarto de trabajo, y de vuelta al dormitorio. Pero después, cuando el andador me sometiera a sacrificios insoportables, me vería obligada a recluirme en una silla de ruedas. Y lo que yo temía era la silla de ruedas (la silla de ruedas es aún lo que más temo), y lo que implicaba la silla de ruedas. Sin embargo, Chris nunca hablaba de estas cosas, porque era yo quien padecía la enfermedad, no él, y las decisiones relacionadas con la lucha contra la enfermedad debía tomarlas yo, no él. Por lo tanto, si había que hablar de las decisiones inmediatas, era yo quien debía sacar el tema a colación.
Cuando empecé a utilizar el andador de aluminio, para trasladarme desde el cuarto de trabajo a la cocina, supe que había llegado el momento. El esfuerzo de desplazarme con el andador empapaba de sudor mi espalda y axilas. Intenté convencerme de que el único problema consistía en acostumbrarme a aquella forma de movilidad, pero para ello pretendía fortalecer la parte superior del cuerpo, cuando iba perdiendo fuerzas a marchas forzadas. Chris y yo deberíamos hablar lo antes posible.
Hacía menos de tres semanas que utilizaba el andador, cuando Max vino una noche a pasar la velada con nosotros. Era a principios de abril de este mismo año, un domingo. Cenamos juntos y nos sentamos en la cubierta de la barcaza. Veíamos jugar a los perros en el tejado de la cabina. Chris me había subido en brazos. Max encendió mi cigarrillo. Los dos se ajustaron pelucas inexistentes, hicieron reverencias y desaparecieron en busca de mantas, coñac, copas y el cuenco de fruta. Oí el murmullo de sus voces. Chris dijo: «No, nada», Max dijo: «Parece más débil». Procuré no escuchar y me concentré en el canal, el estanque y Browning's Island.
Me costaba creer que llevaba cinco años allí, yendo y viniendo, trabajando en el zoo, sacando y entrando animales, odiando y amando a Chris. Había momentos en que admitía la seguridad y la paz de este lugar, pero nunca había significado tanto para mí cada elemento de Little Venice como aquella noche. Los aspiré a grandes bocanadas, como si fueran aire. El extraño sauce de Browning's Island que, distinto de los demás, se inclina sobre el agua como un escolar imprudente, con las ramas caídas a escasos centímetros del malecón. La hilera de barcazas color cidra cuyos propietarios se sientan en la cubierta cuando la noche es agradable y saludan cuando pasamos con los perros. El hierro forjado rojo y verde del puente de Warwick Avenue y la gran ristra de casas blancas alineadas junto a la avenida que conduce al puente. Y frente a esas casas, los cerezos decorativos que empiezan a florecer, y el viento agita los brotes como si fueran cabello de ángel, y flotan hasta la acera como pinceladas rosadas. Los pájaros esparcen los pétalos. Vuelan desde Warwick Avenue hasta el canal. Desde allí, revolotean desde los árboles hasta el camino de sirga en busca de pedacitos de cuerda, ramitas y pelos, con los cuales fabricar sus nidos… ¿Cómo puedo abandonar este lugar?
Entonces, vuelvo a oír sus voces.
– … difícil, ya lo sabes… Ella lo llama nuestra prueba de fuego… Hace lo posible por comprender…
– … siempre que necesites salir -es la respuesta de Max.
– Gracias. Lo sé. Lo hará más soportable -dice Chris.
Examiné el agua, la forma en que los contornos de los árboles del canal y los edificios del otro lado zigzagueaban en las ondas, los círculos de ondulaciones cada vez más amplios que provocaban los gansos cuando se tiraban desde la isla al estanque, círculos que llegaban a la barcaza pero no la movían. No me sentí traicionada porque Chris y Max estuvieran hablando de mí, sobre aquella cuyo nombre desconocía, sobre la desdichada situación en que nos encontrábamos. Ya era hora de que yo también hablara.
Volvieron con el coñac, las copas y la fruta. Chris envolvió mis piernas con una manta, sonrió, me dio unos golpecitos en la mejilla con las yemas de los dedos. Beans saltó desde el tejado de la cabina a la cubierta, animado al ver la comida. Toast cojeó junto al borde del tejado y lloriqueó para que alguien lo bajara.
– Es como un niño pequeño -dijo Chris cuando Max se dispuso a bajarlo-. Se las arregla bastante bien.
– Ah, pero es un animal muy dulce -contestó Max, mientras dejaba a Toast al lado de Beans-. Si tal es el caso, no me importan las molestias.
– Mientras no se acostumbre mal -dijo Chris-. Se volverá demasiado dependiente si sabe que alguien está dispuesto a hacer por él lo que es capaz de hacer solo. Y eso, amigo mío, sería su ruina.
– ¿Qué? -pregunté-. ¿La dependencia?
Max peló una manzana con parsimonia. Chris sirvió el coñac y se sentó a mis pies. Atrajo a Beans a su lado y le frotó el punto que llamaba «la zona de supremo éxtasis canino», justo debajo de las orejas caídas del pachón.
– Lo es -dije.
– ¿Qué? -preguntó Chris. Max dio un cuarto de la manzana a Toast.
– La ruina. Tienes razón. La dependencia conduce a la ruina.
– Estaba diciendo tonterías, Livie.
– Es como una red de pesca. Las has visto, ¿verdad? Las que extienden los barcos sobre la superficie del agua para capturar un banco de caballas o algo por el estilo. La ruina es como una red. No solo captura y destruye al dependiente, sino que atrapa a todos los demás. A todos los pececillos que nadan al lado del único pez que es dependiente.
Читать дальше