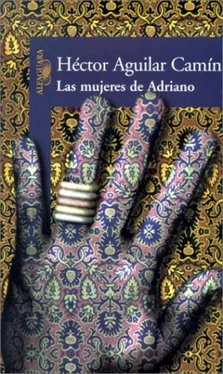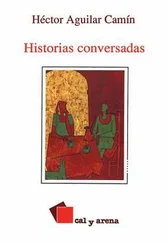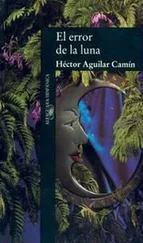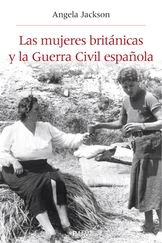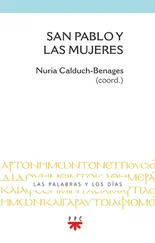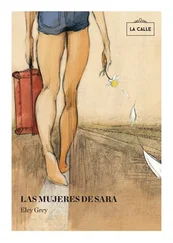»Decidí casarme con Ana Segovia y terminar con las otras. Me costó un año cumplir esa sencilla decisión. De Carlota no podía apartarme, como quien no puede apartarse del cigarrillo o el alcohol. Era mi placer y mi enfermedad, mi adicción y mi olvido. Con Regina parecía más fácil terminar, decirle, como ella me había dicho una vez, que las cosas habían cambiado y yo iba a tomar otro camino. Nuestra relación era estable en su estilo de rachas. Regina venía cuatro noches seguidas y se apartaba una semana, a veces dos. Su reaparición inesperada tenía el carácter de un inicio y hasta de una reconciliación. Por eso era difícil decirle, al final de esos reencuentros, que las cosas habían terminado: parecía un contrasentido reconciliarse y terminar. Mientras tanto, vivía mi fiesta aparte con Ana, me llenaba de ella y de una paz extraña, la extraña paz de la normalidad. En los valles de aquella paz, cuando todo parecía saciado y en orden, yo corría sin embargo en busca del frenesí de Carlota y me perdía en ella como el
goloso que rompe la dieta. Salía de los brazos de Carlota jurándome que había sido esa la última vez y vivía con esa cura dentro de mí, la cura de haberme hartado, hasta que la paz de Ana me regresaba al campo de batalla de Carlota. Pude terminar, sin embargo, con Carlota Besares. Fue en la época que gané mi primer pleito grande como abogado, el pleito que hizo mi fortuna y mi fama de conservador, de la que no me he repuesto, ni me repondré, aunque mi triunfo abogadil fuese en servicio de gente rica y gente pobre por igual. Le gané al gobierno una expropiación mal hecha de quinientas mil hectáreas de bosque en el occidente del país. La quinta parte de la expropiación era de una compañía canadiense, la cual desató el pleito y contrató mis servicios. El resto del bosque sustraído era de las comunidades lugareñas. La compañía recibió una indemnización cuantiosa y las comunidades recobraron sus tierras. Yo gané dos veces lo que había heredado y una campaña de prensa venida del gobierno, llamándome en dosis iguales reaccionario y lacayo de intereses extranjeros. Hace cuarenta años de aquello y sigo oyendo en periodistas y periódicos ecos de esa historia. La verdad es que el gobernador en funciones quería traficar los bosques con una empresa norteamericana, rival de la que yo defendí, y convenció al presidente de que expropiarlos era un asunto de utilidad pública y orgullo nacional. No era sino una aberración jurídica que la Suprema Corte reconoció en favor de mi cliente. Envalentonado por aquella victoria, como si su consumación sellara mi mayoría de edad, le conté a Carlota la situación con Ana, mis propósitos de fidelidad y matrimonio. Le conté aquellas cosas, que la excluían, como a una vieja amiga. Me dijo, como una vieja amiga, confiada en sus armas y en mis debilidades: "Irás y volverás. Sólo conserva esto en tu cabecita de marido fiel: de mí puedes ir y volver cuando quieras. Te has ganado ese privilegio, aunque me lo niegues a mí." Había pasado casi un año desde mi encuentro con Ana Segovia y hacíamos planes para nuestra boda. Luego de hablar con Carlota, me dispuse a hacerlo con Regina. Regina tenía conmigo una adicción pendular semejante a la que me ataba a Carlota: recaía a su pesar. Yo adivinaba en sus empeñosas ausencias que mi decisión de separarnos podía aliviarla de su propia duda. Un día, al final de una noche reincidente, mientras yo buscaba las palabras justas para anunciarle nuestra ruptura, ella las dijo sin cuidarse demasiado. Fue una repetición exacta de nuestra primera ruptura, ¿es decir, de mi primera pérdida de Regina. Me dijo que había encontrado a otro hombre y que no tenía dudas sobre su pertenencia a él. No quería herirme, dijo, pero añadió lo más doloroso: "Has sido siempre la antesala de mi dicha." Salió corriendo después tras el otro, como la primera vez, y como la primera vez su ausencia fue una pérdida monumental porque la había decidido ella, hiriendo mi vanidad, burlando la revancha aplazada de terminar las cosas yo. En cuestiones de amor alguien anda siempre corto y alguien largo. Aun cuando fuese yo quien quería separarme de Regina, ella era siempre la que andaba corta en nuestros amores y yo largo. Ella quería siempre menos y yo más, incluso en el momento en que iba a decirle que no quería seguir con ella. Incluso entonces, ella tuvo la opción de cancelar la herida que yo podía infligirle. Su decisión sepultó la mía y la puso de nuevo tan lejos de mi voluntad como había estado siempre. Apenas pude disfrazar los impactos depresivos de aquella ruptura. Como explicación de mi tristeza, inventé para consumo de Ana frustraciones historiográficas y derrotas profesionales. Todo fue tolerable, sin embargo, y la vida siguió.
»Al momento de casarnos, Ana Segovia era una muchacha fresca, historiadora sacrílega del arte, perfecta diría yo, sexual y doméstica, inagotable conversadora, inagotable contempladora. Estuvimos casados doce años, aunque sólo vivimos juntos ocho, los más apacibles y prolíficos de mi vida. Escribí entonces la tercera parte de los libros que he escrito, no los mejores pero sí los más fluidos y serenos en su elaboración. Un día enfermé. Fui al médico y decidieron que debían operarme. Dados los síntomas, dijeron, debía tener el estómago invadido de cáncer. Abrieron del esternón al ombligo: quince centímetros de herida. Pero no encontraron nada, salvo lo que yo tenía: aquel deseo bárbaro de enfermedad, nacido de la más saludable época de mi vida. Algo vital en nosotros rechaza la paz, quiere la anormalidad, la trasgresión, el riesgo. Quien mata ese espacio salvaje en su vida se mata un poco. La bestia cobra su revancha, mata lo sano para abrirse paso. Durante mis años de exigente fidelidad yo había reincidido en Carlota, tal como ella anticipó. Pero lo había hecho sin el gozo corsario de antes, con culpa de marido enamorado y fiel. Había obtenido de Carlota más burlas que placer y un castigo cuyos rigores había olvidado: la exhibición por ella misma de sus otros amores. Tenía un acompañante de planta, un bailarín que la llevaba de viaje en sus giras. Por su parte, Regina se había casado una segunda vez. Era tan feliz como yo, con la diferencia de que había sido prolífica en la misma época en que yo supe que no lo sería. Buscando reproducirme en Ana Segovia, supe por los doctores que era estéril. Fui infértil. La naturaleza decidió que algo en mí no debía reproducirse. Salvo Carlota, todas mis mujeres tuvieron hijos, algunas más desdichadamente que otras. Ya dije que Regina volvió a mí, luego del duelo por la muerte de su hijo niño. Se fue de mí por segunda vez rumbo a un hogar prolífico, semejante a su propia casa, llena de hijos. Durante los años que estuve casado con Ana Segovia, Regina parió en escalera con su nuevo marido, un hombre diáfano y próspero que la hizo feliz, la reparó con creces de su pérdida materna, le dio una buena vida y una casa abundante. Pero algo había melancólico y aventurero en ella; luego de consolarse con aquellas plenitudes, algún hueco se reabría en su ánimo y volvía a buscarme, nos teníamos otra vez, esporádicamente como antes, pero marcados, yo más que ella, por la culpa de nuestra propia imperfección como pareja de otros.
»Un día, al salir de casa rumbo al archivo, Ana me preguntó si vendría a comer para prepararme lo que me gustaba. Me han gustado siempre los hongos y en particular los huitlacoches. Le dije que me hiciera una sopa de huitlacoche y subí al tranvía. Me había retirado del despacho, dedicaba mi tiempo íntegramente a la historia y su enseñanza. Tenía tiempo y calma, las mejores cosas que hay que tener en la vida, aunque se viva poco y la vida transcurra a toda prisa. La ciudad de entonces ayudaba a estas cosas, que hoy se antojan imposibles. Entonces la vida de uno cambiaba literalmente durante un viaje en tranvía. Yo iba irritado aquella mañana, durante todo el viaje en tranvía, con el recuerdo de los huitlacoches y la solicitud de Ana, mi maravillosa primera mujer. Cuando llegué al centro, al Archivo de la Nación, que estaba entonces en la planta más miserable de Palacio Nacional, el mismo lugar donde había conocido a Ana años atrás, decidí que debía separarme de esa felicidad de tiempo completo que fue mi único matrimonio. Tardé meses todavía en separarme y aquella tardanza cobró sus réditos. Me separé de Ana odiándola, sintiendo vergüenza de haber vivido con ella. Como si otro, un ser despreciable, ciego o tonto la hubiera tenido, y no yo. La borré por completo de mi vida, de mi memoria, hasta de mi odio. Y acaso de ese odio vino la historia de mi cuarta mujer que le contaré otro día, porque una vez más he hablado mucho. Usted debe volver al periódico y yo a mis libros.»
Читать дальше