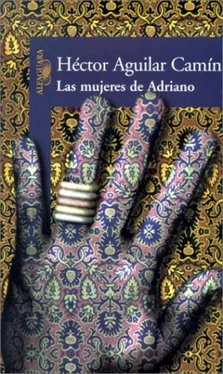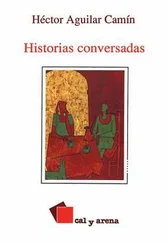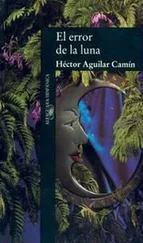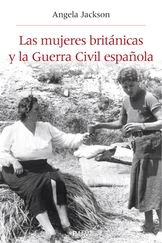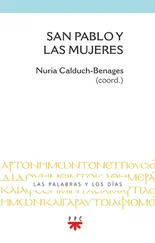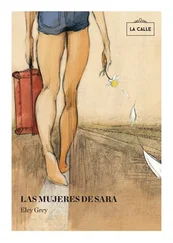Héctor Camín - Las Mujeres De Adriano
Здесь есть возможность читать онлайн «Héctor Camín - Las Mujeres De Adriano» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Las Mujeres De Adriano
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Las Mujeres De Adriano: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Las Mujeres De Adriano»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Las Mujeres De Adriano — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Las Mujeres De Adriano», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
– Debo detenerme un poco en los años que viví con Ana -pidió Adriano al mediar nuestra siguiente comida, cuando reanudó su narración-. Fueron años de consolidación profesional. En esos años gané más de lo que debía ganar como abogado litigante hasta formar un patrimonio considerablemente superior al que recibí de mis padres. No deja de ser extraño que en un país donde la ley está sujeta a todo género de manipulaciones, pueda ganarse una fortuna como abogado apegándose estrictamente a la ley, a la exigencia rigurosa de su cumplimiento. Cuando juzgué que había ganado suficiente, empecé a ejercer la abogacía por un criterio, digamos, de extranjería. O, si usted lo prefiere, de extravagancia. Sólo asumí casos que era difícil o imposible ganar, en particular los que tenían que ver con procedimientos leoninos del Estado. Por ejemplo, la constitución exige a los patrones que den segundad médica a sus trabajadores. Como tantas cosas utópicas de nuestra constitución, esa era también letra muerta. El gobierno creó entonces una red de hospitales de seguridad social cuyo reglamento estableció que debían afiliarse a ella obligatoriamente todos los trabajadores y las empresas que los emplean. Pero el mandato constitucional no era de afiliación forzosa a una red de seguridad social del gobierno, según un reglamento monopólico y leonino, sino que cada centro de trabajo diera seguridad a sus empleados, por los medios que fuera. Tardé doce años en que la Suprema Corte aceptara que la obligación constitucional debía cumplirse por cualquier medio y no, obligatoriamente, por el ingreso a la red de hospitales del gobierno. Litigando ese pleito al primer año de casado, conocí en los tribunales a María Angélica Navarro. Era abogada como yo, litigaba unos enredados pleitos de sucesión y propiedad. Era también historiadora o empezaba a serlo, pero eso no lo supe sino tiempo después, cuando me topé en mis indagaciones con una monografía suya de aquel tiempo, tan desconocida como fundadora, sobre las divisiones territoriales del país. Era una joya de humor y erudición sobre los sucesivos caprichos que habían puesto fronteras a través de los siglos a nuestras enconadas patrias chicas. El estado donde yo nací, por ejemplo, en el norte de México, al que me sentía pertenecer como a una entidad subsistente, casi eterna, había sido constituido en sus linderos por la discordia de un virrey novo hispano con un gremio de comerciantes locales a los que les trazó una frontera artificial para obligarlos a pagar una alcabala, un impuesto territorial de la época. De aquella arbitrariedad venía el perímetro de mi estado, querido para mí como una foto vieja de familia.
«María Angélica era morena y basta de facciones, tenía la nariz abollada, los labios finos, los pelos descuidados un tanto varonilmente, lo mismo que el atuendo. Me abordó al salir del juzgado. "Tú no me conoces, pero yo a ti sí porque soy amiga de Ana, tu mujer." No había escuchado de Ana una palabra de su amiga, ni la había visto jamás por la casa. Cuando le pregunté, Ana me dio una explicación notable. Dijo: "No sabes nada de María Angélica Navarro porque es la mujer ideal para ti. No quiero que te cruces con ella, porque si la conoces vas a terminar envuelto en sus redes. Esas redes ni siquiera están tendidas para ti, simplemente son las que te acomodan, y como los hombres son antes que nada unos comodinos, caerás tarde o temprano en las redes de mi amiga María Angélica. Tiene todo lo que tú necesitas. De modo que te prohíbo todo trato con María Angélica Navarro, mi amiga del alma. Ella sería incapaz de hacerme una guarrada y tú también. Pero los dos son abogados y no es cosa de sus voluntades de ustedes, sino de que están hechos uno para el otro y no me da la gana de que lo descubran nunca, al menos no por mi conducto." "¿Tú te has fijado bien lo fea que es tu amiga?", pregunté. "Fea, de ningún modo", respondió Ana. "A lo mejor mal envuelta y mal peinada. Tiene unas piernas de campeonato y una cara de pervertida francesa que ha vuelto loco a más de uno. A su paso, te lo digo, van cayendo los galanes. Y cuando habla, brilla." "Quiero decir fea comparada contigo", precisé. "Yo no me comparo con María Angélica en nada porque, salvo en eso que tú dices, salgo perdiendo en todo lo demás. Y no me pidas que la invite a cenar, porque eso ya será la prueba de que te hizo mella." "Invítala a cenar", le dije. "Tengo un candidato perfecto para ella". "¿Quieres jugar al casamentero de María Angélica Navarro?" "No. Quiero casar a Matute, mi asistente, al que le urge pacificarse o terminará alcohólico." Matute era mi asistente en la Universidad, un académico talentoso, seis años menor que yo, cuyo único límite era su vida solitaria y loca. Se la había ordenado por dos años una muchacha inglesa que lo acogió de planta en su departamento mientras hizo sus investigaciones en México. Matute floreció en el amor y el orden, pero cuando su mujer volvió a Inglaterra no se decidió a seguirla y volvió a la soledad y al desorden, con dosis crecientes de alcohol. "Necesito una mujer que vuelva a ordenarme la vida", me había dicho en aquellos días. "No puedo solo." Necesitaba en efecto una amante, una mamá y un policía. La posibilidad de juntarlos con ánimo casamentero le pareció divertida a Ana. Tuvimos buena mano. Cenaron en la casa, se divirtieron uno al otro, siguieron viéndose y al poco tiempo casaron. Fuimos testigos de su boda. Tuvieron dos hijos. Fuimos padrinos del primero. Matute dejó la Universidad al poco tiempo, en busca de mejores ingresos. Yo invité a María Angélica para que ocupara su lugar, lo cual dio inicio formal a nuestra colaboración académica y a nuestra frecuentación diaria. El amor nace del primer contacto o de la mucha frecuentación. Puede ser hijo de la chispa tanto como de la rutina. Mucho estar juntos abre tantas puertas como el primer contacto. Matute prosperó meteóricamente y su prosperidad lo indujo a cambiar de vida. Por la época en que yo fui hospitalizado en busca de aquel cáncer imaginario, Matute abandonó la casa de María Angélica, y María Angélica buscó refugio en nosotros. Penaba más por los niños que por ella, según dijo, porque Matute había sido un buen hombre pero no la pasión de su vida. Cuando me separé de Ana, María Angélica acudió en auxilio sentimental de su amiga, pero vino también a consolarme a mí. Me consoló multiplicando nuestro trabajo.
»Con cada una de mis mujeres escribí al menos un libro. Aburrí largamente a Carlota leyéndole la crónica de Bernal según mi restitución paleográfica y ofreciéndole mis comentarios cada vez que algo no le quedaba claro, del texto o de sus implicaciones. Alguien ha dicho que el espíritu de los tiempos es invisible para sus contemporáneos. Los contemporáneos están inmersos de tal modo en sus costumbres que no alcanzan a distinguir su historicidad. Les parece normal todo lo que les rodea, como si hubiera existido siempre. Lo mismo sucede con la historia antigua: hay que descifrar los valores implícitos que nadie menciona, que todos comparten, los supuestos invisibles de la época. Durante mis ocho años de matrimonio con Ana escribí muchos libros, la mitad de ellos en colaboración con María Angélica. Acaso el mejor de todos ellos sea el de la política del lenguaje del imperio español en América, la historia de la implantación del castellano en el Nuevo Mundo. Cuando me separé de Ana, sin embargo, al cumplir cuarenta y un años, emprendí con María Angélica el mayor de mis libros, mi alegato sobre las costumbres políticas del país y su larga supervivencia colonial. Ese es el libro que hice con María Angélica Navarro, como consta en la dedicatoria y en el prólogo. Ese es el libro que abrió nuestro amor.
»Mi ruptura con Ana Segovia fue traumática porque fue repentina. De un día para otro decidí romper, como en un guiso que pasa súbitamente de lo cocido a lo quemado. Descubrí después, leyendo manuales sobre las crisis de la mediana edad, que aquella ruptura insólita está lejos de ser original. Se repite, con variantes menores, en una increíble cantidad de casos, lo mismo que las personas que salen un día de casa y no vuelven más, los radicales que se vuelven conservadores y los heterosexuales que asumen su condición homosexual. El hecho es que un día, al terminar nuestro almuerzo, le dije a Ana Segovia que iba a irme de la casa esa misma tarde. Por la noche estaba metiendo mis cosas en un hotel viejo del centro de la ciudad. Siempre me ha fascinado el centro colonial de la ciudad, pese a su desarreglo y a sus malos olores de ciudad vieja, con drenajes podridos por el tiempo. Incluso esos olores me entusiasman, son prueba tangible de que el tiempo ha transcurrido ahí, puede olerse su materia corruptible, propiamente humana, que no se ha evaporado del todo como en el Coliseo o en las pirámides mayas. Lo vivido tiene ahí una densidad física, igual en las calles que en los viejos palacios ennegrecidos o en los vecindarios descascarados por cuyas paredes escurren aguas y miasmas. No importa, yo siento tras todo eso la evidencia de la historia, la prueba de que no he invertido mis años en la averiguación de un mundo imaginario sino en algo que existió y que una mirada atenta puede recobrar de la muerte. Voy por esas calles del centro acompañado de lo que he leído sobre aquellas épocas, como en medio de un cortejo de sombras, lleno de murmullos como si me hablaran los fantasmas, los espíritus de otro tiempo, el tiempo mismo. El hecho es que cambié la cercanía conyugal de Ana por esa compañía tumultuosa. La dejé viviendo en mi casa del sur, que luego le heredé, y me fui a pasear al tiempo detenido del centro. Ana tardó años en aceptar y más años en entender mi decisión. Como le he dicho, nuestra vida transcurría en una placidez de remanso, agitado sólo por el espíritu festivo y los raptos iconoclastas de Ana, aquellos que habían sido mi fascinación y ahora eran mi tedio. Nada visible turbaba la superficie de aquella tranquilidad. Ana creyó al principio que mi partida era un malentendido o una broma. Las primeras embajadas de María Angélica en nombre de Ana fueron para transmitirme sus peticiones de que suspendiera el juego, recapacitara y volviera a casa. Como casi siempre que la ansiedad o la adrenalina saltaban sus niveles habituales, yo había recaído en Carlota. Su frecuentación era un bálsamo pero también un tóxico, aguzaba la urgencia de mis deseos y la desfachatez de mis atrevimientos. Era diez años mayor que yo, de modo que para el momento en que me separé de Ana, Carlota había cruzado los cincuenta. La familiaridad activa de su cuerpo, sin embargo, el pulso eléctrico de sus amores me rejuveneció en aquellos tiempos como una transfusión. Puso en mí un vapor de omnipotencia, cierta alegría gratuita, cierto descaro para vivir, pensar, actuar. Regresé una noche a mi hotel con esos ánimos altos. María Angélica esperaba en el lobby para repetirme las peticiones de Ana. Al final de uno de sus parlamentos, mientras tomábamos un gin amp;tonic en el bar, la miré fijamente y salté la cerca. "Te he dicho ya que no quiero volver. Te pregunto: ¿tú quieres que yo vuelva con Ana?" María Angélica era una mujer morena, tenía un rostro de cierta dureza impasible. La vi sonrojarse como si fuera albina y bajar los ojos con pena de monja. Aun así, cuando levantó la cabeza para mirarme, el sonrojo y la pena se habían ido. Me encaró con una mirada clara en la que había liberación y alivio, si no es que llanamente felicidad. "No", dijo. "No quiero que regreses con Ana." Se acercó entonces a mi asiento y me besó en la boca. Todavía recuerdo la humedad de sus labios, unos labios finos que me envolvieron al besarme con una succión perfecta, sellando toda fuga de aire, abriendo un conducto hermético y total hacia ella donde bailaba de cuando en cuando, como en una escala de Mozart, su lengua rápida y juguetona. La idea de que los hombres conquistan a las mujeres es, por lo menos, una simplificación. Algunos sí, desde luego, pero la mayoría somos conquistados, elegidos por las mujeres. Para halagarme, pero con el fondo de verdad que había en todas sus cosas, María Angélica me dijo aquella noche que había decidido enredarse conmigo desde el día en que me conoció. No había hecho otra cosa, pienso ahora, que construir con toda paciencia, no digo premeditación, el terreno de nuestro encuentro. Luego de besarnos en el bar, me dijo: "Tú entiendes que esto no puede empezar en estos días, durante la convalecencia de Ana por tu partida. ¿Entiendes que debemos esperar?" "Entiendo", le dije, pensando que el siguiente gin amp;tonic cambiaría la posición. Pero no cambió. "Tengo vergüenza y culpa", me dijo María Angélica al despedirse. "Y estoy llena de dicha. ¿Alguien puede entender a las mujeres? ¿Con qué cara voy a mostrármele a Ana diciéndole que estoy feliz porque me quiero quedar con su marido?" "¿Te quieres quedar con el marido de Ana? Yo ya no soy su marido", recordé. "Lo eres legal y moralmente", dijo María Angélica. "No puedes ser tan duro con Ana. No ha hecho sino vivir para ti." "Nadie vive para otro", dije con súbito encono, el encono, supongo, de quien quiere enterrar su culpa. "Nadie redime a otro, nadie le debe a otro la vida ni la infelicidad. Y nadie tiene derecho a exigir de otro un pago por los esfuerzos que hizo en su favor. Pero no es eso lo que te estoy preguntando. Mi pregunta fue si te quieres quedar conmigo." "Quiero", dijo. "Pero la culpa traba mis ganas." "O tienes mucha culpa o tienes pocas ganas", dije yo. "Pocas ganas, no", dijo ella con su mirada de morena desvelada dispuesta a todas las caídas. Seguí ese camino argumental que parecía prometedor, pero no pude convencerla de que se quedara.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Las Mujeres De Adriano»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Las Mujeres De Adriano» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Las Mujeres De Adriano» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.