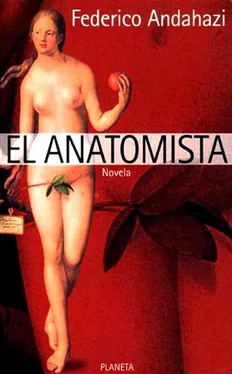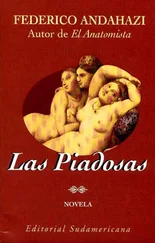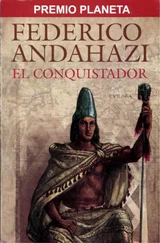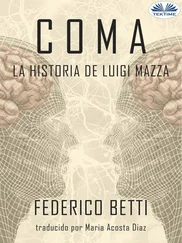Pero, por otra parte, además de lo que significaba el Amor Veneris , otra polémica habría de suscitar lo que era este órgano. ¿Existe el órgano que describió Mateo Colón? Es esta una pregunta inútil que, en cualquier caso, habría que reemplazar por otra: ¿Existió el Amor Veneris? Las cosas son, finalmente, las voces que las nombran. Amor Veneris, vel Dulcedo Apeleteur -tal el nombre con que su descubridor bautizó a su órgano-, tenía un contenido fuertemente herético. Si el Amor Veneris coincide con el menos apóstata y más neutro kleitoris (cosquilleo) -que alude a efectos antes que a causas- es un asunto que habrá de preocupar a los historiadores del cuerpo. El Amor Veneris existió por razones diferentes de las de la anatomía; existió por cuanto no sólo fundó una nueva mujer, sino que además promovió una tragedia. Lo que sigue es la historia de un descubrimiento.
Lo que sigue es la crónica de una tragedia.
Al otro lado del Monte Veldo, en el callejón de Bocciari, cerca de la Santa Trinidad, estaba il bordello dil Fauno Rosso , la casa de putas más cara de Venecia, cuyo esplendor no tenía competencia en todo el Occidente. La atracción del burdel era Mona Sofía, la puta mejor cotizada de Venecia y, por cierto, la más espléndida de Occidente. Superior, aun, a la legendaria Lenna Grifa. Igual que ella, recorría las calles de Venecia tendida sobre un palanquín llevado por dos esclavos moros. Igual que Lenna Grifa, Mona Sofía llevaba a los pies del palanquín una perra de Dalmacia y un papagayo al hombro. Según podía constatarse en el catalogo di tutte le puttane del bordello con il lor prezzo 1, su nombre aparecía impreso en letras destacadas y, en números más notables todavía, el precio: diez ducados, esto es, seis ducados más cara que la misma legendaria Lenna Grifa 2. En el catálogo, de muy prolija factura, que se editaba para viajeros selectos, nada decía, desde luego, de sus ojos verdes como esmeraldas, ni de sus pezones duros como almendras cuyo diámetro y tersura se dirían los del pétalo de una flor -si la hubiese- que tuviera el diámetro y la tersura de los pezones de Mona Sofía. Nada decía de sus muslos firmes de animal, torneados como la madera, ni de su voz de leño ardiendo. Nada decía de sus manos que, de tan pequeñas, parecían no abarcar el diámetro de una verga, ni de su boca mínima en cuya cavidad se hubiera dicho imposible acoger el volumen de un glande inflamado. Nada decía de su talento de puta, capaz de erguírsela a un anciano desahuciado.
Una madrugada de invierno del año 1558, poco antes de que el sol asomara desde el centro de las dos columnas de granito -traído desde Siria y Constantinopla-, y se pusiera entre el león alado y San Teodorico, cuando los autómatas moros de la Torre del Reloj se disponían a golpear la primera de las seis campanadas, Mona Sofía acababa de despedir a su último cliente, un rico comerciante de sedas. Al descender las escalinatas que conducían hasta el pequeño atrio del burdel, el hombre se acomodó la estola de lana que llevaba sobre el lucco , se calzó la beretta hasta las cejas y, oteando en el vano de la puerta, se aseguró de que ningún viandante lo viera salir. Desde el burdel se encaminó derecho hacia la Santa Trinidad, cuyas campanas llamaban al primer oficio.
Mona Sofía tenía la espalda fatigada. Para su fastidio, cuando descorrió las cortinas de seda púrpura de la ventana de su alcoba, pudo comprobar que ya había amanecido. Odiaba tener que dormirse con el alboroto que llegaba desde la calle. Se dijo que era aquella una buena oportunidad para aprovechar el día. Reclinada sobre la cabecera de su cama, empezó a hacer planes. Primero se vestiría como una señora e iría al oficio de la catedral de San Marco -en rigor, hacía mucho tiempo que no iba a misa-, luego se confesaría y, libre de cualquier remordimiento, se llegaría finalmente hasta la Bottega dil Moro para comprar unos perfumes que se tenía largamente prometidos. Siguió planificando, a la vez que se tapaba un poco más con las cobijas -el reposo después de aquella noche fatigosa empezaba a destemplarla- y cerró los ojos para poder pensar con más claridad.
No habían terminado de sonar las campanas, cuando Mona Sofía, como todas las mañanas, se quedó profunda y plácidamente dormida.
Por aquella misma hora, pero en Florencia, caía una fina garúa sobre el campanario de la modesta abadía de San Gabriel. Las campanas sonaban con una decisión tal, que se hubiera dicho que quien tiraba de las cuerdas era el obeso abad y no las delicadas manos de una mujer. Y sin embargo el abad aún dormía. Con la puntual devoción que todas las mañanas la sacaba de la cama antes del alba -hiciera frío o calor, lloviera o helara-, Inés de Torremolinos se colgaba de las cuerdas con su leve humanidad y, como si estuviera animada por el Todopoderoso, conseguía mover las campanas, cuyo peso superaba en no menos de mil veces al de su femenino e inmaculado cuerpo.
Inés de Torremolinos vivía con una austeridad franciscana pese a que era una de las mujeres más ricas de Florencia. Hija mayor de un noble matrimonio español, era muy joven cuando contrajo casamiento con un insigne señor florentino. De modo que, según ordenaban las normas maritales, marchó de su Castilla natal para ir a vivir al palacio de su cónyuge en Florencia. Quiso la fatalidad que Inés enviudara sin haber podido dar a su marido un eslabón en su noble genealogía: parió tres hijas mujeres y ningún hijo varón.
Siendo una viuda muy joven, todo lo que Inés tenía era: un pesar por no haber engendrado un varón, unos cuantos olivares, vides, castillos, dinero y un alma devota y caritativa. De modo que, para olvidar su pena y remediar su culpa en memoria de su marido, decidió convertir en dinero todos los bienes que había heredado de su finado -en Florencia- y de su difunto padre -en Castilla- y construir un monasterio. De esa manera quedaría para siempre unida a su esposo inmortal mediante una existencia de pureza y celibato, y dedicaría su vida a servir a los hijos varones que su vientre no había sabido engendrar: a la comunidad monástica y a los pobres. Así lo hizo.
Se diría que Inés era una mujer dichosa. Tenía una mirada franciscana que irradiaba paz y sosiego. Sus palabras siempre eran un bálsamo para los atormentados. Daba consuelo a los desconsolados y guiaba el camino de los descarriados. Se diría que marchaba sin escollos hacia la santidad.
Aquella madrugada de 1558, a la misma hora en que, en Venecia, Mona Sofía terminaba su agotadora y rentable jornada, Inés de Torremolinos empezaba su día de dichoso y desinteresado trabajo. La una ignoraba la remota existencia de la otra. Y nada haría suponer a nadie que una y otra pudieran tener algo en común. Sin embargo, el azar traza a veces caminos imposibles. Sin siquiera sospecharlo, sin siquiera conocerse, una y otra eran parte de una misma trinidad, cuyo vértice estaba en Padua.
En el sitio más encumbrado del macizo promontorio que separa Verona de Trento, sobre el último peñón que se destaca del collar de morros que corona la cima del Monte Veldo, tan quieto como la roca donde se posaba, el perfil de un cuervo se recortaba contra el confín crepuscular, cuyo epicentro dorado no parecía provenir del sol -aún virtual-, sino de la misma dorada Venecia. Como si el fundamento de aquella bóveda de luz fuera el de las remotas cúpulas bizantinas de la Catedral de San Marco. Era el crepúsculo que antecede al día. El cuervo estaba esperando. Tenía paciencia. Y tenía, como siempre, un hambre voraz pero no perentoria. Su dominio era toda Venecia: la Venecia Eugánea -Treviso, Rovigo, Verona y, más allá, Vicenza- y también la Venecia Julia. Pero su paradero estaba en Padua.
Читать дальше