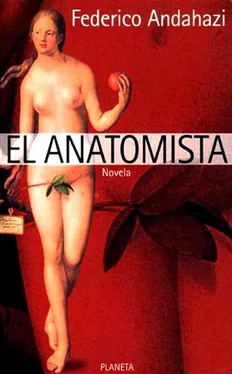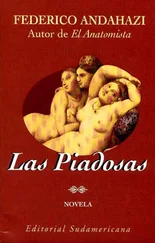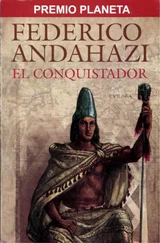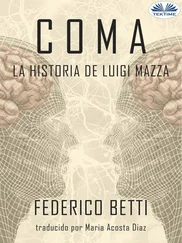En una ocasión, impaciente quizá por la larga y obligada continencia, un prestigioso doctor desvistió a una de las campesinas allí mismo, en la morgue, en medio de todos los muertos y, en el momento glorioso de una sublime fellatio , entró en el lúgubre subsuelo el párroco de la Universidad, quien momentos antes había visto entrar al "cadáver" que ahora gemía, gritaba y se revolvía. El ilustre doctor tardó un momento en advertir la presencia del deífico visitante que, absorto, miraba las esmirriadas piernas del catedrático y su no tan esmirriada verga bullente que salpicaba la proporcionada humanidad de la "difunta". Cuando, después del último estertor, vio al párroco parado en el vano de la puerta, sólo atinó a gritar, con una mueca desorbitada:
– ¡Miracolo! ¡Miracolo! -e inmediatamente se puso a perorar acerca de su reciente confirmación de las teorías aristotélicas sobre el hálito que transportaba el semen en su caudal, que, a decir del metafísico, producía la vida. Y que, por qué no, si el semen era capaz de producir aliento vital en la materia y engendrar, cómo no habría de ser posible, por la misma razón, que resucitara a los muertos, decía mientras se acomodaba la verga -todavía un poco tiesa- debajo de las ropas. Y luego de concluir su enloquecido soliloquio, se perdió del otro lado de la puerta corriendo escaleras arriba al grito de "¡Miracolo! ¡Miracolo!" .
Lo cierto es que Mateo Colón tenía sus razones para introducir mujeres en la Universidad. Y, ciertamente, las mujeres que visitaban secretamente al anatomista también tenían las suyas.
Las manos de Mateo Colón sabían tocar a una mujer, como sabían las manos de un músico tocar su instrumento. Los imprecisos límites entre la ciencia y el arte hacían de sus manos el instrumento más sublime, más alto y más difícil: el efímero arte de dar placer; disciplina que, como la de la conversación, no dejaba huella ni testimonio.
Era el mediodía cuando messere Vittorio atravesó la puerta de la Universidad hacia la piazza . Debajo de aquel tibio sol del invierno, los artistas trashumantes, entre una multitud de viandantes ocasionales, ensayaban torres humanas deliberadamente derrumbadas. Más allá, frente a la plaza, un grupo de hombres adustos -comerciantes y señores- hacían un círculo alrededor de los banditori que se turnaban para vociferar los bandos del día. Unos pasos más allá estaban los que preferían consultar a los viajeros recién llegados desde el otro lado del monte Veldo, que, ciertas o no, traían noticias al menos más interesantes.
Messere caminaba con paso veloz. Pasó junto a los tres cepos donde se exhibían los ladrones de la jornada y tuvo que abrirse paso entre la multitud de mujeres y niñas que pugnaban por escupir a los reos. En el otro extremo de la piazza, el último mensajero que aún no había partido acababa de cerrar las alforjas y se disponía a montar sobre su caballo.
Todavía agitado, messere Vittorio alcanzó a escuchar las últimas noticias de boca de los banditori . No pudo evitar sentir un horroroso escozor sobre su propio cuello cuando volvió a pasar junto a los cepos. Si el buen tiempo se mantenía, en poco menos de un mes, la carta habría de llegar a Florencia. Para entonces, salvo que mediara un milagro, Mateo Colón estaría muerto.
Quiso la fatalidad que el buen tiempo se mantuviera.
El claustro de Mateo Colón era un recinto perfectamente cúbico de unos cuatro pasos de lado. La pequeña luna que se alzaba por encima del austero pupitre no tenía vidrio. En rigor, las únicas ventanas que tenían vidrio eran las del decanato y el aula magna. Si bien el vidrio resultaba sumamente práctico -sobre todo durante el invierno-, constituía un detalle de pésimo gusto comparado con las exquisitas sedas venecianas que guarecían las aberturas. A la sazón, era muy fácil reconocer las casas de los nuevos ricos de Padua: todas ellas tenían las ventanas protegidas con vidrios pintados. Lo cierto es que la pequeña ventana del claustro de Mateo Colón estaba desprovista, también, de un lienzo de seda; toda la protección la constituía un paño ordinario que frenaba el viento a costa de no dejar entrar ni un mínimo haz de luz, y, al contrario, si el anatomista necesitaba iluminarse, debía, también, soportar el viento, el frío y, si además llovía, el agua. El cuarto -al cual se accedía desde la recova que circundaba el patio- estaba dividido por la mitad por una biblioteca que trepaba hasta las penumbrosas alturas del techo. La mitad posterior del claustro era el dormitorio: una cama de madera -desde luego desprovista de capitel-, y junto a ella, una mesa de noche y un candelero. En la mitad anterior, delante de la biblioteca, y contra la pared que mediaba con la recova, estaba el pequeño pupitre. Quien entrara desde la recova vería, entonces, un pupitre flanqueado por una biblioteca en cuyos estantes descansaba una infinidad de fieros y extraños animales disecados que, sin duda, habrían podido disuadir a un ladrón desprevenido de avanzar más allá de la puerta.
Desde que estaba preso en su claustro Mateo Colón pasaba la mayor parte del tiempo mirando a través de las rejas de la ventana. Así estaba, con la mirada perdida en un punto impreciso situado quién sabe dónde, cuando vio que messere Vittorio acababa de entrar por la puerta principal. Con un levísimo gesto, el escultor dio a entender a su amigo que ya había cumplido el peligroso recado. Respiró aliviado; en realidad le preocupaba menos su suerte -que ya estaba decidida-, que la del messere .
El anatomista no esperaba para sí la clemencia obtenida por su maestro, Vesalio, cuando había sido enviado a los tribunales del Santo Oficio. En una oportunidad, Andrés Vesalio le confesó a Mateo Colón un vergonzoso y desgraciado acontecimiento que cerca estuvo de llevarlo a la hoguera: cierta vez solicitó permiso para diseccionar a un joven noble español que había muerto durante la consulta. Cuando hubo obtenido el permiso de los padres del difunto, abrió el pecho y, para su estupor y desesperación, pudo ver que el corazón aún latía. Enterados del suceso, los padres del joven acusaron a Vesalio de asesinato a la vez que le iniciaron proceso ante el Santo Oficio. La Inquisición lo condenó a muerte; sin embargo, poco antes de que empezaran a arder los leños, intervino el propio rey, que decidió conmutarle la pena y, a cambio, dispuso que el anatomista iniciara una peregrinación a Tierra Santa para lavar su crimen.
Mateo Colón sabía que su "crimen" era infinitamente más grave, ya que consistía en haber develado aquello que debía mantenerse por siempre ignorado. De modo que no albergaba ninguna esperanza, ni siquiera retractándose de su descubrimiento, como lo había hecho otro egresado de los claustros de la Universidad de Padua, Galileo Galilei. El descubrimiento de Galileo era demasiado "intangible" en la práctica. En cambio, su "América" estaba al alcance de cualquier simple.
– ¿Qué sería de la humanidad si las fuerzas del demonio se apoderaran de vuestro descubrimiento? -le había dicho el decano cuando, al revelárselo, le impusiera los votos de secreto, sugiriendo, de paso, que su descubridor era, de seguro, uno de los que engrosaban las cada vez más numerosas huestes diabólicas.
– ¿A qué desgracias no se vería sometida la humanidad si el Mal se adueñara de la voluntad del femenino rebaño? -le había dicho el decano, dándole a entender que su propósito no era otro que, en el nombre del "Bien", apoderarse de la voluntad del femenino rebaño.
De manera que Mateo Colón no podía esperar un destino diferente del de la hoguera.
Читать дальше