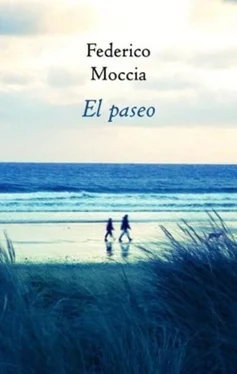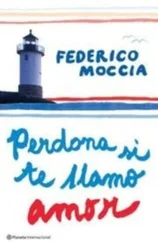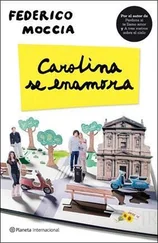Federico Moccia - El Paseo
Здесь есть возможность читать онлайн «Federico Moccia - El Paseo» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:El Paseo
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
El Paseo: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «El Paseo»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
A orillas del mar es un conmovedor mini-relato sobre un gran sueño, el de poder pasar un día entero con una persona que ya no está y a la que echamos terriblemente de menos. Federico Moccia se reencuentra en este libro con su padre para un último paseo junto al mar.
El Paseo — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «El Paseo», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:

Federico Moccia
El Paseo
A Pipolo, mi padre
Sabio es el padre que conoce a su hijo.
WILLIAM SHAKESPEARE
He pedido volver a verlo. Y no sé si sucederá. He vuelto allí donde pasé mi infancia. Y espero. Es por la mañana temprano. Sobre la arena, que tiene aún el sabor de la noche, ligeras huellas de gaviotas. Han venido a escuchar el mar antes que yo. Y ahora se han ido. Miro a lo lejos y reconozco todo aquello que me hizo compañía durante tantos años. En la playa no hay nadie. En aquella larga playa de hace tanto tiempo. Y de ahora. El mar silencioso está tranquilo, parece casi un animal. Permanece inmóvil, listo para atacar. Su respiración lenta se interrumpe de vez en cuando como el suave ronquido de un hombre borracho que, tras haber comido mucho, se ha quedado dormido. Bajo los tres peldaños. La arena aún está fría. Doy unos pasos. Borro algunas huellas, patitas en forma de «v» con una «i» en el centro. Al cabo de un instante, pasan al olvido, borradas. Una fila ordenada de sombrillas aún cerradas. Allí abajo, a lo lejos, un bañero está abriendo algunas. Más lejos aún, el quiosco. Las duchas están cerradas. El mar está en calma. Son las ocho y media. En la playa no hay nadie, a excepción del bañero. Continúa su trabajo tranquilo. Uno tras otro, retira plásticos azules y abre las sombrillas. Sus músculos se perfilan de vez en cuando con un movimiento imprevisto. Y, en esos momentos, resplandecen sanos, reflejando la luz de la mañana aún fresca, serena, silenciosa, de un día que está a punto de comenzar, que traerá consigo curiosidad y encuentros. Tal vez. O nada. Sólo el rumor de las olas. Pero más tarde, porque ahora el mar todavía duerme. Barcas lejanas. Alguna vela abierta se destaca, roja de su color, al filo de aquel horizonte decidido. Mar. Mar de amar.
Él sí que no ha envejecido nada. Mar de mi juventud, de mis primeras indecisiones en el amor. De miedos y diversión y crecimiento. Anzio, estoy en Anzio. Y, así, echo a andar por la orilla.
Ya está. El gran animal acaba de despertarse, se está desperezando. Pequeñas olas lentas, silenciosas, quizá también un poco temerosas, intentan subirse a la playa. Se despliegan con suavidad. Tiñen de oscuro la arena seca aún. Y luego dibujan siluetas, pequeños países, extrañas geografías fantásticas. Y vuelven de repente atrás, indecisas incluso de ese simple paso. Tan breve. Tan corto. Tan ligero. Tan delicadamente educado. Como diciendo: «Eh, yo también estoy aquí…»
Sonrío. Es verdad, lo sé. Tú no faltas nunca. Tú nos has vivido, tú nos has observado desde lejos. Y sabe Dios cuántas otras cosas conocerás también. Tú y otros después de nosotros. Y yo, mar, te envidio. Pero en seguida vuelves a conquistarme. Gomo siempre. El mar está por todas partes a mi alrededor. Es mucho. Lo es todo. Es infinito. Y no hay necesidad de esas olitas que rompen de cuando en cuando para saber de su presencia. Se lo siente al respirar, en el aire, en ese reflejo del sol que, capturado de improviso, se desliza por las olas lejanas perdiéndose allá al fondo, en el horizonte. El mar es testigo, es espectador, es un amigo curioso pero educado. El mar siempre me ha hecho compañía y a menudo he elegido tenerlo junto a mí.
Como ahora, con ocasión de este encuentro. Por el que he rogado. Durante mucho tiempo. En silencio. He pedido tener un poco más de tiempo para mí, para él, en fin, un instante más para nosotros. Y ya sé que, de todos modos, no nos bastará. Y no tengo la certeza de poder tenerlo, de ver cumplido mi sueño imposible. He ido más allá de aquello que está en nuestra mano pedir, obtener, poder sencillamente tener. No es como tantos deseos de la vida que pueden conquistarse con esfuerzo. Es un sueño imposible. Es verdad. Pero si no lo fuera, ¿para qué servirían los ruegos?
Me siento en un patín, uno de esos modernos, todo hecho de resina. Frío y triste, como son las cosas de hoy. Desprovistas de alma, de amor, del esfuerzo de un hombre, de aquel artesano, de aquel operario que ha trabajado en él. Durante mucho tiempo. Acepillándolo, sudando, eligiendo las curvas y los colores, viendo en el momento clave aquella gota de sudor que abandona su frente para caer en el vacío y rubricar de golpe, con su simple vuelo, aquel viejo patín, y la importancia, la honestidad de su largo trabajo. Así, me siento en el patín y, como por arte de magia, el plástico frío se colorea de rojo. Y encuentro aquellas viejas letras de molde blancas, ligeramente desvaídas: las leo y sonrío ante la palabra «salvamento». Y ahora los remos son rojos, como todo el casco, de repente de madera lacada, de un rojo desconchado. Y las pequeñas rejillas a los pies del asiento están sujetas con clavos precisos, impecables. Así, me siento en él, apoyo en él las piernas, me estiro, cojo los remos e intento remar en el vacío, suspendido sobre aquellos altos caballetes, sobre la arena, a un paso del mar. Los escálamos son de latón viejo, perfectamente engrasados, esmaltados, con las puntas redondeadas para que nadie pueda hacerse daño, ni siquiera accidentalmente. Y subo y bajo los remos, que se mueven ligeros. Luego, apercibiéndome de lo tonto que soy, vuelvo a dejarlos dentro de la barca. O, mejor dicho, sobre el patín. Y, dentro, los cruzo, apoyándolos lentamente sobre los extremos, encajándolos en el fondo, bajo el pequeño pomo circular.
Y me quedo así, mirando fijamente el mar lejano, ese mismo mar que me ha hecho compañía durante muchos años. Y que ahora echo de menos. Como muchas otras cosas, por otro lado. Como las ganas de tener aún sueños e incertidumbres, y miedos e indecisiones y entusiasmo. Y de no sentirme traicionado. En mis ideales, en mi físico, en el mundo que me rodea. En las esperas, en la esperanza de que alguien me sorprenda. Eso es, querría volver a quedarme sorprendido y encantado, como antes, al descubrir algo que me deja sin palabras, algo que yo no podría haber imaginado jamás. Pero no es así. Ya no. Y desde hace demasiado tiempo.
Una gaviota aburrida pasa un poco más allá, en silencio. Y me priva de la costumbre de su graznido, a cuya espera permanezco arrebatado. Continúo mirándola, siguiéndola en su vuelo. Y espero desilusionado su canto. Aquel graznido que de niño tantas veces traté de imitar. Y, ahora, ella, casi sintiendo el peso de mi nostálgico recuerdo, me contenta de repente. Así libera su voz. Y grita feliz al cielo y se libera de mí, batiendo las alas. Y vuela en lo alto, más fuerte, como despierta. Y libre, y loca en ese cielo encantado, de nubes y estrellas ocultas, y viento ligero y resaca de mar y eco de olas. Y su grito la lleva lejos. Feliz.
¿Cuánto tiempo hace que he dejado de ser feliz? Para serlo he apuntado alto. He pedido lo que no es seguro que pueda conseguir. No sin ayuda. No pensando humanamente. Y, casi mortificado, me doblo sobre mí mismo y dirijo la mirada al suelo, más allá del patín, sobre aquella arena que ahora me parece sucia por lo tremenda que ha sido mi tentativa desesperada de súplica. Y, sin embargo, creer es bonito. Da fuerza, no pone límites ni confines, nos permite vivir esta vida creyéndonos capaces de verdad de llegar hasta el fondo. Y, así, levanto la vista. Súbitamente se desvanece la vergüenza y me parece que hay más sol sobre ese mar. Y me siento como un muchachito, en bañador. O, por lo menos, más joven, quizá por culpa de esa extraña e inesperada felicidad. Porque lo veo, ahí está.
Ahí viene. Mi padre. Viene de lejos, como siempre. Más guapo que nunca. Más joven, más relajado, más tranquilo. Más sonriente.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «El Paseo»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «El Paseo» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «El Paseo» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.