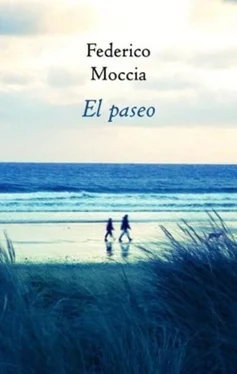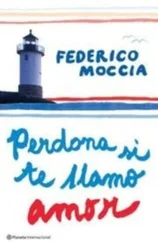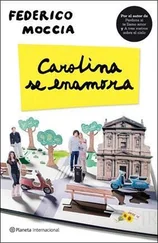Eso es, en resumidas cuentas, la cosa es un poco así. Y sigo hablando, de cómo a veces no he sido capaz de aceptar el tiempo que pasaba, de aquel tiempo que se robaba, traidor, pedazos que habría querido volver a vivir con la misma lucidez, con aquella agudeza, aquella ironía, aquel saber moverse en todas direcciones que tanto le había envidiado siempre. Y recuerdo que a veces lo habíamos discutido. Yo, demasiado joven aún, con ganas de cambiar el mundo y también a algunos de sus amigos y, en cualquier caso, a aquellos que a mí no me convencían, que habían aceptado compromisos o se habían sometido, que ya no sonreían. También entonces él había sonreído, aceptando mi rebelión juvenil como el precio natural, el paso obligado por aquella franja de vida, aquel mar tormentoso entre padre e hijo. Esos días de enfrentamiento no obstante el inevitable amor que nos teníamos, y que serán siempre motivo de pesar. Pero él lo sabía entonces. Y también hoy me sonríe. Hoy, que nos han regalado este paseo. Y vuelve a acariciarme la cabeza. Y se acerca a mí y me estrecha contra su cuerpo y me dice cosas al oído. Una tras otra, con esa seguridad… ¡Cómo se la envidio! Me dice cosas bonitas, pero de un bonito…, cosas que no puedo decir de lo bonitas que son y por cómo sé ya que las estropearía. Y, entonces, me echo a llorar. Durante largo rato. Pero no me siento incómodo. Luego, lanzo un suspiro y me parece haberme liberado de un montón de cosas y me siento mejor.
Y él espera a que pase este momento, que todo esté de nuevo en orden, que vuelva ese equilibrio desabrido, sano y moderado que nos acompaña siempre a los ojos del mundo.
Después, se pone en pie y mira hacia el mar.
– Hoy también se está poniendo el sol…
Y me mira.
– … Y esto seguirá sucediendo…
Me da la mano, y yo se la estrecho con fuerza. Y querría no dejarlo marchar, pero sé que he recibido ya un gran regalo, que lo pondría en un apuro, que sería un maleducado. Y entonces suelto esa gran mano, caliente y protectora. La dejo libre sin más… Y cierro los ojos. Cuando vuelvo a abrirlos, él está ya lejos.
Camina despacio por la playa. Y yo me quedo ahí, en el muelle, mirándolo fijamente. Desearía enormemente que se volviera, que pudiera saludarme una vez más. Pero sólo sería otro dolor, porque el deseo de seguir teniéndolo a mi lado, de dar otro paseo, y luego otro más, como dos simples buenos amigos que hablan de sueños, de dudas y de decisiones que tomar, no acabará nunca.
Lo veo subirse a las rocas. Trepa por ellas con agilidad, tuerce en la punta y sigue caminando veloz hacia la playa de Marinaretti. Lo veo desaparecer en el horizonte, en medio de un cálido sol rojo al final de ese largo muelle.
Sonrío. Me he quedado con las ganas de ese buen consejo que, de alguien como él, siempre querrías tener.

***