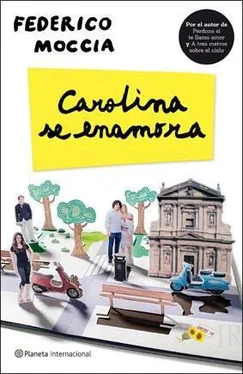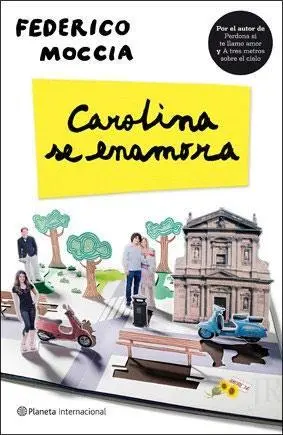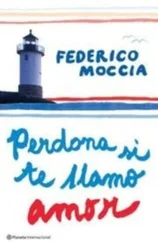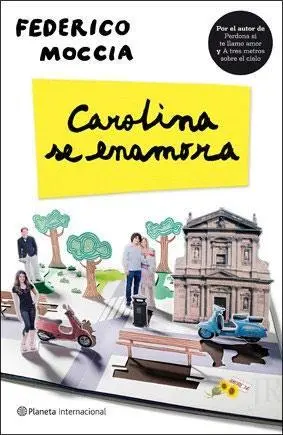
Federico Moccia
Carolina se enamora
Traducción de Patricia Orts
A Giulia, mi hermosísimo sol
Tiene gracia. No cuenten nunca nada a nadie. En el momento en que uno cuenta cualquier cosa, empieza a echar de menos a todo el mundo.
J.D.Salinger
Hoy es uno de esos días que, de verdad, empieza con una sonrisa. ¿Sabes cuando miras en derredor y todo te parece más bonito: los árboles que te rodean, el cielo o una nube tonta con aire de tener algo que decir? Pues eso, en pocas palabras, que te sientes en perfecta sintonía con el mundo, tienes lo que se dice un buen feeling… Con el mundo, además. Y no porque yo me haya alejado mucho del sitio donde vivo. Bueno, pensándolo bien, el invierno pasado crucé por primera vez la frontera italiana. Estuve en Badgastein.
– Una ciudad preciosa y risueña -comentó mi padre.
Y yo sonreí haciendo que se enorgulleciese de sus palabras. Tuve la impresión de que las había leído en alguna parte, en uno de los folletos que había llevado a casa tras decidirse a hacer ese viaje. Pero no quise insistir mucho ni hacérselo notar, y por un instante llegué incluso a desear que fuesen suyas. Por otra parte, eran las primeras vacaciones que mi padre se tomaba en invierno desde que yo vine al mundo. Así pues, desde hace casi catorce años. De modo que sonreí e hice como si nada, si bien todavía no lo había perdonado. ¿Perdonado por qué?, me preguntaréis. Pero ése es otro capítulo y no sé si tengo ganas de abordarlo. Ahora no, por lo menos, eso seguro. Hoy es mi día y no quiero que suceda nada que me lo pueda arruinar. Tiene que ser perfecto. De hecho, éstos son los tres deseos que he querido concederme:
1) Comprar unos cruasanes de Selvaggi, los mejores del mundo, al menos en mi opinión. Cuatro. Primero dos y luego otros dos. ¿Y después qué?, me diréis… Esto sí tengo ganas de contarlo, sólo que lo haré después.
2) Pedir una botella de cristal y llenarla de capuchino. Pero ha de ser de esa dase de capuchino ligero hecho con café que no esté quemado y leche desnatada, que te bebes cercando los ojos y cuando lo haces casi te parece ver una vaca que te sonríe y te dice: «Te gusta, ¿eh?» Y tú asientes con la cabeza mientras alrededor de la boca se te queda un ligero bigote de espuma de nata y café, y sonríes encantada con tu mañana.
– Perdone, ¿podría ponerme un poco de nata montada?
– ¿Así está bien, señorita?
– Sí, gracias.
Dios mío, cuánto odio que me llamen «señorita». Te hacen sentir más pequeña de lo que eres, corno si mis pensamientos no estuviesen a la altura de los de ellos. Puede que me falte la experiencia, no lo niego, pero la inteligencia no, eso seguro. En cualquier caso, me hago la sueca y cuando me da el ticket voy a pagar a la caja. Apenas me pongo a la cola, una señora -y no una señorita, por descontado- se me adelanta.
– Perdone…
Me mira con aire de fingida indiferencia y hace oídos sordos. Es una rubia con un fuerte perfume y un maquillaje aun peor, con un azul que ni siquiera Magrita habría tenido el valor de usar en uno de sus cuadros más expresivos. Lo sé porque lo hemos estudiado en el colegio este año.
– Perdone -le repito.
Es cierto que hoy no tengo en absoluto ganas de arruinarme el día, pero si no lo hago tendré que tragarme el abuso y quizá después éste me suba de nuevo por la garganta. Y no querría que ese estúpido recuerdo me negase justamente en un momento de felicidad. Porque estoy convencida de que hoy seré feliz. De forma que le sonrío concediéndole una última oportunidad.
– Quizá no se haya dado cuenta de que yo estaba primero. Además, por si Le interesa, detrás de mí está este señor.
Mientras le hablo indico al hombre que está a mi lado, un tipo elegante de unos cincuenta años, o quizá sesenta, en cualquier caso, mayor que mi padre. El tipo sonríe.
– Bueno, la verdad es que ella estaba antes -dice.
Por suerte no ha dicho «la chica», de manera que, orgullosa del tanto que acabo de anotarme, avanzo y pago. Ostras, menudo sablazo. ¡Siete euros con cincuenta por un poco de nata y tres capuchinos! Este mundo no hay quien lo entienda.
Meto en la cartera los dos euros con cincuenta de la vuelta y me marcho.
Antes de salir, veo que el hombre elegante hace un ademán para dejar pasar a la «coloreada». Y ella avanza como si nada, arqueando una ceja y haciendo incluso una extraña mueca como si dijese «menos mal». La observo más detenidamente: lleva unos pantalones demasiado ajustados, un cinturón enorme con una H en el centro, un grueso collar de oro o algo por el estilo con dos grandes C y, cuando se vuelve para marcharse, veo que en el culo, que no es moco de pavo, le asoman una D y una G. ¡Esa tía es un alfabeto andante! ¡Y el tipo elegante la ha dejado pasar!
Es lo que hay. Cuando quieren, los hombres saben cómo dejarse engañar, desde luego.
Sin embargo, uno que no permitirá que lo engañen nunca es Rusty James. Yo lo llamo así porque, en mi opinión, tiene algo de americano. En realidad se llama Giovanni, es italiano de los pies a la cabeza y, sobre todo, es mi hermano. Rusty James. Erre Jota. R. J. Tiene veinte años, el pelo largo, siempre está moreno, a pesar de que no hace nunca rayos UVA, tiene un cuerpo que, según dicen todas mis amigas., tira de espaldas, cosa que yo suscribo, pese a que no puedo añadir mucho más ya que soy su hermana y, de otra forma, cometería pecados aún más graves que el que voy a cometer hoy. Pero de eso hablaremos después, ya lo he dicho. En cualquier caso, R.es genial. Siempre me apoya y me comprende. Me basta mirarlo, el me sonríe, cabecea, se atusa el pelo, me devuelve la mirada y me hace enrojecer porque me doy cuenta de que lo ha entendido todo. ¡R. J. es verdaderamente guay! Porque, aunque he de reconocer que nunca nos hemos contado gran cosa, siempre nos ha unido una bonita relación de afecto, hecha de pocas palabras y grandes silencios, de esos que hablan, sin embargo, que te dan a entender que te han comprendido, vaya. Por ejemplo, cuando me riñeron en octubre – ¿o era febrero?, la verdad es que no resulta fácil acordarse de todas las veces que me regañan- y me castigaron como hacía tiempo que no habían hecho, bastó una mirada fugaz de él para que me sobrepusiese. Me recordó una película en que actuaba Steve McQueen, Papillon.
Pues bien, yo estaba encerrada en mi habitación y el vino a verme, llamó a la puerta y yo le abrí. Me había encerrado con llave incluso, nos sonreímos mutuamente y con eso bastó. No nos dijimos nada. Pero yo pensé que debía de tener la misma cara que Papillon porque había llorado a moco tendido, y cuando me mire al espejo me espanté de ver lo «consumida» que estaba. Con eso no quiero decir que me hubiese frotado mucho los ojos, pero en cualquier caso los tenía como dos tomates, y no sé cómo -dado que no me había puesto ni una gota de maquillaje porque todavía no domino la técnica del «maqui», pero bueno, eso también será objeto de otro capítulo-, las lágrimas habían chorreado por mis mejillas dejándolas cubiertas de rayas. Pero de esto no me di cuenta hasta más tarde. En cualquier caso, R. J. me acarició bajo la barbilla y a continuación me sonrió y me dio un fuerte abrazo, como sólo él sabe hacer, de forma que, a partir de ese momento, yo podría haber resistido más aún en mi reclusión. Menor«mal que, sin embargo, ésta no duró mucho. En cambio, quien no dio señales de vida ese día, ni siquiera un hola, un qué tal o un mensaje en el móvil para transmitir su solidaridad fue Ale. Mi hermana Alessandra. Aunque la verdad es que ni siquiera estoy segura de que sea mi hermana. Con eso quiero decir que es mi polo opuesto. Tiene el pelo oscuro y largo, es alta -mide 1.65- y curvilínea, incluso demasiado, con un pecho que, en mi opinión, roza la talla noventa, maquillaje a gogó, al igual que sus constantes cambios de novio, uno cada media estación. La han castigado numerosas veces por ese motivo, y yo he sido siempre solidaria con ella, con su dolor, más o menos real, o no. Aunque, ¿quiénes somos nosotros para poner en tela de juicio lo que sienten los demás? Y aquí hago un poco de filosofía. Sea como sea, yo la he apoyado siempre y, en cambio, ella no ha dado señales de vida.
Читать дальше