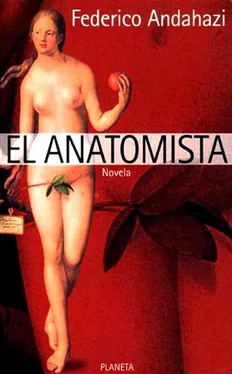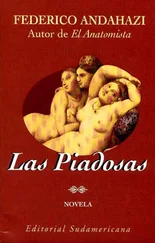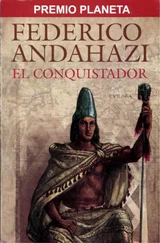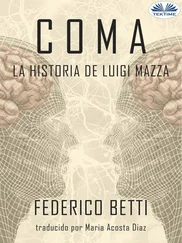Una mañana, cuando Donna Sidonna fue a vigilar el sueño de su ingrata filia , se encontró con que la pequeña estaba de pie sobre su cuna y no dejaba de mirarla fijamente; para su estupor, Ninna la recibió con un saludo:
– Puttana … -le dijo con una pronunciación perfecta, y agregó-, dame diez ducados.
Aquellas cuatro fueron las primeras palabras de Ninna. Donna Sidonna se persignó. De haber podido, habría salido corriendo de la habitación. Pero era tal el miedo, que sólo atinó a pegar un alarido. Donna Sidonna decidió que aquellas cuatro palabras eran una señal indubitable de que la pequeña estaba poseída por el demonio. De modo que se resolvió por el camino más expeditivo.
Antes de que le brotaran los pezones, antes de que cobraran la dureza de una almendra y el diámetro y la tersura de un pétalo, Ninna fue revendida a un traficante por diez ducados, la mitad de lo que había pagado su benefactora. Una mañana de verano fue subastada en la plaza pública junto con un grupo de esclavos moros y jóvenes putas, fue ofrecida al peso y vendida finalmente a madonna Creta, un alma filantrópica que, entre otras cosas, era dueña de un burdel en Venecia.
Ninna -cuyo nombre estaba grabado en el brazalete- fue rebautizada con el más elegante Ninna Sofía. Era la pupila más joven del burdel. Su nueva mamma era ahora madonna Creta, una próspera y ya retirada cortesana. De madonna Creta no podía esperarse la dulzura ni la dedicación que le prodigaba su antigua benefactora. Y mucho menos podía esperarse paciencia. La primera vez que alzó a la niña en sus brazos, la examinó como si se tratara de una planta de lechuga. Se felicitó por su nueva compra y se dijo que en unos pocos años -dos o tres- su pequeña inversión podía empezar a dar frutos. Tres cosas sobraban en Venecia: nobles, curas y pederastas y, desde luego, todas las combinaciones posibles de esos tres elementos. Sí, era un buen negocio, se dijo. Ya se figuraba la cara de messere Girolamo di Benedetto, viendo aquellas jóvenes y todavía inmaculadas carnes; qué no pagaría por acariciar con sus dedos decrépitos aquella vulva arrepollada; qué no daría por frotar su mustia verga sobre los rollizos muslos de su joven pupila. Madonna Creta ya podía contar los ducados de oro por anticipado. Pero no iba a resultarle tan fácil.
Ninna Sofía examinó la nueva alcoba que debía compartir con cinco pupilas ya adultas. Aquello era peor que un establo y, de hecho, olía a pesebre. Era un cubo sin una sola ventana. Al pie de cada una de las paredes había unas camas de madera que, a guisa de colchones, tenían unos fardos de paja en cuyos bordes estaban sentadas sus nuevas compañeras. Eran todas esclavas que habían sido compradas por unos pocos ducados. Una de ellas no presentaba un solo diente, otra ofrecía el aspecto que da la sífilis cuando se encuentra en muy avanzado estado, y las otras dos permanecían con la mirada perdida en sendos puntos imprecisos que parecían situados del otro lado de las paredes del cuarto. Todas tenían una mirada de resignada derrota, de aquella tristeza que se perpetúa hasta el último día, que, por cierto, nunca estaba muy lejano. El escaso aire que se respiraba allí adentro era caliente y sofocante. Ninna Sofía declaró su disconformidad con un alarido sucedido por un llanto estridente. Cuando se abrió la puerta, Ninna, que esperaba la diligente llegada de su nodriza Oliva, sólo tuvo tiempo de ver la creciente figura de madonna Cretta que se acercaba hacia ella. Después de las primeras tres cachetadas que le cruzaron las mejillas, comprendió que si dejaba de llorar, quizá también cesaran los golpes. Y así fue. De hecho, la pequeña Ninna se prometió no volver a llorar nunca más en su vida. Y así lo hizo.
Su espíritu se tornó cada vez más ingobernable, más áspero y peligroso. Ninna Sofía era una flor venenosa.
De nada servían los castigos que, amorosamente y en su provecho, desde luego, le prodigaba madonna Creta. De nada servían los latigazos ejemplares que le cruzaban la espalda, ni las penitencias nocturnas de rodillas sobre el maíz, ni las promesas de círculos infernales. Ninna Sofía miraba a su tutora a través de sus ojos verdes repletos de largas y arqueadas pestañas y repletos, cada vez más, de una malicia y de una inteligencia infinitas; a través de aquellos ojos de lágrimas ausentes, con una sonrisa giocondesca, la miraba y le susurraba:
– ¿Ya terminaste, madonna Creta?
Madonna Creta determinó que si la pequeña era lo suficientemente adulta para hacer oídos sordos a sus lecciones, también debería serlo para ganarse la comida. De modo que antes de lo que tenía previsto, fue a casa de messere Girolamo di Benedetto para hacerle saber de su nueva pupila.
Messere Girolamo era uno de los más prósperos fabricantes de seda de Venecia y había sido prior del gremio hasta el año anterior. Como ya era un hombre viejo, había decidido retirarse de la vida pública y dedicarse por completo al ocio y, de ese modo, empezar a disfrutar de los pocos años que le quedaban.
En rigor, nunca se había dedicado a otra cosa diferente de la holgazanería, sólo que ahora, en lugar de jugar a la baraja con sus colegas en su despacho del gremio, lo hacía en su más acogedor palacio. Messere Girolamo di Benedetto tenía dos debilidades: el juego y los niños. Desde luego, jamás hubiera tolerado que lo llamaran pederasta. Al fin y al cabo, ¿qué podía tener de malo amar a los niños y ayudarlos un poco económicamente, sobre todo si los padres de la criatura en cuestión eran pobres?
El precio que exigía madonna Creta le pareció demasiado alto, pero no puso ninguna objeción; lo que le sobraba era dinero y ni aunque se lo propusiera podía gastárselo todo en los años de vida que le quedaban. Y si bien era cierto que aún conservaba la costumbre de regatear, en cuestiones tan delicadas prefería no reparar en gastos. Solamente pidió a madonna Creta una detallada descripción de la niña. Messere Girolamo di Benedetto escuchaba con la mirada perdida y parecía estar disfrutando por anticipado. De haber sabido lo que la pequeña Ninna iba a depararle, messere habría preferido morir aquel mismo día.
Tal como conviniera con madonna Creta, messere Girolamo llegó al burdel a la hora de la cita. Lo hizo con la anticipación justa para tomarse el tiempo que demanda entrar al burdel sin ser visto por nadie. Había esperado que pasaran unos viandantes, y tuvo que demorarse en la puerta de una tienda hasta que dos mujeres terminaran de una vez el coloquio que habían entablado a pocos pasos de la entrada del burdel. Cuando las dos mujeres se despidieron, esperó a que se alejaran lo suficiente, se acomodó el sombrero de tal modo que el ala le cubriera la cara y, finalmente, con paso ligero, llegó hasta el pequeño atrio de la casa.
Con un gesto involuntariamente despectivo, messere Girolamo di Benedetto rechazó la copa de vino que le había ofrecido madonna Creta. Quería empezar el trámite cuanto antes. Su decrépito corazón latía ahora con una súbita fuerza juvenil. Oportunidades así no se presentaban todos los días. Su amor por los niños le había acarreado más de un dolor de cabeza; en dos ocasiones lo acusaron públicamente de abuso de infantes y, pese a que, felizmente, pudo disuadir a los denunciantes de avanzar hasta los tribunales mediante suculentas "atenciones", mucho se decía en Venecia acerca de los gustos de messere Girolamo. En cambio, madonna Creta era una garantía de silencio. Su negocio era, precisamente, la discreción. Por ese mismo motivo, casi no sintió ninguna pena cuando terminó de pagarle los veinte ducados que habían convenido.
Читать дальше