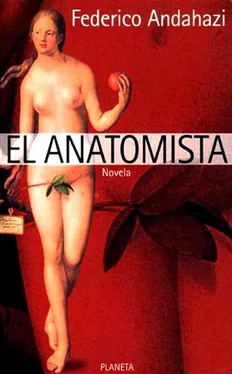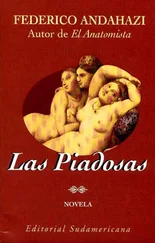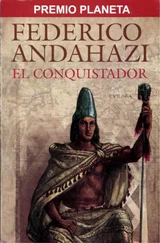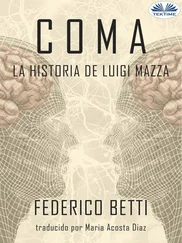Entonces Mateo Colón determinó que quizá fuera mejor reemplazar la belladona por el beleño. Así lo hizo.
Cuando Mateo Colón entró en la taberna, se hizo un silencio sepulcral; los parroquianos que estaban más próximos a la puerta caminaban disimuladamente hacia la salida y, una vez que alcanzaban la calle, huían despavoridos. Conforme el anatomista avanzaba hacia el fondo del recinto, a sus lados se iba abriendo un camino de clientes que lo saludaban con una mezcla de pleitesía y terror. Cuando hubo alcanzado la escalera, Mateo Colón, desde el primer descanso, pudo comprobar que, en el breve tiempo que le demandó ascender los treinta peldaños, todo el mundo se había retirado de la taberna. Ni siquiera vio al viejo tabernero.
Cuando golpeó la puertecita del burdel, no escuchó ningún movimiento del otro lado. Tal era su desconcierto, que ni siquiera sospechó la causa del terror de los parroquianos. Estaba por girar sobre sus talones y volver sobre sus pasos, cuando reparó en que la pequeña puerta estaba sin cerrojo. No tenía intenciones de entrar sin permiso, pero no pudo evitar la impresión de que aquella hendija que se abría entre la puerta y el marco era una invitación. Las bisagras chirriaron sin demasiada hospitalidad antes de que Mateo Colón se deslizara hacia el interior. En el fondo del recinto pudo ver una figura en la mórbida contraluz que irradiaba un candelabro de tres velas.
– Os estaba esperando -dijo la figura con una cálida voz femenina-, acercaos.
Mateo Colón avanzó unos pasos y entonces pudo distinguir a Beatrice, la más joven de las pupilas de la casa, una niña que no había cumplido aún los doce años.
– Os conozco bien, acercaos -repitió Beatrice extendiendo la mano-. Sabía que vendríais. No hace falta que me engañéis; no a mí. Sé que ha llegado el tiempo de la gran profecía. Antes de que me poseáis, os digo que a vos pertenece mi cuerpo y mi alma.
El anatomista miró por sobre su hombro para comprobar que no se dirigía a otra persona.
– Sé lo que hicisteis con Laverda y con Calandra.
El anatomista se ruborizó y elevó una íntima plegaria por la salud de las dos inocentes.
– Hacedme definitivamente vuestra -dijo Beatrice con una voz ronca y una risa maliciosa.
– A eso venía… -titubeó tímidamente Mateo Colón, antes de sacar de la talega los dos ducados.
Pero Beatrice no reparó siquiera en el dinero.
– No sabéis cuánto os amé en silencio. No sabéis cuánto os esperé.
El anatomista no recordaba haberle dado de beber ninguna pócima aún.
– ¿Que me estabas esperando…?
– Sabía que hoy era el día. Allí está la luna llena cerniéndose sobre Saturno -dijo Beatrice, señalando hacia el cielo nocturno al otro lado de la ventana-. ¿Acaso creéis que no conozco las profecías del astrólogo Giorgio de Novara? Sé que ha dicho que la conjunción de Júpiter con Saturno ha originado las leyes de Moisés; con Marte, la religión de los caldeos; con el sol, la de los egipcios; que con Venus ha nacido Mahoma; que con Mercurio, Jesucristo -hizo una pausa, miró fijamente a los ojos del anatomista y, señalándolo, agregó:
– Es ahora, es hoy la conjunción de Júpiter con la luna…
Mateo Colón miró a través de la ventana y vio la luna llena y luminosa. Entonces interrogó con la mirada a Beatrice, como diciendo "¿y qué tengo que ver yo con eso?".
– ¡Es ahora, es hoy el tiempo de vuestro regreso! -y poniéndose de pie, sentenció con un grito ahogado- ¡Es el tiempo del Anticristo! Os pertenezco. Hacedme vuestra -dijo, a la vez que se quitaba la manta que la cubría, dejando su hermoso cuerpo desnudo.
Mateo Colón tardó en comprender.
– Que el poder de Dios sea conmigo -murmuró, se persignó e inmediatamente estalló en un torrente de cólera:
– ¡Idiota, niña idiota! ¿Acaso quieres verme arder en la hoguera?
Había levantado el puño y estaba por descargar un golpe sobre la cara de aquella endemoniada cuando, de pronto, cayó en la cuenta de que acababa de convertirse en un ser peligroso. Una acusación de "diabólico" ciertamente era grave; pero mucho más grave aún era concitar involuntarias adhesiones. Ya podía verse huyendo de Padua, perseguido por una turba de demoníacos adictos.
Antes de que la versión de Beatrice se propagara como las semillas en el viento, el anatomista decidió pedir un viaje en comisión a Venecia, hasta que las aguas de Padua se calmaran. Y para justificarse a sí mismo el viaje y no perder de vista el propósito que lo guiaba, se aferró a una premisa de Paracelso:
"¿Cómo puede nadie curar las enfermedades de Alemania con medicamentos que Dios colocó a las orillas del Nilo?" 1Iba a ser aquella frase la que lo conduciría a la más descabellada peregrinación.
Viajó a Venecia. Anduvo recogiendo y seleccionado las hierbas que crecían en la campiña, los verdines que dejaba la creciente nocturna al pie de las escalinatas cuando se retiran las aguas, y hasta los hongos hediondos que crecían bajo el fértil abono de los nobles desechos de los acueductos de los palacios. Estaba por preparar su pócima, cuando a su conocimiento llegó la noticia de que, cuando pequeña, Mona Sofía había sido comprada en Grecia. Antes de partir hacia los mares egeos, flageló su espíritu ya herido contemplando furtivamente los paseos de Mona por la Piazza de San Marco . Oculto tras las columnas de la catedral, veía pasear su arrogante hermosura recostada sobre el palanquín llevado por sus dos esclavos moros. Iba siempre precedida por una perra de Dalmacia que marcaba el paso de la escolta. Antes de partir hacia Grecia, se mortificó contemplando sus piernas torneadas como la madera, sus pezones que temblaban bajo el pulso de los siervos morenos y que asomaban desde el abismo del escote.
Antes de partir a Grecia, flageló aún más las dolientes espaldas de su espíritu mirando aquellos ojos verdes que empalidecían la esmeralda que pendía entre sus cejas.
LAS HIERBAS DE LOS DIOSES
En el collar de islas que se ciernen sobre la península como perlas, Mateo Colón recogió las plantas con cuya savia habría de preparar las infusiones. En Tesalia recolectó el beleño bajo cuyo ensueño las antiguas sacerdotisas de Delfos hacían sus profecías; en Beoda, las frescas hojas de la atropa; en Argos, exhumó la raíz de la mandrágora -cuyo siniestro antropomorfismo describiera Pitágoras-, tomando la precaución de taparse los oídos, porque, como lo sabían los recolectores, si se exhumaba sin pericia ni cuidado, los chillidos agónicos de la planta podían conducir a la locura; en Creta recogió las semillas de la dutura metel , mencionada en los antiguos manuscritos sánscritos y chinos y cuyas propiedades fueran descritas por Avicena en el siglo XI; en Quío, la temida dutura ferox , un afrodisíaco tan poderoso que, según contaban las crónicas, podía hacer estallar la verga, sobreviniendo la muerte por pérdida de sangre. Y comprobó que todas y cada una de las hierbas, raíces y semillas fueran buenas.
En Atenas, sobre la ladera del Monte de la Acrópolis, Mateo Colón supo qué era lo "Bueno, lo Bello y lo Verdadero". Ebrio de helénica "Antigüedad" -además de cierta cannabis que describiera Galeno, mezclada con belladona-, y de un paganismo inédito, descubrió, de pie como estaba sobre el Monte de la Acrópolis, las miserias de la Rinascitá . Se hallaba ahora en la cuna dorada de la genuina "Antigüedad". Allí, en la ladera del Monte de la Acrópolis, abrió la saca que contenía todas las hierbas de los dioses y comprobó que fueran buenas. Primero comió del hongo de la amarita muscaria ; entonces pudo ver el Principio de Todas las Cosas: vio a Eurínome alzarse desde las tinieblas del Caos; la vio bailando la danza de la Creación mientras separaba los mares del firmamento y daba comienzo a todos los Vientos. Entonces, él, el anatomista, fue Pelasgo, el primero de todos los hombres. Y Eurínome le enseñó a alimentarse: la Diosa de Todas las Cosas le extendió la palma de su mano que estaba llena de semillas carmesí de cláviceps purpúrea . Y entonces comió de aquella simiente y fue el primero de los hijos de Cronos. Tendido de espaldas sobre la ladera del Monte de Todos los Montes, se dijo que aquella sí era la vida; la muerte no era sino un horrible sueño. Sintió una pena infinita por los pobres mortales. Entonces encendió un pequeña hoguera e hizo arder las hojas de la belladona, de cuyo humo respiró largamente: junto a él, podía ver a las ménades de las orgías dionisíacas; podía tocarlas y sentir aquellas miradas de ojos de fuego; podía ver cómo le extendían sus brazos. Se encontraba en la tripa de la Antigüedad, a las puertas de Eleusis celebrando y agradeciendo a los dioses el regalo de la semilla de la tierra.
Читать дальше