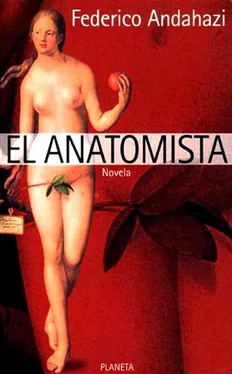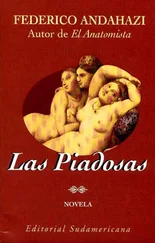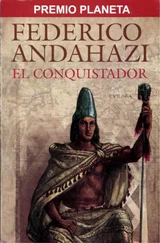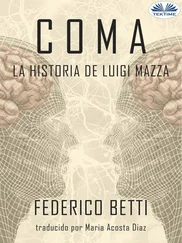Y todos los días, a las cinco en punto de la tarde, cuando las aguas del canal empezaban a trepar por las escalinatas, Mateo Colón llegaba al burdel de la calle Bocciari, cerca de la Santa Trinidad y, sin quitarse siquiera la beretta que le cubría la coronilla, dejaba los diez ducados sobre la mesa de noche y, mientras acomodaba el lienzo sobre el caballete, le decía que la amaba, que huyeran juntos al otro lado del Monte Veldo o, si era necesario, al otro lado del Mediterráneo. Y Mona, encerrada en su cínico mutismo, en su silencio malicioso, se acomodaba la trenza por debajo de la cintura, se acariciaba los pezones y ni siquiera se molestaba en interesarse por el progreso del retrato. No miraba otra cosa que el reloj de la torre, esperando que, de una vez, sonara para pronunciar las únicas palabras de las que parecía ser capaz:
– Tu tiempo se terminó.
Y todos los días, a las cinco de la tarde, cuando el sol era una tibia virtualidad multiplicada por diez sobre las cúpulas de la basílica de San Marco, el anatomista, cargado de talegas, correajes y humillación, dejaba diez ducados sobre la mesa de noche y entre el acre perfume de los óleos y del sexo ajeno, le decía que la amaba, que estaba dispuesto a deshacerse de todo cuanto tenía y a comprarla, que huyeran al otro lado del Mediterráneo o, si era necesario, a las tierras nuevas al otro lado del Atlántico. Y Mona, sin decir palabra, acariciaba el papagayo que dormitaba sobre su hombro, como si en aquella alcoba no hubiese nadie más, esperaba que los autómatas de la torre del reloj se movieran de una vez y entonces, con los ojos llenos de una malicia sensual, decía:
– Tu tiempo se acabó.
Y durante toda su estadía en Venecia, todos los días a la cinco en punto de la tarde, el anatomista llegaba al burdel de la calle Bocciari cerca de la Santa Trinidad y le decía que la amaba. Así fue hasta que el anatomista concluyó el retrato y, por cierto, concluyó todo su dinero. Su tiempo en Venecia se había terminado.
Humillado, pobre, con el corazón roto y sin otra compañía que la de su cuervo Leonardino, Mateo Colón regresó a Padua con una sola convicción.
EL CAMINO DE LAS ESPECIAS
Desde su regreso a Padua, Mateo Colón pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su claustro. Apenas si salía para ir a las misas de rigor y para dar clases en el aula de anatomía. Las visitas furtivas a la morgue empezaron a espaciarse, hasta que las abandonó por completo. Dejó de manifestar cualquier interés hacia los cadáveres. Encerrado en su claustro, no hacía otra cosa que rebuscar en los antiguos volúmenes de farmacia en los que había estudiado. Cuando salía al bosque lindero a la abadía, ya no se interesaba por los frescos despojos que le señalaba su Leonardino. De pronto, el anatomista se había convertido en un inofensivo animal herbívoro. Era, ahora, un farmacéutico. Cargaba sacas con infinidades de hierbas que eran prolijamente clasificadas, agrupadas y más tarde infusionadas.
Estudió las propiedades de la mandrágora y la belladona, las de la cicuta y el apio, y estableció los efectos de estas plantas sobre los distintos órganos. Era la suya una tarea peligrosa, pues el límite que separaba la farmacia de la brujería era, ciertamente, impreciso. La belladona había concitado la misma atención en médicos que en brujos. Los antiguos griegos la habían llamado atropa -la inflexible- y le atribuían la propiedad de restablecer y de cortar el hilo de la vida. Los italianos la conocían y las damas florentinas aplicaban la savia de la planta para dilatarse las pupilas y conferirse una mirada soñadora que -a costa de una ceguera más o menos crónica- les daba un atractivo incomparable. Conocía los efectos alucinógenos del temible beleño negro, cuyas propiedades ya habían sido descritas en los papiros de Eber, en Egipto, hacía más de dos mil quinientos años y ciertamente sabía que Alberto Magno había escrito que el beleño era empleado por los nigromantes para conjurar a los demonios.
Preparó cientos de pócimas, cuyas fórmulas eran puntualmente catalogadas y, entonces, por las noches, se lanzaba hacia los sórdidos burdeles de Padua cargado con sus frascos. Mateo Colón se había trazado una meta nada original: conseguir un preparado que pudiera apropiarse de la volátil voluntad de las mujeres. Desde luego que existían numerosas pócimas que hasta una aprendiz de bruja podía preparar por unos pocos ducados. Sin embargo aún conservaba un poco de cordura. Después de todo, él se había graduado en farmacia. Conocía perfectamente las propiedades de todas las plantas; había leído a Paracelso, a los antiguos médicos griegos y a los herbalistas árabes.
Entre sus apuntes, puede leerse: "El modo de asegurarse la eficacia de los preparados es cuando éstos ingresan por la boca hacia el aparato digestivo. Las frotaciones en la piel pueden surtir efectos, aunque esto es más trabajoso y los resultados son mucho más tenues y efímeros. También pueden ingresarse por vía contraria desde el orificio anal, aunque en este caso es difícil que el cuerpo los contenga, provocando serias diarreas. Y, según la circunstancia, también pueden ser inhalados sus vapores y así, distribuirse sus partículas desde los pulmones hacia la sangre. Pero la vía más aconsejada será la de la boca" .
Ahora bien, ¿Cómo dar de beber los preparados a las prostitutas sin que éstas se nieguen? El camino más expeditivo sería frotarse el sexo con las infusiones en muy alta concentración y, por vía de la fe llatio , hacerlas ingresar en el cuerpo de las mujeres.
Los efectos fueron terribles.
En la primera oportunidad, Mateo Colón había ensayado una infusión de belladona y mandrágora en proporciones semejantes. La víctima era una mammola bien entrada en años, una antigua pupila del prostíbolo situado en el piso superior de la Taverna dil Mulo , una puta vieja llamada Laverda. Había pagado medio florín y, por cierto, era demasiado. Sin embargo, pagó sin discutir.
Antes de engullirse el bocado de su cliente, Laverda se hizo un buche de vino rancio bendecido que tenía la propiedad de mantener alejadas las enfermedades contagiosas y los espíritus demoníacos. El anatomista sabía que aquella costumbre no tenía otro fundamento que la superstición, de modo que no lo creyó inconveniente para el éxito del experimento. Laverda era una mujer avezada para la fellatio ; su destreza estaba favorecida por el hecho de no conservar un solo diente, de modo que el bocado podía deslizarse con gran facilidad, sin ningún obstáculo ni estorbo. El primer signo del efecto de la infusión, lo notó el anatomista inmediatamente: Laverda se detuvo, se incorporó y miró al anatomista con unos ojos llenos de exaltación, de un súbito arrebato de enardecimiento que le coloreó de pronto las mejillas. A Mateo Colón le saltaba el corazón en el pecho de ansiedad.
– Creo que estoy… -empezó a decir Laverda-, creo que estoy…
– ¿Enamorada…?
– …envenenada -completó Laverda, e inmediatamente vomitó todo cuanto albergaban sus tripas sobre el lucco de su cliente.
Después de este desafortunado trance, Mateo Colón preparó una infusión con las mismas hierbas, pero en proporciones inversas: si aquella pócima había conseguido desatar el odio más inconmensurable, invirtiendo las proporciones, por causa lógica, habrían de invertirse los efectos. Andaba por buen camino.
A la semana siguiente volvió a subir la escalera que conducía al prostíbulo. Llevaba puesta la infusión. Los resultados no fueron menos calamitosos. La segunda víctima fue Calandra, una puta joven que se había iniciado en el oficio hacía muy poco. Luego de sufrir un breve desmayo, se despertó y, horrorizada, pudo ver claramente toda suerte de demonios revoloteando en la alcoba y posándose a los pies del anatomista. Estas visiones espantosas poco a poco se desvanecieron, hasta dejar lugar a un persistente delirio místico.
Читать дальше