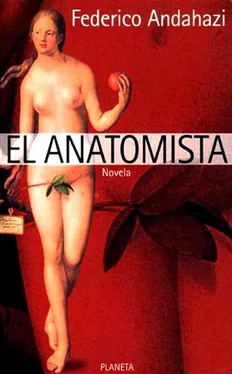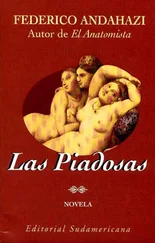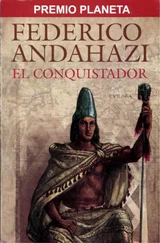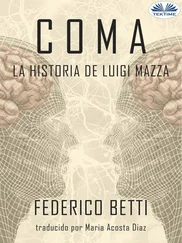No hacía falta revolver el barro milenario, no había que rebuscar en archivos ni en bibliotecas; allí, frente a sus ojos, estaba la pura Antigüedad helénica; dentro de sus pulmones tenía el aire que habían respirado Solón y Pisístrato. Todo estaba en la superficie, a la luz del sol; no había que traducir manuscritos ni descifrar las ruinas. Cualesquiera de aquellos campesinos que caminaban sobre la línea del horizonte estaban tallados por la mano de Fidias, los ojos de cualquier simple tenían el mismo brillo que irradiaba la mirada de los Siete Sabios de Grecia. ¿Qué era Venecia, qué Florencia, sino burdos y pretenciosos remedos? ¿Qué era la Primavera de Botticelli comparada con aquel paisaje que se le ofrecía al pie del Monte de la Acrópolis? ¿Qué eran los Visconti de Milán o los Bentivoglio de Bolonia; qué eran los Gonzaga de Mantua o los Baglioni de Perusa; qué eran los Sforza de Pesaro o los mismísimos Médici, comparados con el más pobre de los campesinos de Atenas? Todos aquellos nuevos señores no tenían más genealogía ni nobleza que la adventicia heráldica que les conferían sus prepotentes condottieri . Si el más indigente mendigo del puerto del Pireo llevaba la noble sangre de Clístenes. ¿Qué era el gran Lorenzo de Médici comparado con Pericles? Todo esto se preguntaba cuando, en la ladera del Monte de la Acrópolis, se quedó profunda y plácidamente dormido.
Empapado de un rocío helado, Mateo Colón se despertó al día siguiente. Junto a él pudo ver los restos de la pequeña hoguera. Intentó incorporarse, pero su equilibrio era tan frágil que rodó por la ladera hasta el pie del monte. Tenía un dolor de cabeza horroroso. Sin embargo, recordaba perfectamente los hechos del día anterior. En rigor, aquellos recuerdos eran más claros que el paisaje que ahora, borroso y confuso, se ofrecía ante sus ojos: nada más que un campo yermo salpicado de peñascos inhóspitos: aquella era su anhelada "Antigüedad". Sintió una profunda vergüenza de sí mismo; no le alcanzaban las manos para santiguarse, ni el alma para pedir perdón a Dios -Único y Todopoderoso- por su inexplicable arrebato de paganismo. Vomitó.
Pero no olvidaba el motivo que lo había conducido a Grecia. En el puerto del Pireo anduvo recogiendo cuanta cosa presentara alguna forma vegetal entre los ladrillos de las paredes de los prostíbulos y de las tabernas donde, entre trago y trago, comerciaban los traficantes de mujeres.
Estaba por mezclar en exactas proporciones las hierbas, raíces, semillas y hongos, cuando pudo enterarse, de labios del mismo comprador, que Mona Sofía había nacido en Córcega. De modo que, siguiendo el apotegma de Paracelso, viajó a la isla de los piratas.
Mateo Colón peregrinaba con la misma devoción con que un penitente marcha a Tierra Santa. Seguía los pasos de Mona Sofía con la mística adoración de aquel que camina la Vía Crucis y, conforme avanzaba, en la misma proporción, crecían su veneración y su martirio. Esperaba encontrar la clave de la Revelación del Misterio que, a cada paso, parecía estar más lejano. Y mientras erraba hacia los tenebrosos mares de Gorgar El Negro, hubiera escrito como su tocayo de Génova a la reina: "En muchas jornadas de espantable tormenta no vide el sol, ni las estrellas del mar: los navíos tenían abiertos, rotas las velas, perdidas anclas y jarcias y bastimentos. La gente, enferma. Todos contritos, muchos con promesa de religión, se confesaban los unos a los otros. El dolor me arrancaba el ánima. La lástima me arranca el corazón. Bien fatigado estoy. Se me refresca del mal la llaga. Ando sin esperanza de vida. Ojos nunca vieron la mar tan alta, fea y hecha espuma. Aquella mar hecha de sangre, herviendo como caldera por gran fuego. El cielo jamás fue visto tan espantoso".
Y con la misma desesperada desazón erraba Mateo Colón a bordo de una goleta frágil como la cáscara de una nuez, que a punto estuvo de destrozarse contra las rocas. Ni siquiera pudo el anatomista tocar las costas de Córcega, porque los piratas de Gorgar el Negro asaltaron la goleta y robaron y mataron a toda la tripulación y a buena parte del pasaje. De milagro salvó su vida: Gorgar el Negro, en el abordaje, había sido herido en un pulmón y Mateo Colón lo curó y le salvó la vida. En gratitud le dio la libertad.
Con el ánimo todavía turbado por las hierbas de los dioses del Olimpo, con el cuerpo enfermo por el frío y la humedad, con el alma rota, Mateo Colón regresó a Padua.
El azar habría de revelarle que navegando hacia el Occidente podía llegarse al Oriente. Como un buscador de especias que tropezara accidentalmente con el yacimiento de oro más esplendoroso, así, como su tocayo genovés, Mateo Colón habría de descubrir su "América". El destino iba a demostrarle que para llegar exitoso a Venecia habría de andar antes por Florencia; que para gobernar el corazón de una mujer, habría de conquistar, primero, el de otra mujer.Y así fue.
De regreso a Padua, lo esperaban dos noticias: una buena y otra mala. La mala tenía que ver con los ánimos del decano.
– Muchas cosas se dicen de vos en Padua -empezó a decirle Alessandro de Legnano-. Y por cierto nada bueno.
El decano informó al anatomista de que Beatrice, la pupila del prostíbulo de la taverna dil Mulo , había sido llevada a juicio y quemada por brujería.
– Os ha mencionado en su declaración -dijo lacónicamente el decano.
Mateo Colón guardó silencio.
– En lo que a mí respecta -continuó el decano-, os llevaría ante la Inquisición hoy mismo -dijo y pudo ver cómo empalidecía su interlocutor-; sin embargo la suerte parece estar de vuestro lado.
Entonces le hizo saber que un cierto abad pariente de los Médici había mandado llamar al anatomista a Florencia. Una señora castellana -viuda de un noble señor florentino, el Marqués de Malagamba- agonizaba y un altísimo duque cercano a los Médici había contratado los servicios del anatomista. Había pagado mil florines por adelantado y otros quinientos por si precisaba la colaboración de un aprendiz o ayudante. El decano consideró una propuesta justa archivar el asunto de Beatrice y los testimonios de Laverda y Calandra, a cambio de los honorarios que ofrecían a su catedrático.
– Partiréis mañana mismo a Florencia -concluyó Alessandro de Legnano y antes de despedir a Mateo Colón, agregó-: En cuanto al aprendiz, con vosotros viajará Bertino. Está decidido.
De nada habría valido una protesta. Mateo Colón se limitó a asentir; en rigor, el decano no le dejaba ningún margen para negociar. Bertino se llamaba Alberto y llevaba el apellido del decano. Nadie sabía con certeza qué parentesco los unía. Pero Bertino era los oídos y los ojos de Alessandro de Legnano, un joven un poco más idiota que su protector, que se habría de convertir en la sombra del anatomista en Florencia.
Inés era la mayor de las hijas del noble matrimonio que habían formado Don Rodrigo Torremolinos, Conde de Urquijo y Señor de Navarra, e Isabel de Alba, Duquesa de Cuernavaca y Condesa de Urquijo. Para frustración del padre, el matrimonio no tuvo hijos varones. De modo que, a causa de su femenina "primogenitud", su pequeña alteza gozaba enteramente de la potestas y de la divitia . Semejante abolengo y linaje, sin embargo, contrastaban con su sietemesina salud, con la pálida fragilidad y su minúscula y mórbida estampa. Como si aquel cuerpecito fuera demasiado pequeño y prematuro para albergar un alma, la niña presentaba un aspecto francamente exánime, no como si la vida la hubiera de abandonar, sino como si nunca le hubiese llegado. La cuna de frondoso capitel que para ella había sido construida por el mejor carpintero de Castilla era tan inmensa que la pequeña Inés resultaba invisible entre los pliegues de seda. Apenas si se revelaba una evidencia de vida en unos horribles estertores que, siempre, parecían ser los últimos. El carpintero, en cuanto hubo concluido la cuna, empezó a construir el pequeño ataúd. Conforme se iban sucediendo los días, la niña iba perdiendo más volumen, si así pudiera llamarse a aquella pura ausencia. La nodriza, viendo que la pequeña Inés no tenía fuerzas siquiera para asirse del pezón, la había desahuciado definitivamente y, al parecer, iba a recibir el último sacramento antes que el primero. Sin embargo, Dios sabe cómo, la pequeña Inés sobrevivió. Poco a poco y como crecen de la nada los tiernos brotes en una rama seca, la niña fue cobrando el color de los vivos. Conforme la pequeña Inés iba creciendo, en la misma proporción, pero inversamente, la fortuna familiar languidecía. Los olivos y las vides de la noble casa que otrora eran las más espléndidas y generosas de toda la península, y de cuya abundancia daba testimonio el escudo familiar, fueron devastados por la voracidad de una súbita peste que, de un día para el otro, arrasó con cuanta cosa presentara alguna voluntad de verdor. Don Rodrigo, arruinado, sin más fortuna que la de su desconsuelo y sus títulos, maldecía el vientre de su esposa que, como los campos enfermos que sólo daban unas inútiles malezas, había sido incapaz de hacer un varón de su sangre que, al menos, pudiera traer una dote a la casa. Estaba visto que lo único que podía engendrar la Duquesa eran niñas escuálidas. Desesperado, Don Rodrigo viajó a Florencia a pedir el auxilio de su primo, el Marqués de Malagamba, a quien, además del parentesco, lo unía, otrora, el cultivo del olivo. El noble español imploró, rogó y hasta lloró. El Marqués se mostró como un hombre de bien, proclive a la compasión y a la misericordia. Le ofreció consuelo, palabras de ánimo y de fe; en cuanto al dinero, ni un florín. Don Rodrigo volvió a Castilla desconsolado. Sin embargo, el verano siguiente llegó un mensajero a casa del contrariado noble castellano. Traía un recado de su primo el Marqués. Para estupor del Conde, el florentino pedía la mano de su hija Inés y, a cambio, ofrecía a Don Rodrigo la suma de dinero que le había pedido el invierno pasado. La propuesta tenía su razón: el Marqués, hombre viudo, no había tenido descendencia, de modo que necesitaba un medio para obtener un varón legítimo, esto es, una mujer. Por otra parte, la unión con la casa de Castilla lo beneficiaba por cuanto, de ese modo, extendería sus dominios hasta la península ibérica. El mensajero partió a Florencia con la afirmación de Don Rodrigo. Inés, a la sazón, tenía apenas trece años.
Читать дальше