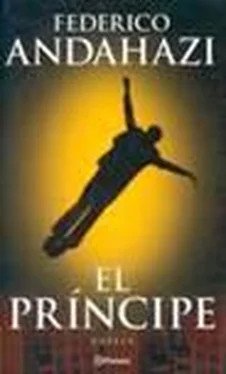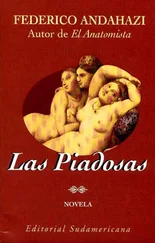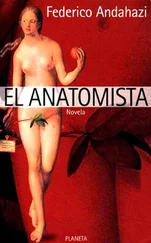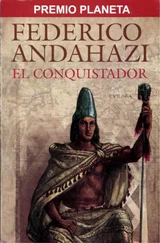Y cada vez que llegaba a un pueblo se festejaba hasta la madrugada como si se hubiera adelantado el carnaval.
Y cada vez que, seguido por sus bestias y cargando la cariátide de su madre petrificada, se alejaba por el camino de los cerros, lo despedían con la misma congoja con la que se celebraban los funerales de los niños.
Y así anduvo hasta haber visitado todos los caseríos que se desperdigaban, como dijes de un collar, alrededor del largo cuello de las montañas. Nunca estuvo dos veces en un mismo pueblo. A su paso había dejado un extenso reguero de promesas únicas y asimétricas iguales a la flor del cardón que abre sus pétalos al viento, esperando el polen dulce del apareamiento.
Y entonces, cuando todos esperaban su regreso, sin que nadie pudiera predecirlo, el Hijo de Wari desapareció de la faz de la Tierra.
Nada volvió a saberse del Hijo de Wari. Nadie lo vio en ninguno de los pueblos que había visitado ni tampoco en aquellos que se alejaban de la falda inhóspita de la montaña. Nadie volvió a ver su furtiva estampa entre los cerros. Y conforme pasaba el tiempo y se dilataba su ausencia, en la misma proporción, iba creciendo el recuerdo de su figura y la añoranza en los corazones tocados por su cetro impar. Su nombre empezaba a pronunciarse en las ciudades a uno y otro lado de las fronteras. En la memoria difusa del anhelo, su magia sencilla se había trasformado en verdaderos milagros; su silencio enigmático era recordado entre los pobres como una prédica vindicatoria; entre los ricos, como un mensaje de eterna prosperidad; entre las mujeres, como una diatriba contra el injusto yugo; entre los jóvenes, como una apología encarnada de la efébea condición; entre los ancianos, como una exhortación a la honra de la vejez; entre los hijos de Inti, como grito de rebelión contra el blanco, y entre los blancos, como un declarado asentimiento al ancestral señorío sobre los descendientes de Atahualpa.
Y así, a medida que se dilataba la espera, cada día que pasaba se multiplicaba el volumen de la desazón y el número de los que guardaban una vigilia esperanzada y paciente.
La materia del príncipe debe estar constituida por la misma substancia de la que están hechas las promesas. El valor de la promesa no ha de estar dado por su cumplimiento, sino, al contrario, por su dilación indefinida en el tiempo. Una promesa cumplida genera en el vulgo, al contrario de lo que indicaría el sentido común, una profunda decepción. No existe obra más magnánima que aquella que reside en la imaginación. La realidad nunca puede superar en perfección a la idea. De manera que cuanto más ideales e irrealizables sean las promesas, tanto más fuerza tendrá en las ilusiones del vulgo. Siempre será mucho más tenido en estima aquel que se presente como un idealista soñador que el que concrete en la realidad sus obras que,irremediablemente, siempre se verán más torpes y deslucidas que la idea que de ellas había generado. Una mujer siempre es más bella, más sublime y deseada mientras nos es ajena. Su encanto disminuye ni bien conseguimos tenerla en nuestros brazos. A tal punto esto es innegable que las propias Tablas de la Ley nos prohiben, no ya a la mujer del prójimo, sino al propio deseo sobre ella. Un objeto nos será apetecible cuanto más se dilata nuestra espera y, al contrario, se desvanecerá el interés sobre él tan pronto como lo poseamos.
La propia figura del príncipe deberá obedecer a este principio. Tendrá que entregarse al vulgo con la misma etérea perfidia de una mujer fatal. Alternativamente deberá mostrarse enamorado de sus subditos y, al día siguiente, evasivo y escurridizo del fervor popular. Nunca un amante puede mostrarse posesivo y mendicante de amor. El príncipe debe proceder como el amante perfecto: si para conservar la estima del vulgo tiene que posponer el cumplimiento de una promesa, habrá de estar dispuesto, también, a privar al vulgo de su propia presencia para hacerla infinitamente más deseable.
Siguiendo los consejos de su tutor, Xavier Huáscar Molina Viracocha, el Hijo de Wari decidió diluirse por un tiempo de este mundo para consolidarse en el espíritu de sus seguidores.
Más de tres interminables lustros permaneció el Hijo de Wari en un hermético retiro. Nadie, ni siquiera su fiel consejero, conoció el recóndito lugar de su aislamiento. Hubo toda clase de especies y rumores en torno a su paradero. Los alfareros, que bajaban para vender sus artesanías al pueblo del otro lado de las montañas, decían que decían los viajantes que iban a la ciudad que decían los que iban al otro lado de la frontera que los que cruzaban el río ancho decían que decían los que viajaban a la capital que decían los que atravesaban el océano que lo habían visto, llevando la estatua de la China Supay a cuestas, seguido por su cohorte de lagartijas, sapos e insectos, haciendo aparecer de la boca de la serpiente aros, alianzas, gemelos, zapatos y toda clase de impares a la espera de su pareja. Decían que decían haberlo visto caminando por las escarpadas laderas de las Rocallosas y bordeando los infinitos precipicios del Himalaya, decían que decían haber visto su paso decidido a través de la cintura de los Urales y entre las cumbres cercanas al Monte Ararat.
Pero éstas no eran más que habladurías. Lo cierto fue que durante tres eternos lustros nadie, absolutamente nadie, volvió a saber de su existencia.
Un lejano día entre los días, desde el sendero que bordeaba los cerros, fue acercándose una silueta que, conforme avanzaba, iba apareciendo y desapareciendo por encima y por debajo de los horizontes sucesivos que imponía el tortuoso relieve del camino. Era un hombre montado sobre una mula de grupa cuadrada y vientre inflamado, cargada con una alforja a cada lado. Todo el pueblo estaba reunido en la plaza en torno a la glorieta. Abúlicos y un poco a desgano agitaban pancartas y banderines que llevaban escrito el nombre del intendente. La banda de vientos sonaba estridente y voluntariosa, aunque parecía no guardar un criterio unánime de armonía ni arreglo a compás alguno. El intendente, mientras ensayaba disimuladamente y para sí los numerosos folios del discurso que se preparaba para leer, cada tanto sonreía y saludaba a la multitud. Nadie había prestado atención al hombre que, lentamente, iba bajando por la ladera del cerro.
Cuando la banda concluyó su irreconocible pieza, dejó lugar al presentador oficial: un hombrecito bajo que vestía un traje raído y que era la voz del pronóstico meteorológico de la radio de la ciudad, aquel que desde hacía incontables años repetía invariablemente:
– Tiempo bueno, cálido y cielo despejado durante el día. Frío por la noche.
Y ahora, en su papel de presentador oficial de los actos de campaña del intendente, no podía evitar un ligero espasmo nervioso en los labios que opacaba su decir cristalino y radiofónico.
El intendente era inamovible como las montañas sobre las que se recortaba su obesa persona, blanco como las nieves eternas que las coronaban y tan antiguo en su función como la memoria del más longevo de los asistentes al acto. Desde siempre, invariablemente una vez cada cinco años llegaba desde la ciudad, leía su discurso -siempre el mismo-, no sin cierta indisimulable aprensión besaba las mejillas de los niños, abrazaba a las mujeres, estrechaba la diestra de los hombres, personalmente servía vino y empanadas, repartía las boletas electorales que llevaban su nombre y, finalmente, se iba antes del anochecer llevándose las voluntades de los lugareños hasta el próximo lustro. El intendente tenía la flotante materialidad de las boyas de los pescadores de los rápidos que bajaban de las cumbres: había sobrevivido en su puesto a las turbulencias más feroces; sabía subirse a los tanques de los vencedores y bajarse a tiempo, cuando la corriente empezaba a cambiar.
Читать дальше