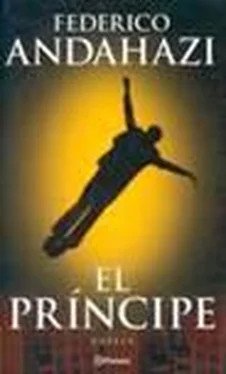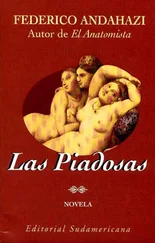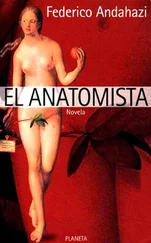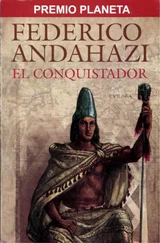– Fíjese -le dijo- lo que andan diciendo los perros de usted
El intendente arrancó el papel de las manos de su interlocutor y, sin que pudiera evitar una mueca de espanto, se derrumbó sobre el escritorio.
Empezaba a caer la noche cuando el balcón de la intendencia se abrió de par en par. La multitud pudo ver al viejo, inamovible como la montaña y tan blanco y eterno como las nieves que la coronaban, que se disponía a hablar. Primero anunció que el reo sería inmediatamente liberado. Y, entre la ensordecedora ovación que rompió en las gargantas, proclamó que, habida cuenta de que él ya era un hombre viejo, habría de ceder su propia candidatura al nuevo conductor. Entonces invitó a salir al balcón al Hijo de Wari para que saludara a los artífices del milagro.
El Hijo de Wari asumió la intendencia y la ejerció acumulando promesas cada vez más ambiciosas. Sin abandonar el viejo poncho que le confería un brío caudillesco, fue cosechando fascinadas voluntades en toda la provincia. Atrás habían quedado los días de los milagros obrados en el vientre de la serpiente. Ahora las obras prometidas eran de tal magnitud que no habrían de caber siquiera en la ciudad. Y la intendencia fue apenas un breve escalón en su rápido ascenso hacia la gobernación.
Gobernó la provincia con la misma llana simpleza de un saltimbanqui. Viajaba por los caseríos perdidos en la montaña, iba a lomo de mula por los estrechos caminos de cornisa, andaba a pie mezclándose entre la gente y volvía a su despacho presidido por la estatua calcárea de su madre, Gregoria Galimatías Salsipuedes, disfrazada eternamente de la China Supay. Era dueño del silencio que suele atribuírseles a los hombres de acción, y de una calma que aparentaba nacer de la templanza. Le gustaba sentarse a la sombra de la galería que daba al patio del palacio y contar dinero. Nada le provocaba un placer más grato que humedecerse el índice de la diestra y acariciar, una y otra vez, cada uno de los billetes que componían los gruesos fajos que luego guardaba en las viejas alforjas de las mulas, en los cajones del ropero, debajo del colchón, en el interior de las cañerías en desuso del baño. Sabía con exactitud cuánto y dónde había en cada uno de los secretos escondrijos. Entraba y salía del tesoro del Banco de la Provincia, cuya presidencia ejercía su viejo compañero de celda, La Morsa, ahora convertido en el Doctor Orestes Morse Santagada; entraba y salía con la misma naturalidad con la que paseaba por los jardines de la gobernación; llegaba a la hora de la siesta montado sobre su mula cuando el sol caía vertical despojando a las cosas de su sombra, se apeaba, quitaba las alforjas del apero, entraba y se encerraba con el doctor Orestes Morse Santagada a conversar envueltos en la fresca penumbra metálica del recinto del tesoro, olía largamente los fajos de billetes recién llegados de la capital, degustaba el perfume de la tinta fresca y el papel nuevo, acariciaba el suave relieve del rostro ceñudo del ilustre enmarcado en sellos de agua rllenaba las alforjas hasta colmarlas, se despedía de su amigo y, finalmente, volvía al Palacio de la Gobernación.
Contra su voluntad pero a favor de lo que le dictaba el sentido común, el Hijo de Wari decidió que no le quedaba más remedio que formar una familia. Había notado que cuanto más numerosa era la progenie de un hombre, tanto mayor era su prestigio. De modo que una noche montó su mula y preparó el apero para dos personas, bajó hasta la ciudad y entró al pequeño y único burdel que había en quinientas leguas a la redonda. En la penumbra que lo teñía todo de un rojo anonimato, pidió que le presentaran a las pupilas de la casa y, cuando todas estuvieron formadas delante de él, sin siquiera mirar, extendió el brazo y dijo:
– Esa.
La patrona le preguntó por cuánto tiempo la iba a querer, a la vez que tintineaba las fichas. El hijo de Wari pensó un momento y contestó:
– Calcule unos cincuenta años.
Entonces puso las alforjas sobre el mostrador y apiló prolijamente todos los fajos de billetes que contenían, tantos como nadie jamás había visto ni nunca habría de ver en toda su vida. Caminó hacia la elegida, la tomó de la mano, sin mirarla le ordenó que montara la mula y se la llevó. Por la mañana se hizo casar en la parroquia de la gobernación y, por la tarde, fue a la Casa de Expósitos a buscar al resto de su familia. Salió del orfanato con ocho niños, todos varones de distintas estaturas, a los que habría de presentar como hijos legítimos.
Su mujer se llamaba María de los Perros Amor. Su oficio era tan antiguo como el recurso del eufemismo; en adelante habría de presentarla como artista de variedades. Los nombres de sus hijos jamás pudo recordarlos.
El Hijo de Wari llegó a ganar fama entre los gobernantes extranjeros. Firmó contratos con las Repúblicas más remotas, selló acuerdos con las coronas más poderosas, estableció convenios con los emiratos más prósperos, concretó pactos con las teocracias más antiguas.
El año en que entraron en colapso los sumideros londinenses, a causa de la sobreingesta de papayas llevadas desde el Caribe, las autoridades sanitarias de la Corona no sabían qué hacer con los excedentes cloacales que amenazaban inundar al mismo Palacio de Buckingham. Verdaderos ríos de mierda brotaban desde las alcantarillas y avanzaban sobre las distinguidas tiendas de South Kensington. A la iluminada imaginación del Doctor Orestes Morse Santagada, la Provincia adeuda una de las páginas más exquisitas del comercio internacional. Enterado del desastre, el viejo compañero de celda del gobernador elevó a la Cancillería un borrador del proyecto. La propuesta que llevaba no podía ser más provechosa, según afirmaba la nota formalmente presentada: la Provincia estaba dispuesta a recibir los excedentes cloacales, a los que nombraba con el curioso eufemismo de "fertilizante". La Corona mostró un tibio interés en la propuesta, pero notificó que, por supuesto, no estaba dispuesta a donar generosamente el valioso fertilizante. Entonces el Hijo deWari ofreció a cambio de las cincuenta mil toneladas de abono, todos los yacimientos de cobre y todas las minas de plata de su Provincia. La Corona redobló la apuesta y propuso que, además de los yacimientos de cobre y las minas de plata, la Provincia se comprometiera a que todas las cosechas que dieran los áridos suelos abonados con su "fertilizante" fuesen exportadas a la ínsula a la mitad del precio que fijara el mercado y, luego, que toda la producción manufacturada con el producto de las cosechas fuera reimportada a la Provincia según los precios estipulados por el mercado libre.
A los dos meses de sellado el acuerdo, la lejana provincia caída del mapa ingresaba al Mundo recibiendo cincuenta mil toneladas de mierda de pura cepa británica.
Éste y otros actos de gobierno volvieron la mirada de todos los gobernadores sobre el Hijo de Wari. El mismo Poder Ejecutivo Nacional miraba con una mezcla de recelo y secreta admiración al ascendente mandatario que, envuelto en su poncho de vicuña, iba ganando las páginas centrales de los diarios. Los embajadores de las potencias viajaban hasta la falda de los cerros a reunirse con el más famoso de los dirigentes, que, paradójicamente, se desplazaba a lomo de mula. Los mandatarios que visitaban al Presidente no volvían a sus países sin antes hacer, aunque más no fuera, una breve escala en el Palacio de la Gober nación perdido en la montaña. A la sombra de la galería, rodeados de vicuñas que pastaban en los jardines, los secretarios sostenían las carpetas que contenían las fojas de los contratos. La Corona estaba dispuesta a contribuir al florecimiento de la pujante Provincia aun a expensas de resignar parte de su territorio colonial. Entonces propuso ceder al Estado Provincial la fértil isla de Inanga Tog, al sur del Cabo de las Lágrimas, a cambio de las sedientas tierras que contenían los desérticos salitres y las inhóspitas minas de plata sepultadas entre los cerros. Se firmó el acuerdo. La virgen fertilidad de la isla de Inanga Tog nunca pudo ser explotada: los nativos se devoraron crudos a los criollos propietarios días antes de que un maremoto la borrara del mapa. Pero, como quiera que fuese, el gobernador había llevado las extensiones de su Provincia hasta los confines del planeta, hasta las mismísimas profundidades del océano.
Читать дальше