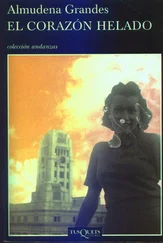Entonces sonó el timbre. Escogí un trébol relajante, era inevitable, y lo dejé caer en la bañera. Antes de salir al pasillo me miré en el espejo, de pasada, y contemplé una sonrisa de la que no era consciente. Tengo madre, recordé, y seguí sonriendo, pero a conciencia.
Me la encontré en posición de alerta, el cuello tenso, la barbilla alta, la espalda erguida con desprecio de las almohadas, y la yema del pulgar acariciando nerviosamente el pulsador de la pera de baquelita blanca que sostenía en la mano derecha, pero ya ni siquiera podía recordar cuántos años habían pasado desde que alguno de estos gestos logró inquietarme por última vez, así que me dirigí a ella sin atravesar siquiera el umbral de la puerta.
– ¿Qué quieres, mamá?
– Berta, hija… -en ese momento me miró e hizo una pausa dramática, como una escala intermedia en el viaje que estaba a punto de transportar a su voz desde una premeditada autocompasión hasta una no menos premeditada perplejidad-, ¿por qué llevas puesto el albornoz?
– Porque estaba a punto de meterme en la bañera, mamá.
– Lo siento, hija, no lo sabía.
– Sí lo sabías -pronuncié las palabras despacio, sin alterarme, con el acento que animaría los labios de una estatua. Tampoco podía acordarme ya de los años que habían pasado desde que renuncié, no ya a exhibir cualquier dosis de dureza, sino simplemente a expresarme ante ella, una inversión perpetuamente inútil-. Te lo he dicho hace un momento, cuando he subido a llevarme la bandeja de la cena.
Entonces, súbitamente, se desmayó sobre las almohadas, resbalando por la pendiente de su blandura hasta quedarse tumbada, y dar paso así a una secuencia de movimientos que yo había contemplado miles de veces. Primero cerró los ojos. Luego, apretó la mano izquierda contra su frente como si sospechara tener fiebre. Por último, suspiró.
– ¡Ay!
No le pregunté de qué se quejaba, porque sabía de sobra que no le dolía nada. Quejarse era su manera de demostrarme que se daba cuenta de que la había pillado en falta y que le daba exactamente lo mismo.
– ¿Qué es lo que quieres, mamá? -insistieron mis labios de mármol-. Se me va a enfriar el agua.
– Abre la ventana, por favor, ¿quieres, Berta? Tengo mucho calor, me estoy ahogando, no puedo respirar…
– ¡Pero si estamos en marzo! Fuera hace frío, no puedo… -Sus chillidos me impidieron terminar la frase.
– ¡Quiero que abras la ventana! ¿Me oyes? ¡Abre la ventana, abre la ventana, abre la ventana!
– Mamá, te vas a poner…
– ¡Nada! -seguía chillando con la voluntariosa terquedad de una niña pequeña, malcriada-. ¡Nada! No me puedo poner peor, porque me estoy ahogando. Me muero, me muero, ¡me muero! ¿Es que no lo entiendes?
– Mamá…
Renuncié a terminar la frase y me resigné a dar la noche por perdida, como había perdido aquel día, tantos días, años enteros a su lado. Abrí la ventana y salí de la habitación sin decir nada.
A las nueve y once minutos, me metí por fin en una bañera llena de agua muy caliente, pero incapaz ya de humear. A las nueve y dieciocho sonó el timbre. A las nueve y veintiuno sonó el timbre. A las nueve y veintitrés sonó el timbre. Salí del agua, me puse el albornoz, mi madre tenía frío, cerré la ventana y bajé las escaleras corriendo, como si el baño interrumpido se hubiera convertido en una prioridad esencial. Debía de serlo, porque no se me consintió permanecer en él más de diez minutos. Mientras el timbre volvía a sonar, tiré del tapón y abrí otra vez el grifo del agua caliente para restablecer la temperatura. Los timbrazos se habían convertido en un concierto de ruido histérico cuando coloqué de nuevo el tapón en su sitio y, dejando el grifo abierto, acudí a descubrir que mi madre se ahogaba, se moría, no podía respirar. Abrí la ventana y, en contra de mis propias previsiones, descubrí que aquella noche -será la regla, pensé- me costaba trabajo conservar la calma. A mi vuelta, encontré indicios de humo, pero no me felicité por ello, ni siquiera me acordé de Arquímedes. Llorando de rabia, me quité el albornoz, lo tiré contra el armario, y me desplomé en el agua con un solo gesto, cayendo sobre ella como si fuera sólida, como si acabaran de fusilarme al borde de la bañera. Las matemáticas no son una opinión. Con esa frase solía contrarrestar las argumentaciones de esos alumnos desaforadamente imaginativos, los más brillantes, que se empeñaban en disentir de axiomas y teoremas partiendo de su propio método. Pero las matemáticas no son opinión, y todo cuerpo sumergido en un líquido pierde una parte de su peso, o sufre un empuje de abajo arriba, igual al volumen del líquido que desaloja, así que el suelo del cuarto de baño se inundó con el exacto volumen del agua que mi cuerpo había desalojado al sumergirse. Me quedé mirándolo sin hacer nada, sumida en la desolación más absoluta, hasta que una nueva tanda de timbrazos puso el punto final a aquella dilatada secuencia de desastres. Ahora, con la ventana cerrada, mi madre se dormiría, y yo podría disponer de mí misma durante un par de horas, las justas para ver una película en la televisión después de haber exterminado el charco que brillaba sobre las baldosas.
Entonces, gracias a Arquímedes y a la formulación más aproximativa y grosera de su principio, esa gota que desborda el vaso del dicho popular, recordé un detalle que había permanecido enterrado en el último rincón del olvido más profundo durante todos los largos y estériles años de mi vida de mujer adulta, y me estremecí de nostalgia, y de desconcierto.
– ¿Qué hago yo aquí? -me pregunté a mí misma en voz baja mientras, absorta en mi memoria y completamente sorda al estruendo que me reclamaba, ganaba muy despacio cada escalón-, ¿qué hago yo aquí, si yo, hace treinta años, decidí cambiar de madre?
Piedad era de estatura mediana, más baja que alta, y robusta sin llegar a ser gorda, un cuerpo redondo de carne dura, tan dura que mis dedos jamás acertaron a darle un buen pellizco de esos retorcidos, pellizquitos malagueños los llamábamos entonces. Ella sí me pellizcaba, jugando, para hacerme rabiar, pero luego me besaba, me daba cientos, miles de besos, en el pelo, en la frente, en las mejillas, besos rotundos, su boca clavándose en mi cara hasta hacerme casi daño, y besos sonoros, los labios fruncidos para emitir un pitido agudo y crujiente, besos sueltos o series de seis, siete besos breves y ligeros, cálidos y dulces, nadie, nunca, me ha besado tanto como Piedad. Sé que cuando yo nací todavía no había empezado a trabajar para mis padres, y sin embargo, apenas conservo recuerdos de mi infancia que no le pertenezcan también a ella. Piedad me despertaba por las mañanas, Piedad me vestía y me peinaba, me daba de desayunar y me hacía el bocadillo para el recreo antes de llevarme al colegio. A la salida, por la tarde, me estaba esperando con la merienda al lado de la verja, y si tenía tiempo, me llevaba al parque, y luego me quitaba el uniforme, y me ponía un babi, y me daba lápices y un cuaderno para que dibujara en la mesa de la cocina mientras ella terminaba de planchar, repartiendo su atención entre el trabajo y los consultorios sentimentales de la radio, el transistor siempre encendido, siempre a mano. Piedad me bañaba y cenaba conmigo, me obligaba a lavarme los dientes y me arrastraba hasta la cama, y se sentaba en el borde a contarme unos cuentos muy raros de pastores y de ovejas, en los que no había princesas, ni siquiera niños y niñas, sólo mozos y mozas que comían pan con tocino, y las brujas no tenían poderes pero eran unas mujeres muy malísimas y muy avaras, que en vez de echar maldiciones subían las rentas todo el tiempo, y no había hadas, y por eso los buenos perdían casi siempre, pero a pesar de todo, a mí me encantaban los cuentos que se sabía Piedad, quizá porque nadie, nunca, me contó otros.
Читать дальше