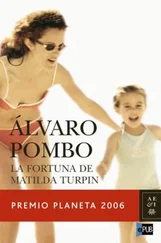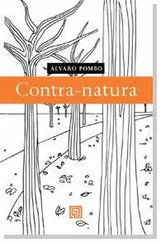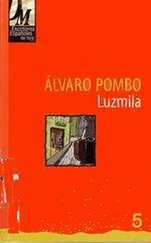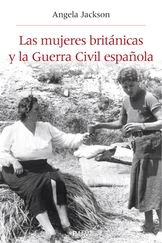¡Todo lo anterior dará idea de hasta qué punto tomaba yo, aquellos años, la brillantez y la excentricidad de tía Lucía por una efectiva capacidad de analizar las situaciones y tomar decisiones apropiadas. Me equivoqué como sólo se equivocan los hiperbólicos, los entusiastas, los amantes…!
Era un acontecimiento firmemente asentado en las tablas de mareas que publicaba diariamente el Diario de Letona y, por lo tanto, presente en todos los horarios, no sólo en los oficiales del puerto y de la Comandancia de Marina, sino también en la cronometría individual de cada uno de nuestros relojes. Aquel día, el Letona empezó a divisarse en la última línea de alta mar, un punto férreo a las diez de la mañana, que aumentó de volumen poco a poco, humeante, hasta embocar ya la canal y pasar frente a nosotros, visible ya con todo lujo de detalles, en dirección a Letona. Tres largos bocinazos. Se arracimaban los pasajeros en los puentes. Se les veía saludar alborotados sin que se les pudiera entresacar del todo, uno por uno, ni siquiera con prismáticos. No hacía falta comentar, ya se sabía que más o menos media milla antes de llegar a nuestra altura había empezado lo peor: embocar por el sitio exacto la canal: una maniobra que requería la pericia combinada del capitán del buque y la de las tres lanchas de los prácticos del puerto de Letona más la nuestra, de San Román, donde iba en pie, junto al timonel, don Virgilio Uribe, el práctico de San Román, que se movilizaba especialmente con ocasión de la llegada o de la salida de los buques de La Trasatlántica. Porque, a diferencia de los prácticos de las otras lanchas que acudían a recibir al Letona desde el puerto de Letona -y a las cuales, desde la proa del trasatlántico, se echaban cabos al empezar a ir el buque a contramáquina-, la misión de don Virgilio era hacerle entrar sin encallar. Por eso su lancha no tenía un puesto fijo, sino que se adelantaba o retrasaba respecto del Letona y de las otras, voceando las instrucciones y las órdenes por megáfono. Y es que la canal, exactamente, sólo la tenía toda entera en la cabeza en movimiento don Virgilio Uribe: la mar cambia todos los datos por sí sola de un día para otro. Y sobre todo los cambiaba en la canal, cuyas batimetrías dependían no sólo del trabajo de la draga, sino del estado de la mar en combinación con las subidas o las bajadas -dependientes de la luna- de las mareas, examinadas diariamente, mensualmente y anualmente, y a mayores de la escollera que recorría, todo a lo largo de la playa de El Raposo, casi la longitud de la canal entera, echando espumarajos incluso en días de calma chicha, a consecuencia de la posición, a ras de superficie, de los escollos y los arenales sumergidos, los afilados dientes de las rocas espumeaban amarillos señalando, con su quebrada línea intimidante, todo el lado de la canal, que el casco del Letona , una vez dentro, no nos dejaba ver desde nuestro lado de la costa. Era una excitación insoportable a la vez que una tensión insoportable, que sólo experimentaban, además de nosotras y los prácticos, en el puente de mando, el timonel, el capitán y los oficiales de servicio. Fondear llevaba un tiempo, que parecía interminable, y del cual se había extirpado, por principio, todo vulgar concepto de urgencias y de prisas. Es imposible fondear con prisa un buque del tonelaje del Letona , y menos en un puerto como el puerto de Letona, frente a una costa tan iracunda y mortal como la nuestra. En nuestros puertos el grumete más novato entiende más de mar que cualquier patrón de yate de agua dulce. Una vez fondeado frente a Letona, subían a bordo el comandante de marina, las autoridades sanitarias y los carabineros, para evitar lo mayor del contrabando. Luego se tendía una escalera de anchos tramos recubierta con un toldo y gruesas maromas para los pasamanos, como quitamiedos, y los pasajeros del Letona empezaban a bajar. Aquella mañana llegaron en dos motoras, echadas al mar del buque mismo. Una primera descubierta, más pequeña, donde venía un oficial y marineros con los equipajes y otros bultos, y detrás la gran lancha, pintada del mismo color, blanco cremoso, del
Letona , que traía a tía Lucía, de pie junto al timón, con un sombrero verde enorme, y un collar de cuentas verdes y un traje sastre color crema, pero no ceñido sino suelto, como ella tenía costumbre. Daba la impresión en todo momento de estar de punta en blanco, elegantísima, y a la vez casualmente vestida con un traje deportivo para dar una vuelta en la motora. Al volver a verla, cada vez más cerca, de pie en la mitad de la motora, con su vieja bolsa de viaje y su traje y su sombrero verde, ondeado por el viento, creí que nunca, ni en el cine, ni jamás, después, tampoco en la realidad, vería a nadie tan resplandeciente, tan emocionante, tan próxima, ¡tan capaz de resolverlo todo casi sin necesidad de explicar nada!
Habíamos acudido a recibirla todos, incluida Fräulein Hannah, que de refilón me fijé que saludaba a tía Lucía brazo en alto. Era la única persona, la única persona en este mundo, capaz de saltar, una vez atracada la motora en las escalerillas verdinosas que ascendían al muelle, sin necesidad de agarrarse como las demás personas, como locas, a la mano, al brazo y hasta al cuello del marinero de servicio.
También aquel día hacía mal tiempo, aunque en aquel momento no llovía. Fuimos andando en un tropel alrededor de tía Lucía, seguidos por el mozo que llevaba lo que parecía ser el único equipaje de tía Lucía además de su bolsón, una caja enorme de cartón, asegurada bien con cuerdas. Subimos a casa en los dos taxis que mi madre había llamado y que nos esperaban a la salida de lo que es el puerto propiamente dicho, a casa.
Siempre tardaba tía Lucía en instalarse una semana poco más o menos. Aquella vez, sin embargo, se instaló enseguida, en lo que quedaba de tarde, tras almorzar en nuestra casa, con nosotros. Recuerdo que al sentarnos a la mesa sentí un escalofrío -un positivo escalofrío como el que se siente en el momento de pescar un mal catarro, una súbita sensación de destemplanza- al darme cuenta de que me había dejado llevar desmesuradamente, imprudentemente, por mi confianza en la pura y simple llegada de tía Lucía, la brillantez de sus llegadas, sin pensar qué pasaría, qué sería lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente que a la fuerza sigue en nuestras vidas a cada uno de los instantes concretos, por inmensos que parezcan. Y qué, en concreto, iba a decir. De hecho, pensé con toda precisión: No va a pasar nada ni va a servir de nada que haya vuelto tía Lucía, porque no sabe una palabra de lo que ha ocurrido con mi padre. Mi madre no es de contar en una carta que mi padre ha vuelto, y tía Lucía, como no es una adivina, no ha podido adivinarlo, y menos adivinar los sentimientos de Violeta. Eso fue lo que pensé, casi exactamente así, mientras tía Lucía se servía graciosamente un par de cucharones de consomé con menudillos de gallina que había hecho Manuela. Cuando Manuela se fue con la sopera, y Fräulein Hannah -que había empezado a oír la bendición junto a la silla de Fernandito- nos dejó y cerró la puerta del comedor, tía Lucía rompió a hablar, como siempre, pero como nunca, porque nunca hasta entonces se había hablado de mi padre como tía Lucía aquella vez:
– ¡Vamos a ver qué me contáis del huésped que habéis tenido este verano, vamos a ver, niños!
– ¿Tú cómo lo sabes? -preguntó Fernandito.
– ¿Cómo crees tú, mi amor, que yo lo sé? Pues porque me lo contó tu madre en una carta. ¿Cómo iba yo si no a saberlo?
– Pues si lo sabes para qué preguntas, tía Lucía, además un huésped no era.
– ¿Ah, no, pues qué era entonces?
– Era papá -dijo Fernandito. Y yo debí de ponerme pálida, o quizá colorada, que en mi caso viene a ser lo mismo. Estaba claro que para tía Lucía lo ocurrido entre mi padre y nosotros sólo era, como máximo, una anécdota, como lo fue la desgracia de tía Nines, como mi propia desgracia (sin que yo entonces lo supiera) lo sería.
Читать дальше