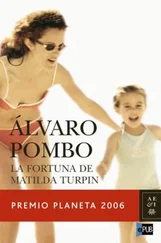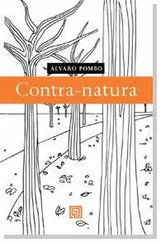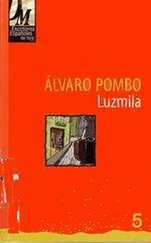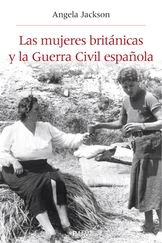Mi padre, efectivamente, como Violeta temía, no reapareció por nuestra casa y supimos, por Manuela, que había dejado su habitación en el Hotel Atlántico en San Román y que había emprendido viaje hacia Madrid sin detenerse siquiera en Pedraja en la casa de sus padres, donde aún vivía su hermana mayor, Teresa, que se ocupaba de la propiedad familiar.
La conversación con Violeta me había desconcertado mucho más profundamente que la agresividad de mi padre. Casi de inmediato, una vez que le conté a mi madre lo que mi padre decía de nosotras, pude situar a mi padre, con ayuda de la sensatez materna, en una perspectiva, si no justa, por lo menos no unilateral. En esta perspectiva, mi enfurecimiento -lo que consideré odio en un principio- perdía casi toda su importancia. De no haber existido Violeta, la figura paterna hubiera recobrado, al irse, la palidez que siempre tuvo. Pero Violeta existía, y eso significaba que crecía, y que sus sentimientos, a los trece años, eran parte esencial en nuestros sentimientos, el sentimiento con que toda la casa, todos nosotros, nos sentíamos vivir. Así, no podía yo sentirme a gusto con mis propios sentimientos por mi padre si los de Violeta eran tan diferentes de los míos como parecía por lo que contó, intercalando para contarlo a la madre María Engracia, un recurso característico de lo tímida que Violeta era y de la intransigente hermana mayor que debía yo de resultar entonces. Que tuviéramos que sentir todos lo mismo era una de mis convicciones juveniles más absurdas pero más profundas. Con ocasión de aquella divergencia sentimental (que quedó, por cierto, inexpresada o trasladada a la obligación de querer a nuestro padre, como decía la madre María Engracia), descubrí el temor que yo tenía a que nuestras vidas no pudieran continuar hasta la muerte tal y como habían sido hasta entonces. Comprendí hasta qué punto mi padre no andaba desencaminado al censurar nuestra intención -en realidad sólo mía- de mantener siempre a Violeta clausurada en el círculo de nuestros gustos y sentimientos. Comprendí, con desesperación, que no me sería fácil cambiar de sentimientos incluso suponiendo que aceptara que no tenían por qué los sentimientos de Violeta y míos coincidir del todo en todo.
Tan pronto como supe la noticia de la marcha de mi padre, conté a mi madre la conversación que habíamos tenido Violeta y yo. Ésta, por su parte, no había mencionado nada a mi madre, ni siquiera en términos casuales. Mi madre no parecía preocupada por los sentimientos de Violeta, sino, una vez más, por la culpa o la responsabilidad que, por su sistemática omisión de mi padre, podía corresponderle a ella. Mi madre habló mucho menos esta vez, y sin embargo yo tuve la impresión de que lo que ella llamaba «mi responsabilidad en esto» era un modo de expresar no tanto una inquietud por sí misma como por Violeta, y por mí aunque en menor grado, y no tanto ahora como en el futuro. De alguna manera, la pregunta que mi madre se hizo entonces o yo hice, o quizá las dos más tarde nos hicimos, era: ¿Hasta qué punto puede la falta de vuestro padre, que nunca hemos vivido como tal falta, afectar a una chiquilla como Violeta, que descubre a su padre, y descubre que le quiere, a los trece años, si no vuelve a verle nunca más?
El asunto era que -como yo confirmé horrorizada días más tarde- mi padre adquirió automáticamente, en la sensibilidad de Violeta, el papel romántico de un novio imposible. A la fascinante aparición de mi padre, siguió, a ojos de Violeta, su desaparición como una fatalidad inexorable. El hecho de que no pudiera remediarse aquella ausencia no impedía que la figura de aquel hombre regresara una y otra vez en forma de ensoñaciones o recuerdos, no por fragmentados o por inexpresados verbalmente, menos vivos.
Llovía. En el parte de Radio Nacional anunciaron un otoño de borrascas, cuando en todo el interior de la provincia, y sobre todo a lo largo de la costa, no amainaba el temporal desde los primeros días de septiembre. Hubo que encender quince días antes que otros años la chimenea grande y la de la salita de mi madre, y las estufas de los cuartos nuestros a partir de las seis de la tarde dejarlas encendidas, para caldear siquiera un poco los cuartos de dormir y quitar lo mayor de la humedad, que rezumaba en las paredes que daban a la calle. Y no cerraban las contraventanas bien, resecas del verano y empapadas de pronto hasta los tuétanos, que encajaban mal y crujían como las cubiertas de los barcos, los deformados pataches carboneros que hacían el cabotaje en nuestra niñez todavía y fondeaban en la rada nuestra. El vendaval, que tenía sus horas de arreciar y de amainar, como el humor de tía Lucía, zarandeaba los cuartos de arriba y los aleros y las buhardillas y hasta el firme paso de Fräulein Hannah, que cuando se ponía el tiempo así calzaba sólo botas de montaña o zuecos, para andar por el jardín, lo mismo que Manuela. Aquel par de zuecos de las dos y nuestros tres pares de katiuskas se dejaban al entrar por la puerta de atrás en un vestíbulo pequeño de entrada a la cocina, con otra puerta a la izquierda, una puerta alta, con montante de cristal, que daba a la despensa grande donde mi madre colgaba los chorizos y las morcillas, y las legumbres, la harina, el azúcar, además del jabón verde y las velas, lo esencial para resistir sin salir un mes entero y hasta un invierno entero si, como Fernandito aseguraba, arrancaba el puente la marea y nos convertíamos de verdad en isla, o la flota inglesa, con sus maniobreras embarcaciones de la piratería, nos sitiaba, y el comandante de marina de San Román colgaba ahorcado de la torre de la iglesia con todos los marineros de la comandancia, y la Guardia Civil no podía socorrernos, sitiada en la casa cuartel defendiéndose sólo con mosquetones y pistolas del cañoneo incesante de los destructores grises y salvajes de su Graciosa Majestad Británica. Era, por consiguiente, deliciosa aquella cerrazón meteorológica que exaltaba los colores del otoño, acumulándolos, al atardecer, cada día más corto, contra el cardenillo y contra el cobre y contra el gris del fondo, azuleándose lo poco rojo, lo poco anaranjado que quedaba del sol entre el color violeta de los nubarrones, que presagiaban más lluvia y cada día menos luz que el día anterior, para el próximo día, si Dios quiere, que quizá se pusiese tan mal todo el asunto y la velocidad del huracán incrementase tanto que fuese peligroso asomarse, casi, a una ventana. Y por supuesto recorrer los tres kilómetros que había entre nuestra casa y el colegio: el otoño traía toda clase de indulgencias, como estudiar con guantes para evitar los sabañones, de tal suerte que los lápices se resbalaban y rodaban, y la luz se iba con frecuencia, porque el tendido eléctrico era sólo un cable grueso recubierto de una goma aislante por ser de alta tensión. Y naturalmente, a falta de raíces, los postes grises aguantaban la ferocidad del huracán peor todavía que los árboles desmelenados. Era regocijante el gran invierno que arrancaba las melancolías otoñales como hierba mala y que volvía todo elemental como un dibujo de arboledas y de puertos y de barcos hecho con tinta china sobre papel amarillento, como un grabado cuya belleza, anterior a la informativa precisión de las fotografías, recordaba las melodías entonadas por sólo un instrumentista, la oscuridad de las canciones invernales cantadas por una sola voz, una soprano.
Era el tiempo de decir mi madre: «Lucía está al llegar.» El tiempo de aprovechar nosotras dos sábado y domingo para ir con todas las escobas y los recogedores y los cubos y los trapos de polvo y la escalera a preparar la casa a tía Lucía, quitar las fundas recubiertas de maravilloso polvo tenue en las frías estancias de la casa aquella, tan absurda, perpetuamente entre dos luces, incluso a mediodía. Recuerdo que aquel año, sin embargo, la inminente reaparición de tía Lucía no contenía sólo, para mí, el encanto de oír relatos nuevos, nuevas o antiguas -casi daba lo mismo- anécdotas de Tom Bilffinger, o los viajes que hacían ellos dos, historias de expediciones a Estocolmo, donde empezaba a nevar a principios de septiembre y relucían dorados, entre la niebla, bloques elegantísimos de casas, únicamente de tres o cuatro pisos, entre las campanadas de los campanarios puntiagudos de las parroquias luteranas y los primeros aguafuertes con fondo color sepia de sus larguísimos inviernos. Tía Lucía arrastraba consigo la fabulosidad de todos aquellos lugares y estaciones sin realmente darse cuenta, evocándolo todo ello al hablar de casi cualquier cosa. Todo ese gran tapiz de los relatos y de los personajes que tía Lucía parecía transportar consigo, como un aura profunda, un fondo inmaterial, regocijante y al mismo tiempo misterioso, no era lo único que aquel año deseaba yo con vehemencia. Deseaba también que el alegre vigor, un tanto turulato, de la presencia de tía Lucía yendo y viniendo de nuestra casa a su casa, cerrase el sumidero, a la vez camuflado y visible a simple vista, que la reciente aparición y desaparición de mi padre había dejado en la conciencia de Violeta.
Читать дальше