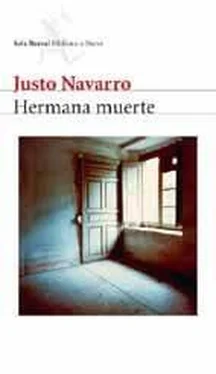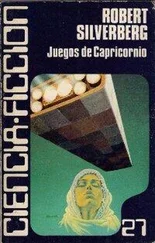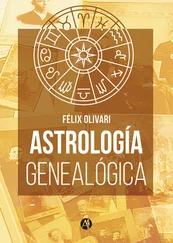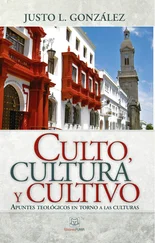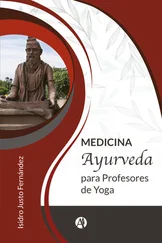Yo deseaba que aparecieran tío Adolfo, Schuffenecker, el coronel de la nuca vigorosa, y coincidieron con la boca y la nariz y las manos del recién llegado: vería a mi padre materializarse ante mis ojos, aquí la nariz y allí la nuca y más allá las cejas y la espalda, y la voz sonando como salida de un magnetófono, como pruebas mandadas por los secuestradores a los familiares de su víctima, testimonios de que sigue con vida. «¿Me permiten que fume?», preguntó el caballero. «Haga lo que quiera», respondió mi hermana. «Estoy dispuesto», dijo el hombre dijo el hombre con la amplia sonrisa que pertenecía a mi padre. ¡Hacía tanto tiempo que mi padre no fumaba! Los fuertes dedos afilados de uñas pulidas acercaron con suelta exactitud el cigarrillo a la boca. Callábamos y oíamos, sepultado bajo el ruido de las obras, el crujir de los muebles en las habitaciones, la inhalación del humo del tabaco. «¿Volverá usted?», preguntó entonces mi hermana con tono de despedida, aunque Devoto -así se llamaba la encarnación de las manos de mi padre- aparentaba sentirse muy cómodo. «Lo estoy deseando», contestó Devoto poniéndose de pie como un autómata. «Lo espero, señor Devoto; hoy me debo a otras obligaciones», dijo mi hermana. ¿Otras obligaciones? La entendí cuando, sucesivamente, irrumpieron en el jardín el Renault de tío Alfonso, un Rover magnífico conducido por Schuffenecker, el Ford del coronel.
La vida intrigante de mi hermana crecía en proporción directa al aluvión de propaganda de hoteles que surgía por sorpresa en mi casa: no era difícil encontrar sobre el televisor o la radio, en vasos, rincones nunca limpiados, en el hueco de un zapato sucio, un cenicero del motel Monterrey, fósforos con publicidad impresa, una toalla en el paragüero con el monograma del hotel California. «¿Puedo pedir un taxi?», interrogó la boca que era de mi padre. «No tenemos teléfono», le dijo mi hermana a Devoto, sosteniendo entre los dedos el cable cortado del aparato que destellaba sobre el velador. Vi alejarse a Devoto entre la polvareda y las explosiones de las obras, encogido, a pesar de la prestancia fingida, como una pupila que recibiera de golpe un alud de luz, el choque de un foco de interrogatorios. Buscaba un taxi como otros buscan, a medianoche, una farmacia o un bar.
Convencí a Schuffenecker para que me diera una vuelta en el Rover y le pedí a mi tío Adolfo que nos acompañara: unas miradas imperiosas de mi hermana que hablaban, explícitas y compasivas, de mi desvalimiento de huérfano, forzaron a los visitantes a satisfacer mi deseo. El Rover puso a prueba sus amortiguadores entre montañas de restos de inmuebles derruidos, sorteando hormigoneras, apisonadoras y excavadoras, mientras yo, en el asiento trasero, clavaba los ojos en la espalda de mi padre y oía su voz: Schuffenecker, al volante, explicaba pormenorizadamente a tío Adolfo las ventajas del espléndido coche en el que viajábamos. «Sin embargo», dijo Schuffenecker, «no son los automóviles mi pasión, sino los libros». Decidí intervenir en la conversación para ganar tiempo: quería beneficiar al coronel; una nuca como la suya sería difícil de recuperar si la perdíamos. «Yo quiero ser novelista», dije. «¿Novelista?», preguntó extrañado tío Adolfo, que sabía perfectamente que mi vocación era la de explorador submarino. «Sí», aseguré mientras me preguntaba cuántos minutos necesitaría mi hermana para escaparse con la nuca de mi padre; «me he inventado ya treinta novelas». «¿Treinta novelas?», fingió interesarse la voz de mi padre. «Una tratará de un hombre, otra de una mujer joven, otra de una mujer vieja que conoce a una mujer joven, otra de un hombre que conoce a una mujer joven que era amiga de una mujer vieja.» «¿No deberíamos volver a la casa?», me interrumpió mi tío, en el momento en que vimos derrumbarse lo que quedaba de Villa Rosa. «Otra novela trata de mi hermana: es una novela histórica», añadí. Schuffenecker oprimía un pulsador para que chorros de agua regaran el cristal cubierto de polvo del Rover, ponía en marcha los limpiaparabrisas. Parecía que avanzáramos por un territorio en guerra, entre demoliciones, bombardeos y excavadores de trincheras. Atravesamos la cancela de la casa con el consuelo de quien encuentra por fin asilo en la legación diplomática de un país neutral.
Del jardín había desaparecido el Ford del coronel y la casa estaba desierta, aunque la radio sonaba y en la televisión en silencio se veía pedalear a un grupo de ciclistas. Schuffenecker y tío Adolfo se miraban con la desolación de dos estafados que coinciden en la sala de espera de una comisaría, dispuestos a denunciar a un mismo estafador. Entonces, con disimulo, le pasé a Schuffenecker una caja de fósforos con propaganda del hotel Niza: el vendedor de coches usados creyó descubrir en mi cara el gesto cenagoso y torcido de los confidentes policiales. Lo único que se plasmaba en la cara era la inseguridad inevitable del mentiroso que no confía en los resultados de sus embustes. Pero mi estratagema funcionó: Schuffenecker pretextó una nadería y salió disparado a bordo del Rover descomunal hacia el hotel Niza. Me quedé con mi tío, que se ofreció a invitarme al cine. Odio el cine: me parece terrible encerrarme a oscuras con una multitud de extraños. Yo le dije que esperáramos a mi hermana.
Estábamos tan callados oyendo la radio y el ruido de las obras que sentimos el frenazo del coche, las pisadas en el césped y en la gravilla del jardín, la llave entrando en la cerradura y girando, el chasquear de los mecanismos de la cerradura. Apareció mi hermana, pálida como si la hubieran desgastado el clima y el roce con los objetos, lívidos los labios de niña enferma y caprichosa. «Me siento mal», saludó, y ordenó enseguida: «Llévame a la cama.» Iba a acatar su orden -sus órdenes siempre han sido para mí deseos- cuando me dijo: «Tú, no». Y me tendió un billete. «Vete al cine.» Ella no ignoraba mi odio hacia los cines grandes y tenebrosos. «No quiero», le dije, los ojos fijos en los dorados zapatos planos que estrenaba, devolviéndole el billete. «Trágatelo, y lárgate.» «Se encuentra mal», se justificó tío Adolfo, el pie en el primer peldaño de las escaleras que subían a los dormitorios. Fui a la cocina, llené un vaso de agua, hice una bola con el billete y me lo tragué. Pero me quedé en la casa.
A través de la rendija de la puerta vi la espalda desnuda de tío Adolfo como la espalda desnuda de mi padre, no la blanca espalda en la que resaltaba algo de vello cerca de los hombros y que mi hermana enjabonaba con una esponja amarilla y frotaba con la toalla color albaricoque los días anteriores a la noche en que aparecieron los hombres de la ambulancia para cargar con el cadáver del enfermo, sino la espalda que se bronceaba al borde de la piscina las mañanas de sol. Incluso en los largos domingos invernales era capaz mi padre de ponerse el bañador y zambullirse en el agua helada -un jardinero limpiaba entonces la piscina-, y luego se tendía sobre las losas como un atleta agotado por el esfuerzo de los entrenamientos. ¿Volvería mi padre? Me bastaba la presencia escindida de su boca y sus manos, de una nuca, del simulacro de su voz en la voz de Schuffenecker, de la espalda de tío Adolfo, de sus cejas. Me fijé en la ceja izquierda de tío Adolfo, la ceja de mi padre, dormido de perfil, el pecho aplastando las sábanas celestes, en la cama de mi hermana, junto a mi hermana. ¿No aparecería en el futuro alguien que tuviera las piernas y los brazos de mi padre, la frente de mi padre, sus facciones enteras, su energía? Entonces mi hermana tomó entre las manos la cabeza de tío Adolfo y la volvió hacia la pared, como si le molestara que la cara permaneciera girada hacía ella. Luego se irguió unos centímetros y me vio.
Читать дальше