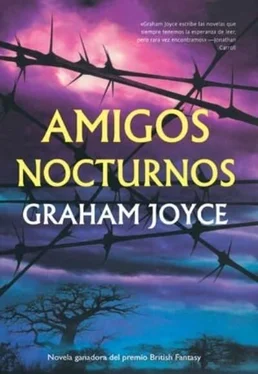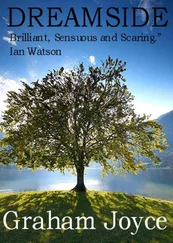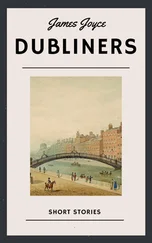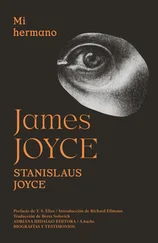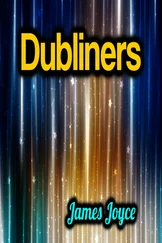– ¡No puedes! ¡No puedes!
Bajó las escaleras, con las aletas de la nariz muy abiertas y los ojos como platos. Apuntó a los chicos con un dedo tembloroso.
– No puedes ser estudiante y tener novios.
– No queremos tener novios -dijo Terry.
Tuvo que echarse hacia atrás con rapidez para evitar el revés de su tío.
Charlie entró en tromba en el salón, agarró un periódico y se desplomó sobre un sillón. El periódico casi ardía en sus manos.
– ¿Sabéis algo acerca de ese novio? -preguntó de nuevo Dot-. ¿Sabéis algo?
– Por supuesto que no fui yo -dijo Alice-. ¿Quién te crees que soy?
– Admitiste haber destrozado la cabaña de equitación aquella vez -razonó Sam.
– Tenía un motivo. Me dijiste que vosotros destrozasteis el estadio de fútbol, ¿no? ¿Prueba eso que habéis pintado por todos lados «Depresivos de Redstone»? De todos modos, ¿por qué iba a hacer yo tal cosa? No soy de vuestra pandilla.
– Sí, lo eres.
– ¿Quién lo dice?
– Yo.
Alice agitó la cabeza.
Esta conversación tuvo lugar tres días después de que descubrieran las pintadas. Tanto Sam como Terry habían recibido otra visita de la policía -esta vez fue un agente local de paisano llamado Sykes-, también Clive la recibió. Sykes vino montado en bicicleta, y quería averiguar lo que Sam sabía sobre el incidente.
– ¿Conoces a una chica que se llama Alice? -preguntó Sykes.
– Sí.
– ¿Tiene ella algo que ver con esto?
– No.
Nev Southall, que escuchaba con los brazos cruzados, interrumpió.
– Es poco probable que sea una chica esta vez, ¿verdad?
– Sí-dijo Sykes mientras sacaba una libreta en la que no había nada escrito-. Pero el amigo de Sam, Clive ha dicho que ha debido de ser esa chica.
– ¿Clive ha dicho eso? -soltó Sam.
– Sí, pero solo después de que encontrásemos la pintura.
– ¿Qué pintura?
– Hemos encontrado una lata de pintura roja escondida en el jardín de Clive.
Así que eso era todo. Pescaron a Clive, había sido él. Fue amonestado oficialmente, aunque no se presentaros cargos. Sykes le dijo que tenía suerte de que no lo llevaran delante de un juez juvenil y le enviaran a Borstal. También le dijo que la razón por la que no le iba a dar él personalmente una buena tunda era porque, a juzgar por las magulladuras en las mejillas de Clive, Eric Rogers ya se había encargado de ello. Sam nunca le dijo a Alice que Clive había intentando echarle la culpa, pero sí se preguntó por qué Clive, el listísimo de Clive, había sido tan absolutamente tonto como para dejar la pintura incriminatoria en la parte trasera de su jardín. Estaba seguro de que Clive no habría hecho algo así. Pero también creía a Alice.
– Jura que no fuiste tú.
– ¿Qué? -dijo Alice-. ¡De acuerdo! ¡Lo juro por lo más sagrado! ¡Lo juro por lo que tú quieras que lo jure! ¿Es suficiente?
Estaban sentados junto al estanque mientras compartían un cigarrillo. Sobre el agua se había formado una fina capa de hielo. Ambos estuvieron de acuerdo en que hacía demasiado frío como para estar sentados, de modo que se fueron cada uno a su casa. Era la última vez que Sam iba a ver a Alice hasta después de Navidad. Se iba con su madre a ver a unos familiares.
– Te veo luego, entonces -dijo Sam.
– Claro.
Se apartó el largo flequillo de la cara. Sam creyó ver que tenía el borde de los ojos ligeramente rojo.
– Te veo luego.
La observó caminar a través del campo helado, con las manos hundidas en los bolsillos de su chaqueta de cuero.
– Alguien lo puso allí -dijo Clive con amargura.
La magulladura sobre el pómulo había cambiado el tono a ciruela y mermelada.
– Engañado como un chino -dijo Terry.
Era una frase que había oído en la tele.
– Pero, ¿quién haría algo así? -dijo Sam-. ¿Quién dejaría la pintura en tu jardín a posta?
– Sí -dijo Clive-. ¿Quién?
Estaban bajo la marquesina del autobús, esperando a que llegase el que iba a la ciudad. La palabra «Depresión» pintada en el lateral de la parada no ayudaba en absoluto. Nadie había hecho nada por librarse de las pintadas, y de hecho, la mayoría permanecerían intactas durante dieciocho meses o más. Clive estaba escandalizado de que la policía, el municipio, el consejo parroquial, o la propia comunidad no hubiesen hecho esfuerzos por limpiar todo aquello. Casi le entraban ganas de limpiar todo o pintar sobre las palabras él mismo, les dijo.
– ¿Por qué? -dijo Terry.
– Porque -escupió- todo el mundo cree que lo hice yo.
– ¿Y por qué no lo haces? -preguntó Sam.
– ¡Estupendo! Si lo limpio sería como admitir todo el asunto, ¿no crees? No importa si las dejo o las limpio. Estoy de mierda hasta arriba haga lo que haga.
– Podrías intentar explicarlo -sugirió Sam.
– Claro -dijo Clive con sarcasmo-. Podría colar una nota por debajo de la puerta de todo el mundo diciendo que no lo hice, pero que debido a mi devoción por este barrio voy a arreglarlo todo. ¡Una idea estupenda!
Sam se ajustó las gafas en la nariz.
– Ya viene el autobús -dijo Terry.
Para cuando llegaron a la ciudad, tras un viaje de veinte minutos, cada uno estaba harto de la compañía del otro. Terry pretendía ir al centro comercial donde un futbolista del Coventry City iba a aparecer para inaugurar una nueva tienda de deportes. Solo por decencia invitó a los otro dos a que lo acompañaran.
– Antes prefiero ver cómo se me congelan los mocos -dijo Clive.
– Sí, últimamente tienes un montón -escupió Terry mientras se marchaba.
Clive tenía una cita con un gran maestro ruso de ajedrez que estaba de visita. El ruso estaba en la ciudad para jugar una partida simultánea con veinticuatro jugadores locales, y Clive se había ganado el ser uno de ellos. De modo que Sam se quedó solo. Permaneció en la parte alta de la ciudad debajo del reloj de lady Godiva, sin saber adónde ir. Había ido hasta allí de manera expresa para completar la fastidiosa tarea de hacer las compras navideñas. Era un día muy frío. Pequeñas corrientes de viento hacían volar fragmentos de escarcha a los que no se podía llamar nieve.
Al dar las doce, el reloj que estaba sobre él comenzó a funcionar. La lady Godiva mecánica avanzó zumbando con paso precario, pero la tercera campanada del reloj sonó a hueco y lady Godiva tembló y se quedó inmóvil de manera inesperada. Sam alzó la vista. El brillante esmalte de la piel de Godiva parecía enrojecido por el frío viento. Tom el mirón acababa de conseguir meter la nariz entre los postigos a medio abrir. El mecanismo, congelado o averiado, continuó haciendo sonar la campana de forma poco eficaz hasta que, antes de acabar su trabajo, dio su último aliento.
Sam miró alrededor. Nadie se había parado a mirar. Los que iban de compras marchaban a toda prisa arrebujados en gruesos abrigos y con los rostros trastornados por el imperativo del gasto vacacional. A nadie parecía importarle demasiado el mal funcionamiento de lady Godiva y de Tom el Mirón, ni siquiera que el reloj de la ciudad se hubiera estropeado. El público simplemente seguía a lo suyo con una dedicación inusitada.
Sam estaba asombrado. ¿Por qué no corría nadie a arreglar el reloj? ¿Por qué no se reunía el gentío de airados y tozudos habitantes de Coventry y formaba una enorme y rebelde melé para demandar una inmediata restauración del reloj de la ciudad? Pero así eran las cosas. Si algo iba mal, simplemente agachaban la cabeza y seguían adelante sin arreglarlo. Le asombraba la capacidad de la humanidad para permitir que algo estropeado quedase sin arreglar.
– No es más que un reloj -dijo una voz detrás de él.
Читать дальше