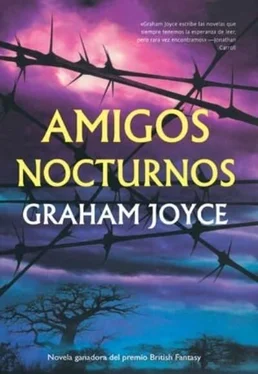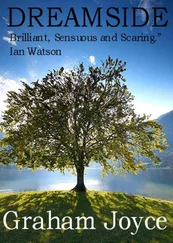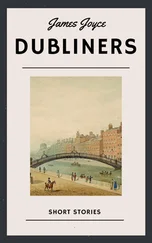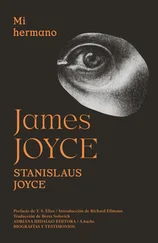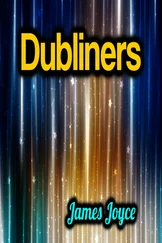Sam se giró. Sentada sobre los escalones del banco que había debajo del reloj, con las rodillas bajo la barbilla, estaba la duende. Sam sintió que las tripas se le hacían un nudo y, por un instante, notó un sonido doloroso en los oídos. La calle se balanceó ligeramente.
– ¿Les preguntaste? ¿Sobre el telescopio?
Llevaba un gorro de Santa Claus rojo y blanco, y se había hecho con una chaqueta de cuero de motera varias tallas grande. Encogida dentro de la chaqueta, con los puños enguantados apretados contra el rostro y la nariz azul por el frío, alzó la mirada aguardando una respuesta. Las mallas a rayas tenían un agujero en el muslo. Un círculo de carne blanca sobresalía del agujero en la estirada tela. Sam miró de nuevo al reloj parado, cerró los ojos muy fuertemente y volvió a mirarla. Aún estaba allí.
– ¿Y bien?
La duende había aparecido una noche con una petición. Quería que Sam les pidiese a sus padres un telescopio para Navidad. No insistió, simplemente señaló que le había ayudado en el bosque. Por eso, dijo ella, Sam le debía algo, y ese algo era el telescopio. Por el contrario, sugirió, si no llegaba un telescopio, prepararía una forma espectacular de exponer el crimen de Sam.
Tembló.
– Me estoy helando. ¿No podemos meternos en algún sitio?
Sam la ignoró y siguió caminando muy deprisa hacia la zona peatonal de tiendas. Ella trotó pisándole los talones.
– ¿Lo has pedido? El telescopio, ¿lo has hecho? Sam no miró hacia atrás.
– Porque como no lo hayas hecho, ya sabes lo que va a ocurrir. Le voy a contar a todo el mundo tu pequeño y sucio secreto en los bosques.
En Nochebuena. Cuando den las doce. Se lo voy a decir a tu familia. ¡Vaya regalo de Navidad! Eso es lo que voy a hacer.
Sam giró de repente y se metió en el gran centro comercial donde el aire estaba viciado y hacía calor.
– Eso está mejor -dijo ella.
– Mamá, papá, la tía Madge, el tío Bill, la tía Mary, la tía Betty.
Cantaba la lista de compras navideñas como una rima u oración para protegerse del miedo. A toda prisa eligió un regalo de uno de los mostradores, lo pagó y avanzó para tomar unas escaleras mecánicas que conducían a otra planta. Evitó a conciencia la planta donde se mostraban los telescopios. Connie ya le había dicho los precios y eran prohibitivos. Sam era consciente de los limitados ingresos de sus padres. Era imposible insistirles sobre aquel asunto.
– Puedo ayudarte a elegir los regalos -dijo la duende mientras corría para mantener el ritmo-. Tengo montones de ideas.
– Papá, tía Madge, tío Bill…
– ¡Mira eso! ¿Sabes? ¡Ese tipo de cosas me incitan a hacer algo violento! ¡Mira eso!
La duende se había detenido y señalaba con un furioso dedo a una esquina de la tienda. Un enorme árbol de Navidad dominaba un extremo del centro comercial, resplandeciente por las luces, brillante, lleno de bolas y guirnaldas doradas. En lo alto del árbol un hada Barbie con un miriñaque blanco agitaba una varita mecánica con una estrella en la punta de manera benevolente sobre las cabezas de los clientes que pasaban por debajo sin darse cuenta. El hada Barbie parecía ser el objetivo del exabrupto.
La duende tenía el rostro rojo y lleno de rabia.
– Tengo ganas de ir para allá y destrozarlo todo. ¡Podría hacerlo! ¡Podría destrozar el puñetero árbol!
Agitó una de sus uñas con forma de sacacorchos en dirección al árbol. Sam vio que tenía los dedos manchados de rojo.
– ¡Pintura roja! -jadeó Sam.
– ¿Qué? -La duende se miró las manos con desconcierto-. Tan solo tengo las manos frías.
– ¿Por qué me estás jodiendo la vida? -siseó Sam-. ¿Por qué? ¿Por qué?
Una mujer mayor cargada de bolsas de la compra se detuvo y lo miró fijamente con la boca abierta. Salió disparado alejándose de la duende.
– ¿Adónde vas? -gritó ella-. Los telescopios están en la siguiente planta.
– Tía Mary, tía Bettie, mamá, papá, tía Madge…
– ¡Espera, pedazo de mierda! ¡Espera de una puta vez! -aulló a través del centro comercial-. ¡A medianoche en Nochebuena! ¡Se lo voy a contar a todos! ¡A todos!
El hombre del tiempo predijo una blanca Navidad aquel año, pero la duende despertó a Sam en mitad de la noche simplemente para contarle que los del tiempo estaban equivocados. Cuando llegó la Nochebuena, aún no había nevado. La casa estaba llena de alimentos típicos de esas fechas: mandarinas, nueces de Brasil, cajas de bombones de licor en envoltorios brillantes de aluminio, latas de galletas, paquetes de dátiles que no se podían tocar hasta finales de febrero… Un árbol de plástico estaba decorado enfrente de la ventana principal.
– ¡Vaya cosita más triste! -Connie miraba llena de dudas al hada que tenían.
La mitad del pelo rubio se le había caído de la cabeza, el vestido blanco estaba amarillento por los años y las alas se habían arrugado de haber estado mucho tiempo guardada.
– Quizá tengamos que conseguirte un nuevo vestido -dijo, acariciándola con afecto.
– No le hables -dijo Sam con disgusto.
– Tenemos que hablar con el hada, ¿verdad? El hada ha estado en su caja todo el año, así que nos encanta tener un poquito de charla, ¿a que sí, hada? ¿A que sí?
– ¿Por qué no ponemos una estrella en su lugar?
– ¡Oh, Sam! No podemos tirar al hada sin más. Ha estado en el árbol desde que yo era una niñita, ¿a que sí, cielo?
– ¡Deja de hablarle!
Lo cual tan solo animó a Connie a embarcarse en un nauseabundo diálogo mientras sostenía al hada como a una marioneta de trapo.
Incluso impostó una voz chillona y persuasiva para el hada que hizo que a Sam le chirriaran los dientes. Fue rescatado de querer actuar con violencia contra el hada del árbol por el sonido de la aldaba en la puerta principal. Un sabor a ceniza le vino a la boca al recordar la amenaza de la duende de revelar su crimen aquella noche.
Por Navidad llegaron muchos invitados, la mayor parte familiares; algunos provocaban bienvenidas más calurosas que otros. Había enormes tías bañadas en perfume con vestidos de flores que dejaban marcas de pintalabios rojo en las enrojecidas mejillas de Sam, y tías delgadas con cara agria y vestidos de catálogo que preferían, gracias a Dios, sentarse en sillas de respaldo duro. Llegaban con los correspondientes tíos, unos gordos y otros flacos, a menudo opuestos a ellas, aunque no siempre. Los tíos gordos se desabotonaban los chalecos y llenaban la habitación con sus opiniones. Los delgados tenían poco que decir aparte de consultar el reloj de pulsera.
Eran la hermana de Connie, tía Bettie y el tío Harold los que habían llegado portando regalos y con el entusiasmo propio de haber tomado un poco de alcohol. Bettie aceptó una taza de té junto con unos bocadillos y otros aperitivos. Harold, que tenía la cabeza calva tan redonda y brillante como las bolas rosas del árbol de Connie, prefirió un vaso de güisqui. Le dieron a Sam un regalo perfectamente envuelto.
– ¡No se puede abrir hasta Navidad! -chilló Bettie como si leyese en voz alta lo que escribía año tras año en la tarjeta.
Intercambiaron besos. Aunque su tía Bettie era una de sus favoritas, el desafío de no limpiarse la humedad del beso de la cara le persiguió hasta que se marchó.
Sam intentó subir las escaleras sin que lo vieran pero no tuvo éxito y le llamaron cuando los cuatro adultos se pusieron a comentar su progreso en la escuela, el número de calzado que usaba y la talla de las camisas. Sam fue el tema principal que estructuró la visita. Los adultos a veces se salían del tema, comenzaban algún chismorreo sobre otros parientes, o Harold, en particular, realizaba algún comentario inexplicable dirigido a Sam que causaba risas en los participantes, pero el tema de conversación siempre volvía a Sam.
Читать дальше