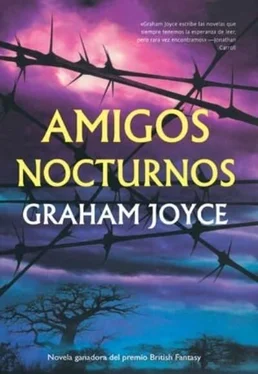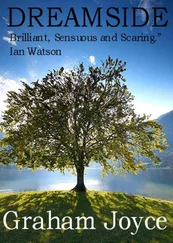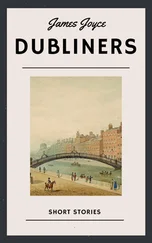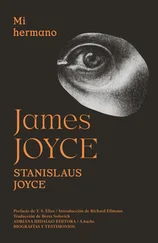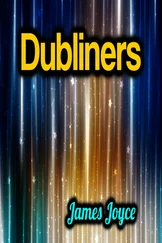Sonó una tos, y después otra, antes de que el reverendo Peter Evington, con los mofletes un poco caídos, ligeramente rosado por el esfuerzo del canto, comenzara el sermón. Sam miró el reloj. Faltaba poco más de un minuto para medianoche. Aunque el servicio no especificaba el momento exacto de medianoche en el que se manifestaba el Espíritu Santo en el mundo, Sam tenía el terrible sentimiento de que alguien sí lo haría. Sintió que una garra de reptil le agarraba las entrañas.
Sam comprobó las ventanas. Los rostros traviesos habían desaparecido, como borrados por el viento helado. En la parte externa de todos los cristales se había formado escarcha. El cielo parecía tan maligno como el aliento de un gigante de hielo. Las palabras del vicario, sin embargo, no ofrecían mucho consuelo. Sus educadas vocales chocaban con la cercanía del acento regional de su congregación, la historia que contaba parecía estancada, hueca de tan repetida, y las cadencias exhaustas de su discurso paralizaban la magia del ritual nocturno. Sam perdió la concentración en las palabras que oía pero volvió en sí por el regreso de los golpeteos, esta vez en la puerta de la iglesia.
No se trataba de porrazos o golpes, sino de una explosión profunda y resonante, estridente y violenta contra el roble. Sam miró a su madre. Parecía más asustada de lo que la había visto nunca, como también otros miembros de la congregación. En el aire flotaba un repentino contagio de temor.
El reverendo Peter Evington se detuvo de manera abrupta. El señor Philips y otro hombre con rostro adusto corrieron hacia la puerta y salieron al exterior. Volvieron tras unos minutos, el hombre del rostro adusto cerró la puerta a cal y canto mientras Philips se adelantaba para hablar con el vicario. Tosió llevándose la mano a la boca antes de volver a su posición de adjunto.
– Creemos que se trata de algunos niños o de algún otro credo que intentan perturbar nuestro servicio -dijo Evington sin alterar la voz.
Sam intentó ofrecerle a su madre una sonrisa tranquilizadora. Connie se agarró el cuello del abrigo y miró alrededor con nerviosismo. Evington aún hablaba cuando volvieron los golpes con más fuerza aún. Las paredes de la iglesia temblaban. Lleno de exasperación, Evington hizo una señal a la organista. Todos se levantaron para cantar otro himno, a gran volumen y con cierto tono histérico. Pero los golpes en la puerta no disminuían. Resonaban por toda la iglesia como cañones apagados, que penetraban las corrientes del himno con golpes profundos, lentos, siniestros. El señor Philips y otros hombres salieron de nuevo mientras los cantantes redoblaban sus esfuerzos. Los golpes continuaron, incluso después de que algunos hombres hubiesen vuelto agitando las cabezas.
Sam sabía en su corazón que podía detener todo aquello. Lo que tenía que hacer era caminar hasta la parte delantera de la iglesia, ponerse delante del altar y confesar. Tenía las manos manchadas de sangre. Tenía que inclinar la cabeza y admitir que había asesinado a otro chico en el bosque. Les confesaría dónde había ocurrido. Los llevaría hasta el lugar. Entonces todo acabaría. La duende ya no tendría un poder tan terrible sobre él, y ella y su corte se detendrían.
Lo iba a hacer. Iba a dejar el libro de himnos y caminar hasta el altar. Miró la cara desencajada y horrorizada de su madre. El libro de himnos se agitaba de manera neurótica al unísono con los de la congregación. Justo cuando se colocó en el pasillo ella alzó la mirada del libro de himnos. Algo en su sepulcral expresión hizo que dejara de cantar de inmediato y su rostro se puso lívido. Ella extendió un brazo hasta tocarlo y le ofreció una expresión confusa.
– El telescopio -graznó él-. ¿Lo has comprado?
Connie asintió. Entonces lo arrastró de nuevo hacia el banco junto a ella, y volvió a sus cantos con mayor y desesperado vigor. Sam sintió que se desvanecía. Volvió a meter la nariz en el libro de himnos y movió la mandíbula al unísono, intentando perderse en el canto, dejando que su débil voz se elevase como un fino humo hasta las vigas del techo.
Los golpes se fueron desvaneciendo. Hasta que por fin desaparecieron.
No hubo más interrupciones, y el resto del servicio transcurrió con normalidad. Al final todo el mundo se saludó y se desearon mutuamente una feliz Navidad. Se fueron marchando uno a uno, y Evington les estrechó la mano a todos, a la vez que les agarraba el antebrazo con su mano izquierda de una manera que hizo que Sam se estremeciera. Nadie comentó lo que había pasado. Era como si prefirieran no admitir que había pasado algo inusual. Pero Sam sabía que algo estaba fuera de lugar. Había cierto tono de pánico, una histeria oculta en las voces de los que se despedían deseándose feliz Navidad antes de volver a sus casas.
– Bueno -dijo su madre cuando dejaron atrás la puerta de la iglesia. Caminaron de vuelta en silencio.
– ¿Cómo ha ido? -preguntó Nev Southall, medio dormido. Había un plato roto lleno de cáscaras de nueces delante de él y la habitación tenía un tufillo a cerveza.
– Adolescentes -dijo Connie con tono tenebroso-. Adolescentes.
22. El día de los regalos
Tras el desastroso día de Navidad tan solo quedaba un paquete sin abrir. Había aparecido bajo el árbol junto a todos los demás regalos empaquetados. Tenía un envoltorio inusual a rayas verdes y amarillas, y lo más señalado era que no se veían pliegues. Los regalos que Sam hacía a los demás, a pesar de todo su esfuerzo, siempre estaban mal envueltos, llenos de arrugas, eran desiguales en los extremos, y estaban atados con tanta cinta adhesiva que a menudo se necesitaban un par de tijeras para abrirlos. Pero el papel que envolvía aquel paquete, una caja rectangular, no mostraba señales de haber sido doblado o pegado.
Estaba claro que era un regalo para Sam. Tenía su nombre sobre el papel pero cada letra estaba escrita con pequeñas cruces. Había algo en el paquete que le hizo sentirse inquieto de manera inmediata, de modo que lo llevó arriba y lo escondió bajo la cama. Entonces volvió para el ceremonial de abrir los regalos, que es cuando todo comenzó a ir mal.
– ¿Qué ha hecho con ella? -preguntó Clive.
Dibujaba sobre un trozo de cartulina con el nuevo espirógrafo de Terry, un juguetito que producía unas hermosas espirales sin necesidad de pensar.
– La llevó un rato como si fuese una broma -contó Sam con abatimiento-, pero después de diez minutos dijo que le sudaba la cabeza.
Estaban sentados en el suelo de la habitación de Terry. Charlie y Dot habían sido los más tolerantes de las tres parejas de padres en un día que hacía tanto frío que ni siquiera consideraron su habitual vagabundeo por las calles. Abajo Dot y Charlie veían una película en la televisión acompañados por Linda y su novio, Derek, que para asombro de todos, tenía veinte años, cuatro más que Linda. Dot y Charlie habían reconsiderado su enfado inicial y decidido que era mejor darle la bienvenida a Derek, y así poder mantenerlo a la vista, en lugar de que estuvieran por ahí en el coche, aparcados en callejones oscuros de noche. Clive y Sam le echaron un buen vistazo a Derek cuando entraron. Era un tipo alto, cargado de espaldas, con patillas largas, una gran nariz y que vestía ropas ligeramente extravagantes. Se definía a sí mismo como mod. Charlie prefería el término «dandy». Más tarde, cuando comentaron que no entendían qué veía Linda en él, fue Terry quien dijo que después de todo «tenía un Mini». Abajo, Derek parecía un poco incómodo cogiéndole la mano a Linda, mientras veía la tele con los tobillos cruzados y sus pantalones bajos, y con un gorro de papel de un paquete sorpresa.
– Así que por Navidad -dijo Clive-, ¿le compraste a tu padre una peluca de plástico de los Beatles?
Читать дальше