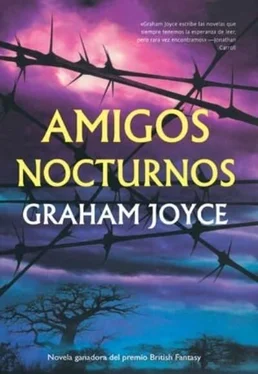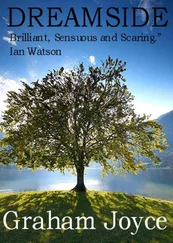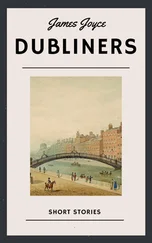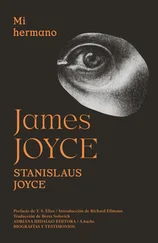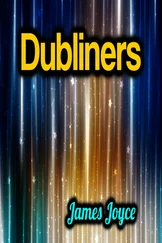– Casi no vengo -dijo mientras le daba una botella de sidra Woodpecker.
– ¿Me das tu abrigo?
– No. Primero mi madre iba a salir. Después no. Después sí. Después no. Entonces alguien llamó rogándole que saliera, que era en realidad lo que quería, así que se fue. Iba a llamarte para decírtelo.
– No tenemos teléfono. ¿Ha ido al club de trabajadores?
– Estás de broma. -Se dejó caer en el sofá y echó hacia atrás sus largos cabellos-. Ni muerta iría a un lugar así. Dios santo, no estarás viendo eso, ¿no?
Apagaron El club del cardo violeta y Alice le mostró a Sam cómo encontrar la onda de la radio pirata Caroline. Alice se sentó en el borde del sofá, con los brazos colgando entre las piernas, con aspecto de poder levantarse y marcharse en cualquier momento. Sam sacó los vasos pero ella los rechazó con la mano.
– Sabe mejor de la botella -dijo y dio un buen trago para demostrárselo antes de pasarle la sidra.
Tras un rato se relajó echándose hacia atrás en el sofá pero sin quitarle ojo. Tenía el hábito de echar la cabeza hacia un lado. Entonces se quitó la coleta soltándose la larga cabellera. El pelo le cayó sobre la cara, y lo miró desde detrás de aquella cortina de cabellos con unos ojos azules muy brillantes. -¿Quieres un pitillo?
– No. Mis viejos no fuman. Lo olerían en cuanto volvieran. Me darían la tabarra.
– Vamos fuera entonces.
Fueron al jardín trasero y encendieron los cigarrillos. Las nubes habían desaparecido del cielo, y la nieve brillaba con un blancor azulado debido a la luna creciente. Hacía frío. Sam sintió el aire helado en sus pulmones. Se quedaron en la nieve y fumaron.
Cuando volvieron dentro, Alice se quitó la chaqueta y agarró la sidra. Sus labios se apretaron contra el cuello de la botella. En la radio sonaban los Kinks tocando Waterloo Sunset.
– Me encanta esta canción -dijo Alice.
– Sí-dijo Sam.
Nunca la había oído antes.
– Eres lento, ¿no?
– ¿Qué quieres decir?
– No importa. Eres lento. Pero está bien. Simplemente eres lento. Sam le contó a Alice lo del paquete sin abrir.
– ¿No sabes quién te lo manda?
– No.
– Bueno, pues ábrelo.
Sam fue a por el paquete al piso de arriba. Se sentó junto a ella en el sofá y le mostró que parecía no tener dobleces o cortes.
– No significa nada. Hay una máquina en una de las tiendas de la ciudad que hace eso. No es para tanto.
Sam estaba decepcionado.
– No lo sabía.
Podía oler su pelo, su piel. Yogur. Sal. Levadura. Aquella fragancia, su proximidad, hacían que le temblaran las manos de manera casi imperceptible.
– ¿Vas a abrirlo?
– No sé. Yo…
– ¿Quieres que lo abra yo?
– No. Lo haré yo.
Luchó contra el papel hasta que tuvo que romperlo. Dentro había una caja de cartón gris bastante deformada. Al abrirla el contenido se deslizó en su mano.
– Parece una bomba -dijo Alice.
– No -dijo Sam contemplando el artefacto-. No lo es. Es un interceptor de pesadillas.
Sam intentó explicarle lo que se suponía que hacía la máquina. Incluso se puso el sensor en la nariz para demostrárselo. Lo que no pudo explicar era quién lo había encontrado, envuelto y dejado bajo el árbol de Navidad.
– Raro -se rió Alice-. Un poco como tú, a decir verdad. Raro. Pásame la sidra.
Sam descubrió más cosas sobre Alice y su madre mientras el locutor de Radio Caroline parloteaba feliz. Su madre, según Alice, era una alcohólica que había trabajado en el coro del teatro Hippodrome pero que había echado a su padre. Su viejo era un ingeniero de telecomunicaciones que había viajado a lugares como Arabia Saudí. Todo sonaba fabulosamente exótico y sórdido a la vez. Desde el divorcio de sus padres, había habido problemas de dinero, y de manera inevitable sus clases de equitación habían estado en peligro. Ella y su madre no podían mantener ya al caballo.
– Por eso destrocé la cabaña. Estaba tan cabreada que me volví loca. Pero ahora estoy bien. Puedo montar caballos de otros. No está tan mal.
Cuando se acabaron la sidra, se pusieron con la botella de vino de jengibre. A Sam le dio un ataque de hipo.
– Sé cómo hacer que se pase -dijo Alice.
– No voy a hacer el pino.
– No, no es eso. ¿Quieres que te lo muestre?
– Claro.
– Quédate quieto. ¿Listo?
– Sí.
Extendió la mano y presionó su entrepierna con fuerza. El hipo se detuvo de inmediato. La miró a los ojos. Su rostro se mostraba neutral, impasible.
El pinchadiscos de Radio Caroline se alborotó de inmediato anunciando la cuenta atrás para medianoche. Alice se puso en pie al instante.
– Tengo que llegar a casa antes que mi madre o estaré perdida.
Se puso el abrigo y Sam la siguió hasta la puerta. Cuando la abrió una helada ráfaga de aire de medianoche se coló en la casa.
– Es año nuevo -dijo Sam.
Ella se giró hacia él, lo agarró del cuello de la camisa y ladeó la cabeza.
– ¿Me vas a dar un beso de año nuevo?
Sin esperar respuesta presionó su boca ligeramente contra la de él. Sam sintió un hormigueo en los labios. Entonces, por un segundo, ella introdujo su lengua suavemente en su boca. Un instante más tarde se había marchado, a toda prisa por el camino cubierto de nieve.
– Feliz año nuevo -le dijo Sam a la sombra que se alejaba.
– ¿No tienes miedo de mirarla? ¿Ni un poco?
– No -dijo Sam intentando concentrarse.
– Yo lo estaría. Si miras a Medusa te conviertes en piedra. De todas formas estás muy lejos. Tienes que acercarte más al cenit.
Sam guiñó el ojo en el ocular y elevó el ángulo del telescopio hacia la constelación de Perseo en busca de Algol, la estrella endemoniada.
– Aún estás lejos. El eclipse habrá ocurrido antes de que llegues.
– ¿Cómo lo sabes?
– Porque las estrellas son mis hermanas.
– No, me refiero a ¿cómo lo sabes desde donde estás sentada?
La duende se sentaba con las piernas cruzadas sobre la cama de Sam mientras daba pellizcos al agujero en las mallas a rayas que no dejaba de crecer. Las pesadas botas habían dejado una huella de lluvia de febrero y de hojas en descomposición sobre la colcha limpia.
– Ya te lo he dicho. Tengo un mapa del cielo nocturno tatuado en el interior de mi piel.
Se bajó de la cama, se reunió con él junto a la ventana y movió un poco el ángulo. Sin mirar por el ocular elevó el telescopio un grado más.
Mientras miraba por el telescopio, Sam sintió que su brazo se posaba en su espalda.
– ¿Es esa?
– Esa es. Sé paciente. Ocurrirá de un momento a otro.
Sam observaba con paciencia. Finalmente Algol, la estrella binaria que representa la cabeza de medusa, se eclipsó y se redujo a una luz mínima. Era como si el cielo le estuviera guiñando.
– ¡Vaya! -dijo Sam.
– Es peligrosa -dijo la duende.
– ¡No es más que mitología!
– No estoy hablando de Angol. Me refiero a Alice.
– ¿Alice? -Sam se retiró del telescopio y miró a la duende con sorpresa.
Sus ojos vibraban con el brillo de las estrellas.
– ¿No te gusta?
Durante las semanas posteriores a que Alice lo besara, Sam había sido visitado en varias ocasiones por la duende, y de manera casi invariable, esto sucedía cuando miraba por el telescopio en el silencio de su habitación. En esas ocasiones la duende parecía reflejar de manera precisa su estado de ánimo, descubrió que si se relajaba, ella podía estar con él. Aunque seguía temiendo su naturaleza volátil e impredecible, aprendía cómo no provocarla, a la vez que ella mostraba una sorprendente capacidad de ternura, e incluso de afecto, hacia él.
Читать дальше