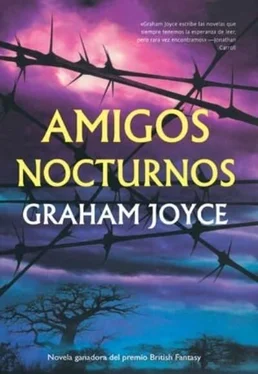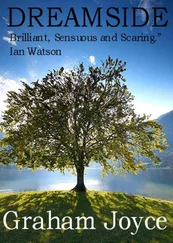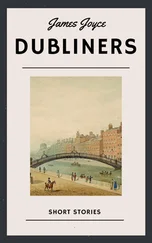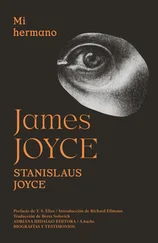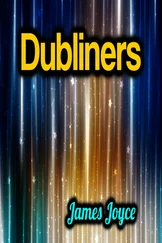Sam se dio cuenta de que en algún lugar de la sobrecogedora cantidad de información que le había dado, Skelton había dejado de tratarlo como a un chico. En su mente, la perplejidad y la gratitud luchaban por sobresalir.
– Entiendo.
– Bien. Ahora vete. Tengo que inventarme algunas palabras rimbombantes y estúpidas que escribir sobre ti en este expediente. -Skelton volvió a llamarlo antes de que saliera del despacho-. Oye. Si cambias de idea sobre ese cacharro que has mencionado, la cosa esa de las pesadillas, me gustaría verlo. Bueno, si es que el objeto existe.
– Existe.
– Bueno pues me gustaría echarle un vistazo. Y prometo que no se lo diré a nadie.
Sam no dijo nada, tan solo cerró la puerta suavemente al salir. La señorita Marsh alzó la vista con su irritante sonrisa de ligera desaprobación. Sam abrió la boca y le eructó güisqui.
En cuanto pudo, Sam comprobó el consejo de Skelton. Esperó hasta que sus padres hubiesen salido, entró en la habitación, se arrodilló en un lado de la cama, hundió ambas manos entre el colchón y el somier y desplazó los dedos de derecha a izquierda. Los dedos de su mano izquierda se cerraron sobre una pequeña carterilla de cartón. Skelton tenía razón.
Quedaba un paquete de papel de aluminio en la carterilla. Sam titubeó. Examinó el paquete y leyó las instrucciones. No estaba seguro de si coger el último condón que quedaba. La puerta principal se abrió indicando que sus padres habían vuelto. Sam metió el condón en la carterilla, y lo volvió a colocar debajo del colchón antes de salir de la habitación.
Unos días más tardes, Sam se encontraba en los bosques de camino a ver a Alice. Desde el día en el que había visto al zorro mordisqueando dentro del hueco del árbol cubierto de nieve, Alice lo había animado a que se encontraran allí. Él se había resistido, por razones obvias. Pero ella había sido particularmente insistente, incluso lo había presionado. Le había prometido una sorpresa. Habían acordado encontrarse en un claro donde en una ocasión compartieron un pitillo.
En el instante en que Sam atravesó las lindes del bosque presintió que algo iba mal. Tentado de volverse atrás, Sam descubrió que el encanto de Alice era más fuerte que su ansiedad, y continuó. La nieve había desaparecido por completo, y el frío y cortante viento había secado los senderos llenos de desechos entre los abedules y los robles. Era media tarde. El cielo parecía haberse oscurecido demasiado temprano, y los bosques ya absorbían el manto de negrura que se acrecentaba.
Más adelante pudo ver a Alice que lo esperaba al borde del claro. Llevaba la chaqueta de cuero, una bufanda y manoplas. Apoyaba la espalda contra un roble, y tenía una rodilla alzada, de modo que el tacón y la suela del zapato estaban presionados contra la corteza del árbol. Al verlo, le dio una nerviosa calada al cigarrillo.
– Hola -dijo con voz demasiado alta-. ¿Cómo estás?
Había algo forzado y poco natural en la pregunta, como si de verdad necesitase ser respondida. Sam se quedó inmóvil. Alice parecía no querer mirarlo a los ojos. Agitó el flequillo y le dio otra calada al cigarrillo.
– ¿Qué es todo esto de una sorpresa? -dijo Sam.
– Ven. Te lo enseñaré. -Apagó la colilla del cigarrillo contra el árbol.
Estaba ruborizada. La luz sobre ella se tornó lila, como una advertencia.
– ¿Cuál es la sorpresa? -Sam se acercó.
Dos figuras en sombras salieron de detrás de un árbol.
– Somos nosotros -dijo uno de ellos.
Era Tooley. Llevaba el uniforme de explorador, al igual que su compañero. Tan solo le faltaba la pañoleta roja. El rostro de Tooley estaba lleno de horrorosas cicatrices. Una luna lívida le deformaba los pómulos como si una herradura de caballo, aún roja y en llamas, recién sacada de la forja, hubiese dejado allí su marca. Sus ojos oscuros humeaban por el odio.
Sam se giró a toda prisa, y corrió para caer en los brazos de Lance y de otro joven.
– Nada de eso -dijo Lance.
Le mostró a Sam una sonrisa familiar, exponiendo sus espeluznantes dientes podridos y negros. Sam pateó con fuerza, pero Tooley le saltó encima, y lo agarró del pelo. Con facilidad, consiguieron tumbarlo sobre el suelo.
– Veo que conoces a mi vieja amiga Alice -dijo Tooley.
– Desnudadlo -dijo Alice.
Los cuatro exploradores lo dejaron desnudo. Alice lo observaba todo sin mostrar interés mientras lo ataban a un roble. Cuando acabaron, Alice se acercó y examinó con desprecio el pene de Sam. Arrugó los labios ante lo que veía, lo agitó con fuerza con un dedo extendido antes de girarse.
Alice metió la mano en el bolsillo buscando el paquete de tabaco. Le dio uno a cada uno, y después les ofreció fuego. Todos fumaron con fuerza.
– Conseguid un coño muy rojo -les ordenó Tooley mientras examinaba el extremo encendido de su propio cigarrillo antes de darle otra apasionada chupada-. Que la punta esté bien roja.
Al entender lo que se proponían hacer, Sam se meó de miedo. Avanzaron juntos hacia él, con los cigarrillos como si fueran dardos apuntándole a la cara, al pecho y a los genitales.
– Esperad -dijo Alice.
Apartó el cigarrillo y le agarró las pelotas con la palma de la mano libre. Entonces sonrió. Los dientes brillaban anaranjados bajo la extraña luz lila. Estaban afilados. Abrió la mandíbula y se inclinó para morderle la entrepierna y al hacerlo Sam oyó una alarma que sonaba muy, muy lejana.
Se despertó aún hiperventilando. La pinza de cocodrilo se le deslizó de la nariz al incorporarse sobre la cama. Silenció la alarma del interceptor de pesadillas.
Era el mismo sueño horroroso. Lo había tenido en varias ocasiones, y sabía que lo tendría de nuevo. Entonces, avergonzado, comprobó que se había meado en la cama mientras dormía. Se desesperó.
Sam se pasó muchas noches en su dormitorio observando el cielo invernal con el telescopio. Connie pensaba que pasaba demasiado tiempo allí arriba. Aunque era incapaz de poner en palabras su preocupación, pensaba que no era bueno para él. Nev replicó que por qué le habían comprado entonces aquel telescopio tan condenadamente caro si no querían que lo usara.
Pero lo que no sabían era que tenía compañía.
Cuando observaba las estrellas, la duende siempre se mostraba absorta, lánguida, afectiva. Se apoyaba contra su costado, con un brazo sobre sus hombros, y posaba una mano en su pierna, acariciando suavemente sus muslos con una de sus largas uñas. Mientras, lo instruía en las tretas de las estrellas errantes.
– Castor, la blanca, y Pollux, la naranja. Los gemelos Géminis, que no son gemelos en absoluto. Y si tuvieses un telescopio más grande, verías que Castor es una hermosa estrella doble. Ahora gira hacia la derecha, hacia el oeste. Es hora de despedirse de Pegaso antes de que se hunda en el horizonte.
Sam observaba en silencio y con un asombro espléndido.
– ¿Y Andrómeda?
– Andrómeda estará bien posicionada dentro de tres noches.
A menudo Sam se sentaba desnudo en la ventana con la habitación a oscuras, y mientras las estrellas pasaban a través del cielo nocturno deslizaba su mano hasta sus genitales, para acariciarse el pene o rozarse los testículos. Y con el brillo de las estrellas, su pene se agrandaba sin que apenas necesitara sangre, hasta que él también señalaba a las estrellas. Temblando, con el ojo apretado contra el ocular, era atrapado por una imagen de la duende, desnuda. Y aunque intentaba expulsarla de su mente, la imagen podía incluso eclipsar a las estrellas que aparecían en la lente. Intuía por el olor que estaba sentada a su lado, y detectaba una ligera flexibilidad en sus miembros, y sabía que ella lo sabía. Y a menudo se imaginaba, en contra de un instinto lastimero en su interior, que desnudaba a la duende lentamente, con las manos y los miembros casi paralizados por la anticipación de lo que se revelaba bajo las ropas.
Читать дальше